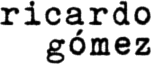1>
Cuando los cuentos eran reales.
Yo no sé si alguno de ustedes recuerda la primera vez que sintieron que los cuentos que les narraban sus madres, sus padres, sus profesores, sus amigos… contaban una historia que no era del todo verdadera. No sé si en sus cabezas un día sonó un “clic” al descubrir que ni Caperucita Roja, ni Blancanieves, ni Pinocho, ni Garbancito, ni el Patito Feo… habían existido en realidad. Yo no consigo recordar ese instante. Es casi seguro que en un momento determinado creciera en mí una ligera convicción: la de que, como los animales no hablan, todas las historias de animales eran falsas, mientras las demás… ¿Existió de verdad Cenicienta? ¿Y el Príncipe Valiente? ¿Y Hansel y Gretel? ¿Hubo alguna vez unos padres tan malvados, aunque fueran pobres, como para abandonar a sus dos hijitos en el bosque para que se los comieran las fieras?
Como todos, yo guardo retazos de mi memoria infantil, que son como jirones de niebla. Y a través de esa niebla me acuerdo de algunos cuentos contados por chicos mayores que yo. Por entonces debía tener cinco años. Y en una de esas evocaciones puedo reconstruir una escena nocturna. Se desarrollaba en un zaguán de la casa de mis abuelos, y era una noche de verano. La única luz provenía de unas pobres bombillas que colgaban de unos más míseros faroles en un pueblo, hace casi cincuenta años. Puedo imaginar que alrededor de esas farolas volaban moscas y murciélagos, porque más adelante, cuando ya tenía once o doce años, vi como los chicos de pueblo cazaban a los segundos con ayuda de unas gorras.
En ese escenario, alguien contó un cuento. Se trataba de una historia popular, seguramente de muchos siglos atrás, de las que se contaban a los niños en una época en la que no se había inventado lo políticamente correcto. Se trataba de una familia pobre, muy pobre, en la que muere el padre. Y la familia era tan mísera que a la madre no se le ocurre otra cosa que ir al cementerio al día siguiente, cavar hasta el ataúd, abrir al muerto y extraer de él las asaduras. Yo entonces no sabía que eran las asaduras y aún no lo sé, aunque sospecho que era el hígado, o el corazón, o ambas cosas a la vez. Y, claro, extraen esas vísceras con el propósito de comérselas. Entierran al muerto y es de suponer que durante dos o tres días ven saciada su hambre. Pero una noche, el muerto se levanta de su tumba y pide venganza. Fíjense que ese muerto debía estar contento porque su hija y su mujer hubiesen disfrutado de algo que a él ya no le servía, pero no. Pide venganza y se acerca una noche a ver a su hija. Y esta despierta sobresaltada y llama a su madre. Y el cuento sigue con una retahíla que para los niños era fácil de recordar:
Ay mamaita, ita, ita, ita, quién será.
Déjalo hijita, déjalo hijita, que ya se irá.
Que no me voy, que subiendo las escaleras estoy.
No sé si mi salud mental quedó muy resquebrajada por aquel cuento, que entonces me sobrecogió. Lo que sí recuerdo es que durante mucho tiempo, mientras subía unas escaleras en la penumbra o antes de encender la bombilla de una sala vacía, recordaba las palabras de la niña “Ay mamaita, ita, ita, ita, quién será“ y mi corazón temblaba de terror. Fue el cuento más terrorífico que recuerdo de mi infancia, mucho antes de descubrir a Poe.
Un día, pero no recuerdo cuándo fue, los personajes de ese cuento dejaron de darme miedo. Seguramente porque comprendí que no eran reales, que ese hombre muerto y eviscerado no podía hacerme nada. Pero seguramente, esos miedos míos comenzaron a ser sustituidos por otros, algunos de los cuales se han prolongado hasta la actualidad. El de morir atropellado mientras conducía una bicicleta. El de que me cayese un rayo mientras caminaba bajo una tormenta. El de que mis hijos dejasen de respirar en su cuna sin que yo fuera consciente de ello. El de que el avión se estrelle…
Más adelante, cuando tenía ocho o nueve años, recuerdo otras historias que también navegaban en el territorio fronterizo de la realidad y de la fantasía. ¿Existió de verdad el heroico tamborcillo sardo de quien hablaba Edmundo de Ámicis en Corazón? ¿Era una invención Sandokán, el personaje de Salgari? ¿Y qué ocurría con otros personajes como Barbicane, el héroe de De la Tierra a la Luna, de Verne? ¿Y con Los Cinco? ¿Y con el inspector Maigret? No sé realmente cuándo tuve conciencia de que a un lado estaba la realidad y a otra la fantasía. En cualquier caso, a mí me resultaban más atractivos, más vívidos, personajes como Robinson Crusoe, Gulliver o John Silver, que para mí eran mucho más reales que otras muchas otras personas reales que poblaban mi infancia y mi juventud.
2>
El primer contacto con la mentira.
Dicen que la literatura comenzó un día en que un muchacho llegó corriendo a su cueva gritando “el lobo, el lobo”... y no había lobo. Seguramente esto tampoco es verdad, pero no importa. Si aceptamos que las cosas ocurrieron más o menos así, tenemos que ese chico, al gritar, estaba contando el cuento más corto jamás contado. Más corto incluso que El Dinosaurio de Monterroso.
Desde determinada perspectiva, ese muchacho mintió, pero al mentir nos abrió un mundo nuevo, en el que las cosas suceden de determinada manera y en el que uno puede imaginar qué ocurrió después. ¿Mataron al inventor de la literatura, por haber mentido?¿Le rieron la ocurrencia? ¿Reconocieron su ingenio y le construyeron una estatua o le pintaron en alguna cueva? ¿Eso de “contar mentiras” se convirtió en una costumbre en la zona? ¿Había lobos en realidad, en esa zona, o habían desaparecido? ¿Era realmente un grito de terror, como solemos suponer, o es que esa tribu en particular se alimentaba de lobos? ¿Hablaba de un lobo en particular o se trataba del Lobo, con mayúscula, que era el tótem de la tribu? ¿Otros copiaron su ocurrencia y al día siguiente comenzaron a gritar: “el tigre, el tigre”, o “el coyote, el coyote”? Ese muchacho, que había nacido con la posibilidad de contar historias, ¿fue añadiendo detalles sobre ese lobo imaginario, para regocijo de los escuchantes? ¿O ese cuento nació simplemente así, y murió así?
Seguramente el grito de “el lobo, el lobo” se ha repetido muchas veces. Es casi seguro que a lo largo de la Historia lo han gritado niñas, ancianas, cazadores, labradores, transeúntes, mujeres embarazadas, pescadores, médicos, ecologistas… Se habrá gritado en tono de aviso, de admiración, de sorpresa o incluso de alegría, y en muchas lenguas distintas. Es posible que en algún caso fueran las últimas palabras que alguien pronunciase en su vida, antes de caer al suelo con unos dientes clavados en la garganta. En cada uno de estos casos podemos no solo tratar de imaginar la edad de la persona que lo gritó, sino su nombre, el color de su piel o su religión. Podemos tratar de adivinar si vivía en el campo o en la ciudad, y si residía allí o estaba de paso. Si vivía solo en su cueva, choza, cabaña o lo que fuera, o si tenía familia. ¿Repetía el aviso dado por otros, o lo había visto con sus propios ojos? ¿O solo lo había oído aullar, en el bosque? ¿Le venía persiguiendo, mordiéndole los talones? Podemos incluso trascender ese instante, esa foto, y tratar de suponer qué pasó inmediatamente después de eso, según estuviera solo o acompañado. ¿Se trataba solo de un lobo o venían más? ¿Le dieron caza? ¿El aviso sirvió para advertir a los demás habitantes de su poblado? ¿Se organizaría una partida de caza? ¿Lograrían cazarlo? ¿Y qué harían con su piel? ¿La venderían o la expondrían en la plaza pública?
Cuando nos formulamos esas preguntas no lo hacemos con ánimo de conocer la verdad, sino de imaginar un mundo de posibilidades que se abre a partir de un simple grito, que en este caso además es un corto cuento. Es posible que la policía, los forenses, los periodistas o los científicos estén interesados en conocer la verdad. Al escritor, la verdad no le interesa. Al lector, tampoco.
3>
El lector acepta el juego del mentiroso.
A la hora de escribir, importa bien poco si una historia parte de la realidad o no. Los escritores jugamos con lobos cuando no hay lobos. Pero también utilizamos los lobos reales para construir historias de lobos. Los escritores podemos utilizar de la misma forma una verdad o una mentira para construir una historia que parezca verosímil o que resulte increíble. En cualquier caso, partiendo de algo real o imaginario, construimos una especie de andamiaje que es mentira en el sentido de que nunca las cosas ocurren tal y como las cuenta una única persona, porque los hechos siempre tienen distintas caras. A esta mentira blanca es a lo que damos en llamar ficción.
Es evidente que uno puede contarse una historia a uno mismo. Es lo que hacemos infinidad de veces, con el pensamiento, la imaginación o durante los sueños. Pero cuando uno se la cuenta a otro, es esa segunda persona quien la sitúa en los terrenos de lo narrado, de lo escrito, de la literatura. No existiría literatura si hubiera una única persona en el mundo. Habría delirios, ensoñaciones, disquisiciones orales e incluso escritas, pero no literatura.
Para que exista algo que damos en llamar literatura, es necesario que haya al menos dos personas, que se alimenten uno de la fantasía del otro, o mutuamente. Y que partan del convenio mutuo de que, mientras uno miente, el otro acepta esa mentira. Cuando García Márquez nos describe la historia de la familia Buendía, se establece un pacto de aceptación entre el escritor y el autor. Poco importa que existan en realidad Macondo, los Aurelianos, el sabio Melquíades o decenas de abuelas desalmadas. Nadie, que se sepa, ha devuelto en las librerías “Cien años de soledad” con el pretexto de que después de sesudas investigaciones personales, haya demostrado que la historia es falsa.
Pero a pesar de que sepamos que la literatura es ficción, sus efectos no son neutros. Cuando yo oía a mis cinco años el cuento terrorífico del padre a quien extraen sus órganos para devorarlos, aún no sabía si eso era realidad o pura fantasía, y de ahí pueden explicarse algunos de mis sentimientos de miedo durante los años sucesivos. Cuando mucho más tarde agarro una novela con la convicción de que me van a contar una historia ficticia, ya creo saber cuál es la diferencia entre la realidad y la fantasía y, sin embargo, no puedo sustraerme a la fascinación de vivir con los personajes algo que me emociona, me aterra, me enamora, me fascina, me ilusiona, me repugna… Vivo con ellos, siento con ellos, vibro con ellos… Eso es lo que espero. Si no sucede, si la historia no añade nada a mis emociones, a mi visión del mundo, esa obra no me ha servido para nada.
4>
Cuando los escritores de verdad mentimos…
Sin embargo, en el acto de leer surge una paradoja curiosa. Cuando un lector se sienta ante una novela lo hace aceptando el pacto implícito de que lo que le van a contar no es verdad, o no es del todo verdad, o es una verdad ficcionalizada, o es simplemente fantasía. La verdad no le importa del todo. Se dice que en sus novelas Balzac era capaz de hacer un retrato completo de la sociedad burguesa de la Francia del siglo XX, y posiblemente sea cierto, pero a nadie se le ocurre que un lector pueda poner en duda la obra literaria de Balzac por el simple hecho de que tal o cual dato no concuerden con la realidad. En La Metamorfosis, Gregor Samsa se convierte en insecto, y nadie cierra la novela porque esa transformación sea imposible. En sus obras, Carpentier, Mutis o García Márquez, por no hablar de Cervantes o Shakespeare, retuercen en mayor o menor grado la realidad para construir sus personajes y nadie espera encontrar en sus obras un libro histórico.
Esa confianza inicial del lector no es sin embargo un cheque en blanco. El lector espera que el escritor le cuente una historia, pero una historia auténtica, aunque sea tejida con materiales ficticios. Esa autenticidad dentro de la ficción es lo que distingue una obra literaria falsa de una obra literaria sincera. Y mi tesis es que el lector, y sobre todo el lector infantil-juvenil, es un perfecto detector de mentiras. Sabe cuándo el escritor miente.
Hay una diferencia importante entre el lector infantil y el adulto. Al primero le importan poco el nombre y los méritos del autor. Quiere leer y que la historia le seduzca. Cuando es niño, no pregunta por el autor de los cuentos. Saben que alguien los escribió y eso le basta. Si de joven busca un libro a partir del nombre del autor, es porque ha habido un primero que le ha gustado. Pero si le decepciona, no buscará un tercero.
Los lectores adultos somos distintos. Leemos por recomendación, es cierto, pero también porque tal o cual autor es famoso; o porque un libro está de moda; o porque ha ganado un importante premio; o porque nos regalan. En nuestros juicios literarios a veces pesa lo que el interlocutor espera de nosotros y tenemos un gusto amoldado en el que pesan las experiencias pero también los prejuicios.
A veces, los escritores caemos consciente o inconscientemente en la mentira. Hoy, el cuento de terror del que hablaba al comienzo no se podría contar en las escuelas, y tanto padres como maestros desconfiarían del narrador que contase a sus hijos tal historia truculenta. Tal vez tengan razón. Pero la línea que separa lo cruel de lo políticamente incorrecto es delgada, y ya se sabe que muchos cuentos tradicionales han sido expurgados de elementos que pudieran inquietar a los lectores (desde los zapatos de hierro ardiente en el cuento de Cenicienta a la Caperucita que se sube a la cama con el lobo). Para evitar lo que se llaman males mayores, tanto editores como prescriptores como autores cuando recomendamos o escribimos para niños corremos el riesgo de vernos atrapados por un sistema de censura que nos hace mentir sobre la ficción, deformando la realidad antes de convertirla en ficción.
También corremos el riesgo de mentir cuando, llevados por las modas, nuestros libros emulan otros que han sido éxito, aunque sepamos que no hay dos Ilíadas, dos Quijotes, o Doscientos Años de Soledad. Mentimos cuando aceptamos un pedido literario en el que no creemos. O cuando trasladamos a la literatura temas o argumentos que son la doctrina del poder o las costumbres imperantes, con propósitos moralizantes.
5>
Cuando la escuela corre el riesgo de mentir…
No se sabe bien por qué, pero a muchos gobernantes les ha dado por decir que “leer es bueno” y han puesto en marcha campañas de fomento de la lectura. Esto rompe con siglos de tradición en sentido contrario, cuando a los hombres no se les permitía leer para que no entendieran sus contratos y a las mujeres para que no escribieran cartas de amor. Yo no termino de creer que ese mensaje sea del todo sincero, porque en efecto leer es bueno, los cimientos que sostienen el poder son más bien frágiles, y una población verdaderamente ilustrada correría pronto a sustituirlos, con lo cual muchos de esos gobernantes perderían su salario. Así que cuando escucho campañas de este tipo desconfío y pienso: ¿Por qué querrán que leamos? ¿Cómo querrán que leamos? ¿Y qué querrán que leamos?
Contagiados por esta fiebre lectora, la escuela se convierte en el lugar que hace leer a niños y niñas. Y todos los maestros asumen la tarea de que sus alumnos lean y, en un paso más allá, que disfruten con la lectura. Sin embargo, está asumido por un lado que leer es un derecho y no una obligación, y por otra parte es imposible conseguir que a todos los niños les gusten los libros. Quizá por ello, para conseguir las tasas más altas de lectura, se corre el riesgo de elegir obras fáciles, “que gusten a todos”.
Hay varias “mentiras sociales” de las que pueden ser víctimas los profesores que, con buena intención, desvirtúan la lectura y ese pacto personal entre la obra literaria y el lector. A veces se dice a los lectores que leer es fácil y entretenido, que todos podrán disfrutar de tal libro, que leer sirve para aprender o para ser mejores personas… En todas estas afirmaciones se esconden verdades parciales, o pequeñas mentiras.
Casi todos los lectores, incluso buenos lectores, descubrimos alguna vez que leer no siempre es divertido, o que no conseguimos disfrutar con un libro que gusta a otros muchos, o que tal historia es una ñoñería, o que un libro esconde un mensaje moral con el que no estamos de acuerdo, o simplemente que la historia que nos están contando no les interesa, o que una temporada sencillamente no se tienen ganas de leer… Cuando esto nos sucede a los adultos, normalmente cerramos el libro y, si seguimos creyendo en la lectura, pasado un tiempo elegimos otro.
En la escuela, el niño lector aún no tiene los mismos derechos que el lector adulto. Son otros los que eligen por él. No pueden abandonar la lectura so pena de ser castigados. Y además, en muchas ocasiones, se ven forzados a realizar actividades que incrementan su frustración, como resumir o caracterizar personajes, en una tarea en la que pueden ser de nuevo examinados y penalizados. No es raro que después de pocos intentos haya niños que abandonen la lectura y la vean como una obligación de la que es imposible zafarse.
La escuela suele basarse en una relación jerárquica en la que alguien decide qué es bueno para esa persona en formación que es el niño, como si este viviera en el fondo de un pozo y alguien le bajase con un cubo los alimentos que necesita hasta hacerse adulto. En mi opinión, y rescatando la idea de que la lectura es un pacto personal entre el escritor y el lector, ese pozo hay que convertirlo en una pequeña gruta o, mejor, en una habitación en la que el maestro haga de intermediario entre el autor y el lector, proponiéndole más que obligándole, guiándole más que forzándole. La obligación de leer una serie de libros al año debería sustituirse por una propuesta de lectura acomodada a cada lector. Y, en todos los casos, recordando a este el derecho que tiene a que la obra no le guste; a cambiarla, a modificarla, a saltarse párrafos… o a abandonarla, para sustituirla por otra.
Pese a lo anterior, considero muy valioso invitar a que los lectores de un aula o de un club de lectores afronten la lectura de una misma obra. Leer juntos en un aula o una biblioteca debería ser una oportunidad para contrastar las posibles interpretaciones que distintos lectores hacen de una misma obra, los diferentes gustos, las críticas o las valoraciones positivas, descubrir lo que el otro vio y que uno no fue capaz de ver o escuchar con respeto por qué alguien no pudo seguir leyendo. Es una ocasión para re-escribir la obra de un autor, para imaginar lo que quiso decir, para aportar visiones distintas, para explicar cómo habría concebido la obra uno mismo…
Si se deshace de algunas mentiras, la escuela es un lugar excelente para mantener viva la emoción de leer, de descubrir mundos y personajes con los que uno se sienta cautivado y con los que pueda identificarse. Porque, no lo olvidemos, la lectura no es un acto meramente intelectual, sino una actitud de descubrimiento en el que uno revive miedos, emociones, pasiones…
6>
Convirtiendo al lector en autor.
Para acabar, cuando se trata de invitar a leer a jóvenes lectores, quizá deberíamos recordar los orígenes de la literatura, simbolizados en el cuento “¡El lobo, el lobo!” Esa frase no encierra una verdad, sino una ficción, en un pacto entre quien lo grita y quien lo escucha.
Una vez que lo grita, el autor de la frase no puede controlar los acontecimientos. Puede que los demás rían la broma, o que decidan asesinarlo. Tampoco un escritor puede pretender controlar lo que ocurre con su libro. Quizá unos lo celebren, otros lo encuentren aburrido…
Es el lector quien tiene el derecho a interpretar. Y el maestro, la escuela, quien debe dar pautas posibles para que esa interpretación no sea unívoca, pero pensando siempre que es el lector quien tiene la última palabra.
Escribir es un privilegio. Uno puede burlarse de la realidad, subvertir las leyes y mentir, sin que nadie le pida responsabilidades.
Este privilegio tiene que ser extendido a los lectores, no solo dándoles libertad para interpretar una obra sino para hacerles cómplices con el juego del escritor. Si este miente, el lector (y el maestro) deben invitar: “¿Y cómo mentirías tú?”
En el “¡Miénteme!”, con el que los maestros pueden invitar a los lectores a que cuenten sus historias, se encierra el secreto de la literatura. Leer debería ser uno de los posibles aprendizajes para poder mentir, escribiendo.