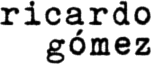Mi experiencia lectora
Mi experiencia lectora
Cada escritor es producto de su experiencia lectora y su perspectiva vital. En mis tiempos “no existía” la literatura juvenil. En el colegio y en el instituto se leía lo que a uno le obligaban, que era más bien poco y fragmentario, lo suficiente para aprenderse ristras de autores, fechas y títulos, y algunos textos breves se suponía que le permitían a uno diferenciar entre géneros, épocas, temáticas y estilos.
La lectura era algo que ocurría fuera del ámbito escolar y estaba relacionado con el aburrimiento (era una manera de espantarlo), el desafío (era apasionante descubrir cosas de las que no hablaban los adultos, entre ellas el sexo), la curiosidad (por conocer mundos y personajes exóticos) y la transgresión (resultaba provocador y excitante ir en el metro leyendo obras de autores prohibidos o malditos, de Lorca a Kafka, pasando por otros muchos que ya imaginaréis).
También por aquella época era un apasionado de las lecturas divulgativas, y leer a Gardner, Asimov, Newmann y otros, me proporcionó una visión del mundo complementaria de mis estudios.
Durante mucho tiempo estuve en contacto con jóvenes, a los que di clases de matemáticas, en tiempos en que se creía que la escuela era un motor que cambiaría el mundo. Muchos pueden pensar que ese fue un tiempo de silencio literario, pero creo que no. Durante toda mi vida he leído y he disfrutado leyendo, y por suerte he encontrado o amasado relaciones en las que la literatura (en forma de libros, de cine, de cómics, de teatro o de música) ha estado presente, y con personas con quienes he debatido en apasionantes sobremesas y viajes.
Ya bien cumplidos los cuarenta, comencé a escribir. Y, de una forma algo inesperada, a publicar. De las primeras obras que recuerdo, escritas y publicadas, están varios cuentos. Formaban parte de la llamada literatura para adultos, pero ahora, si los releo, encuentro que no tienen edad y que podrían ser leídos perfectamente por jóvenes.
Sigo escribiendo, y por fortuna publicando, obras que unas veces son para niños, otras veces para adultos y, otras, y lo tengo a gala, que pueden ser leídas por jóvenes y adultos, que se mueven en un territorio fronterizo en el que me siento cómodo al pensar y al escribir. Decía antes que uno es producto de su formación literaria y recuerdo que a mis 15 años disfrutaba tanto de obras de Salgari, Verne o Blyton como de Stevenson, Kafka, Borges, Baroja, Miller o Mann, sin tener ocasión de preguntarme qué debía leer y qué no. El potencial lector de los niños y jóvenes de hoy no es menor que el de entonces.
La literatura infantil y juvenil
Los tiempos han cambiado mucho desde que yo era joven, si es que ser joven es algo que puede asociarse estrictamente a un intervalo cronológico. La escuela ya no es motor de ningún cambio. La juventud se alarga ilusoriamente hasta edades que antes considerábamos de adultez y, por contra, hay jubilados que rondan los cincuenta años. Nuestras calles y bares y tiendas están poblados por personas que hace tres décadas eran consideradas exóticas. Y los grandes temas de debate y lucha de aquellos años (Franco, Vietnam, el Che, la URSS, Angola, la revolución sexual, los movimientos feministas…) han sido sustituidos por otros (la infame era Bush, Irak, el cambio climático, las guerras del coltán, Chávez, el consumismo…) El mundo ha cambiado, y con la lectura no podría ocurrir otra cosa.
Nuestra sociedad tiende a poner etiquetas. Se habla, por ejemplo, de literatura juvenil, de literatura comprometida, de géneros… Creo que este afán por clasificar y, sobre todo de encasillar, responde más bien a necesidades de mercado y a afanes de estudiosos. Simplificando mucho, se considera que la literatura juvenil es la que profesores sensatos pueden recomendar en las aulas sin que se produzcan muchas protestas por parte de ciertos padres, de conferencias episcopales y de otros defensores de la moral y el orden. También simplificando mucho, se considera que tratar determinados temas, al hilo de acontecimientos sociopolíticos o de pulsiones de la solidaridad, hacen que tal o cual libro sea “comprometido”.
Creo que habría que detenerse en todas estas afirmaciones simplistas a la hora de hablar de la literatura y, en particular, de la literatura infantil y juvenil. La historia de la literatura proporciona muchos ejemplos de libros inicialmente creados para el público adulto que causaron furor entre jóvenes de distintas épocas; de libros falsamente pensados para niños; de libros infantiles que hacen las delicias del público adulto que se atreve a acercarse a ellos. Las categorías y las barreras son artificiales y, en muchas ocasiones, tenemos la obligación de borrarlas. Una de mis peticiones a los editores es que no aparezcan las edades recomendadas en las cubiertas de mis libros; bastante es ya que estén en colecciones. Voy ganando.
La literatura no precisa etiquetas. O es literatura o no lo es. Un buen libro (pero también una buena película, una buena obra de teatro o una buena música), debe conmover, sacudir y provocar. Para informarnos ya están los periódicos, si acaso. La literatura tiene la obligación de ofrecer una mirada profunda, reflexiva y, si es posible, novedosa, sobre personajes y acontecimientos, y debe aportar al lector un espacio de reflexión y de conmoción. No hay libro más penoso que el que pasa desapercibido, el que se lee sin pasión, miedo ni deseo. Y esto mismo es aplicable a la llamada literatura para niños y jóvenes. Soy de los que sostienen que un buen libro para niños debe de ser también un libro válido y revelador para los adultos, y cada vez hay más ejemplos que afianzan esta idea.
El propósito de la literatura
La literatura no es solo un entretenimiento. En este sentido, creo que fracasan quienes invitan a leer y a hacer lectores argumentando que leer es divertido, y todavía hay editores que eligen las obras que van a publicar solo en función de este criterio. Para quienes leemos es cierto que leer es un placer, pero este tiene más que ver con la ascensión dificultosa a una montaña contemplando paisajes que con pasar una tarde con los pies calientes, viendo televisión y devorando palomitas. Leer nos invita a utilizar la mirada de otro, a ser otros, y esta no es una tarea fácil; requiere tiempo, concentración, perseverancia, deseo y tolerancia a la frustración.
Ocasionalmente realizo encuentros con lectores, en colegios e institutos. Cierto que quienes me invitan ya manifiestan un interés por la lectura y la literatura, y que lo que voy a decir no tiene valor estadístico porque parte de un sesgo, pero hay muchos jóvenes que leen, y que leen mucho. Por supuesto, también los hay que no leen y que nunca lo harán. En este sentido, hay que asumir que la lectura es una práctica minoritaria, aunque todos deseemos que esté más extendida, porque a fin de cuentas es un indicio de libertad. En un mundo pervertido por las modas, el consumo, la publicidad y, en ocasiones, la mentira descarada, leer se convierte en un acto de rebeldía. Por las mismas razones, considero que escribir también debe serlo. No concibo una literatura que sea complaciente con el poder o con lo establecido, tanto en el orden político como en el personal, y me gusta de vez en cuando evocar los versos de Celaya: “maldigo la poesía de quien no toma partido / partido hasta mancharse”.
Animar a la lectura
Leer se considera un acto eminentemente personal. En las fotografías que acompañan a la Historia de la lectura de Manguel se ven mujeres y hombres solitarios leyendo, en la intimidad de espacios apacibles o incluso en celdas de cárceles. Por otro lado, como señaló Pennac, “leer no admite el imperativo”. Y para remachar estas ideas, Emili Teixidor habla del “beso de la muerte” que sienten algunos chicos y chicas cuando sus profesores les hacen leer cosas que no les gustan.
La lectura es una elección. Se puede leer o no leer, hacerlo solo los fines de semana o todas las noches, aprovechando el tiempo que se emplea en el transporte público o en el sillón preferido. Quien ha llegado a la lectura como hábito ha superado un umbral, y hay personas que lo tienen más fácil que otras. En mis tiempos era más difícil, porque había menos publicaciones, carecíamos de bibliotecas y pocas eran las familias que tenían libros en casa. Pero hoy tampoco es sencillo desarrollar hábitos de lectura. A veces, porque hay un exceso de alternativas para el ocio y el entretenimiento. Otras, no lo olvidemos, porque hay sectores de la población que sobreviven en circunstancias culturales, sociológicas y económicas penosas, en las que la lectura es considerada una dedicación burguesa.
Ya no cabe duda de que la escuela debe alfabetizar a todos los ciudadanos, sean cuales sean su origen social o su condición económica. ¿Debe procurar además la escuela una educación literaria, que vaya más allá de las herramientas que necesitamos para descodificar textos escritos? A mí no me cabe duda de que debe dar esa oportunidad, y esto pasa por practicar la lectura en el aula. Y para ello debe violar temporal y parcialmente dos condiciones de la lectura: convertirla en un acto social y hacerla obligatoria.
Pero obligar a leer, sin más, no significa crear lectores. Es evidente, para empezar, que un buen docente, apasionado por la lectura, tendrá más posibilidades de contagiar su pasión que otro que se limite a obligar a leer obras que él ni siquiera conoce. Leer en el aula es una actividad que tiene algunos inconvenientes y muchas ventajas, y estas se pueden multiplicar siempre y cuando se tengan en cuenta algunas ideas. Leer para hacer un examen es una desgracia. Leer para confeccionar una ficha, una tristeza. Leer con la idea de que el libro debe gustar a todo el mundo, un engaño.
Desde mi punto de vista, muchas cosas en relación con la animación a la lectura cambiarían si hiciéramos una presentación más abierta de los libros que llegan a las aulas: “Este libro es una propuesta, y yo (el profesor, el autor) os invito a leerlo. Puede gustaros o puede que no. Pero lo vamos a criticar, lo vamos a destripar, lo vamos a imaginar de una forma distinta, si queremos. ¡Vamos a aprender a leer y a escribir!” También invito a que la lectura no sea un acto en un solo sentido, en el que el autor habla al lector y este calla. El lector tiene todo el derecho a rehacer, a imaginar la historia de otra forma distinta, y por supuesto a criticar. El autor solo hace una propuesta, la suya. El lector tiene derecho a recrear la historia.

Escribir en el aula
Una parte de la educación estética tiene que ver con la contemplación y el análisis de lo que otros hicieron. Admirar un cuadro, analizar una escultura, leer un libro o escuchar una pieza musical es un paso indispensable para conocer qué dificultades superaron sus autores, cómo resolvieron ciertos problemas o saber qué desafíos hay aún pendientes.
Pero eso no basta. Hacer música, pintar o escribir forma parte de esa educación estética. El acercamiento a la lectura pasa también en el aula por la invitación a la escritura. Los Planes de Fomento de la Lectura estarían incompletos si no se anima a los chicos y chicas a utilizar la literatura para producir sus propios textos.
Existe la tentación (y la trampa) de utilizar la escritura de los alumnos para realizar correcciones y exámenes. Es indudable que ciertos textos escolares sirven para comprobar cómo progresan su caligrafía, su ortografía o su gramática, pero la invitación a que escriban es más amplia. Tiene que ver con su escritura secreta, la personal, la que tienen derecho a no enseñar y en la que pueden recrear la lengua a partir de un lenguaje normalizado o no, con símbolos, dibujos e incluso con faltas de ortografía. La escritura más creativa de pensamientos, sentimientos, opiniones o hechos en los que puedan canalizar deseos, sueños, rabias o quejas.
Niños y adolescentes suelen querer escribir “un libro”, con el propósito de emular a alguien admirado o de demostrar su gusto por la literatura. Suele ocurrir que, cuando comprueban que escribir “un libro” es una tarea ardua, para la que no están aún preparados, abandonan la escritura. Quizá deba aclarárseles que no tienen que escribir un libro. Que puede ser una frase, un poema, una canción, una anécdota, un sueño, un guión de cine, un comentario… y que quizá, a partir de esta escritura sin propósito, surjan personajes, ideas o escenarios en los que no pensaban, que dé lugar a escrituras más literarias. Invitar a llevar un diario en el que no haya obligación de escribir todos los días, ni de contar la verdad, es una forma de fomentar el gusto por la escritura.
De lo que escribo y por qué lo escribo
Mi primer libro juvenil fue Bruno y la casa del espejo, en el que el protagonista se duplica y vive la dualidad de lo que es (un chico organizado, algo neurótico y encerrado en su universo mitad real, mitad literario) y lo que quiere ser (personaje de aventuras que solo imaginaba en los libros y deseoso de conocer otros mundos). Creo que algo así viví hace diez años, cuando me debatía entre la posibilidad de seguir enseñando matemáticas, algo con lo que disfrutaba, y la tentación de lanzarme a escribir.
Incluso después de mis primeros libros no pensé en la posibilidad de ganarme la vida con este oficio. En algunas entrevistas he respondido que, pese a comenzar tan tarde, siempre he estado vinculado con la literatura. Era lector, un lector desorganizado pero voraz, y un día decidí atravesar a “la otra orilla” con el ánimo de poner en palabras algún personaje imaginario, alguna historia. Esto fue el origen de mis primeros cuentos. Mi primera novela, anterior a Bruno, fue una ampliación de uno de esos relatos, que pugnaba por derramarse más allá de las 25 páginas iniciales. Se titulaba Los poemas de la arena y transcurre en un desierto de Iraq, durante la Guerra del Golfo. En su publicación contribuyó el hecho de ser premiada con el Felipe Trigo; luego fue candidata al Tigre Juan, pero esa es otra historia.
Me gusta mucho el relato breve y admiro los de muchos autores, como Borges, Carver, Conrad, Poe o Cortázar. Mis primeros cuentos fueron revalidados por una docena de premios y quizá fue eso lo que me animó a seguir escribiendo. Fui dejando progresivamente mis clases hasta que me planteé resignarme a escribir solo como un entretenimiento, o renunciar a mi trabajo y hacerlo de forma más dedicada. No me arrepiento de esta última decisión, pese a que vivir de la escritura tiene sus riesgos. Uno no sabe nunca si acabará la novela que ha comenzado; una vez terminada, tampoco sabe si la publicará; si consigue publicarla nunca se sabe si obtendrá de ella las compensaciones por el tiempo dedicado a escribirla…
Gustavo Martín Garzo hablaba hace poco de “la conquista de la lentitud”, y he adoptado esta idea como una característica que creo me define. Me considero un escritor despacioso y me gusta la idea de acariciar a los personajes de mis novelas durante meses. Creo que los protagonistas de mis historias no son aventureros en un sentido clásico; bastante tienen con la hazaña de vivir el día a día. Hasta que no están totalmente dibujados en mi imaginación, con todas las características que los hacen humanos (sus miedos, sus pasiones, sus deseos, su contexto familiar, sus aficiones e incluso sus miserias) no puedo sentarme a escribir su historia, y solo a medida que avanza el libro se desvelan sus vivencias. Soy de los llamados “escritores de brújula”, que conocen la dirección hacia la que camina la historia, pero que no saben exactamente los detalles del viaje. Me gusta imaginármelo con ellos, vivirlo en su compañía y descubrir otros personajes a medida que ellos, los protagonistas principales, desean o necesitan hacerlo.
Creo que, por ello, mis dos docenas de relatos breves, que algún día reuniré y ofreceré a algún editor, podrían agruparse bajo un título parecido a Cuentos de gente solitaria. Y en mis novelas, por las que pululan otros muchos personajes, siempre hay un protagonista destacado, que conozco en profundidad y que interactúa con los demás.
En algunas ocasiones, como al de Bachir de El cazador de estrellas o al de Nushi en Diario en un campo de barro, los someto (me someto) al rigor de describirlos encerrados, en un escenario que tiene algo de teatral y de simbólico. En ambos casos, además, se trata de personas que pasarían totalmente desapercibidas, casi vulgares en su normalidad; es en su entorno donde miran y admiran a otros que quisieran ser.
Sin embargo, estos personajes no nacen por sí mismos, sino asociados a una determinada imagen, paisaje o suceso. Bachir surge de mis visitas a los campamentos de refugiados saharauis, uno de los lugares más terribles del mundo, solo embellecido por la profunda humanidad de las personas que viven allí. Katrin, la protagonista de Los zorros del norte, aparece después de contemplar la estremecedora soledad de algunas casas en montes de la costa noruega, que entreví en otro de mis viajes. Rubén, el personaje y narrador de Como la piel del caimán, se mueve en un escenario que conozco bien, pues en él viví durante varios años, y la historia está basada en un suceso del que fui testigo indirecto. Incluso Mot, el personaje de la novela futurista 3333, está imaginado en un par de entrañables lugares que conocí y donde me imaginé cómo serían los páramos que los rodean dentro de algunos siglos…
Quizá deba a mi afición al cine mi capacidad y mi necesidad de inventar escenarios que no conozco y jamás conoceré, aunque en ocasiones sea necesario un trabajo de documentación que me lleva meses. Hace años, en una visita a un museo de Estambul, vi una tableta de barro que hablaba de un tal Iatar Ami, hijo del rey Zimrilin, que fue entregado como esclavo al palacio de Hammurabi. Aquello era un recibo de entrega, y aquella desgracia (un príncipe convertido en esclavo por un manotazo del destino) me conmovió tanto que quise indagar sobre aquel individuo anónimo y su época, de quien no queda más que un trozo de arcilla; con el tiempo, escribí Zigurat y El último de los esclavos del Rey, esta última aún inédita. Cuando quise escribir una historia “de indios”, me dediqué a leer sobre la vida de los pueblos indígenas en Norteamérica, y el resultado fue Ojo de Nube, en la que se cuentan la forma de vida y las leyendas de una pequeña tribu arrasada por una civilización que impuso sus leyes a golpes de sangre y pólvora.
Intento que cada libro sea singular, y los variados personajes y ambientes que elijo van asociados también a una elección de la forma narrativa. A veces me parece que lo más adecuado al libro es una tercera persona, pero en ocasiones he utilizado la narración en primera porque es la que creo conviene al protagonista, porque en su historia no interesa tanto la realidad objetiva como los sentimientos que provocan el descubrirla, como ocurre con los personajes de Diario en un campo de barro o Como la piel del caimán. En La isla de Nuncameolvides, el libro es una suma de relatos y descripciones breves, porque quería confeccionar algo así como un libro de fotografías, que pueden verse aisladas y desordenadas, de modo que la historia juega con el tiempo y con la impresión que produce ver cómo los protagonistas van madurando. También utilizo una narración fragmentaria en Los zorros del norte, porque esa forma de narrar ese cuento, sencilla, paso a paso y reiterativa, es la que recuerdo de mi abuelo, cuando me llevaba a pasear por el campo y me contaba historias, que interrumpía para dar la vuelta a un escarabajo, observar un reguero de hormigas o tomar una espiga caída en el suelo. En Gente rara, el desafío fue inverso: cómo contar, como si fuera un cuento y de seguido, una larga historia que debía necesariamente dividirse en capítulos.
Tal vez por incapacidad, quizá por vicio, o porque en mi etapa iniciática no podía escribir de continuo, jamás escribo una novela de una tacada. Una vez arrancada, suelo detenerme al cabo de un mes, dejarla reposar en el cajón uno o dos meses y comprobar la impresión que me produce transcurrido ese tiempo. A veces, tiro a la basura lo escrito y comienzo de nuevo, desde otro punto o en otro tono. Otras veces, por suerte, me sirve mucho de lo escrito, pero el tiempo revela aspectos de los personajes que en una primera instancia pasaron desapercibidos y entro a matizar o a borrar. Algunos comienzos de novela duermen en las tripas del ordenador porque la historia perdió el brillo inicial y quién sabe si alguna vez lo recuperarán. En esas pausas entre escrituras atiendo otros libros, de modo que en un período me encuentro trabajando con dos o tres novelas simultáneamente. Como suelo demorarme mucho en la corrección y el pulido, y no me impongo plazos de finalización, el resultado es que hay años en que no publico nada; otros, en que salen de golpe tres libros.
Sin duda, otras escrituras tienen una intención más didáctica. En La Selva de los Números y Las hijas de Tuga me propuse divulgar matemáticas, a través de una narración salpicada con canciones, convencido de que niños y niñas tienen que acostumbrarse a leer matemáticas. Por la misma razón, he escrito varios libros de divulgación científica, también para adolescentes, recogidos en cuatro volúmenes titulados Selección de textos divulgativos, que tratan sobre matemáticas, física, astronomía, biología, historia o literatura. Ahora (¡quién me lo iba a decir a mí!) doy de vez en cuando alguna conferencia sobre literatura y matemáticas…En los últimos tiempos he aceptado la propuesta de adaptar a algunos clásicos, seducido por el argumento de una editora que me convenció de que los niños y jóvenes de hoy deben tener la ocasión de leer obras señeras en la literatura de todos los tiempos, cosa en la que estoy en absoluto acuerdo; Romeo y Julieta y El Amadís de Gaula para el cómic, o versiones actualizadas de La vida es sueño, El Abencerraje o Los cuentos del Conde Lucanor han sido mis últimos trabajos en este sentido, lo que me ha dado ocasión de leer de una manera mucho más profunda estas obras, su sentido y sobre la época en que fueron escritas.
Quizá por una (de)formación académica, diré que no creo mucho en la inspiración, o al menos me parece que nunca me ha tocado directamente con sus delicados dedos, aunque también es posible que mi escepticismo hacia lo sobrenatural o lo casual haga que su presencia me haya pasado desapercibida. Sí creo en el hallazgo después de la búsqueda, en ocasiones de la misma manera en que se aborda la resolución de un problema. Lo anterior no quiere decir que sea demasiado racional, me parece. Creo escribir con la cabeza, pero también con el corazón, las tripas, el hígado y la vesícula biliar. A veces, incluso escribo a patadas y arañazos.
Ya he dicho que no me gustan las etiquetas, por lo que me resisto a que mis libros entren dentro de lo que se denomina “escritura comprometida”, por más que en ocasiones mis personajes o mis historias traten temas que resulten dramáticos. Sí creo que un motor a la hora de sentarse a trabajar es la “escritura compasiva”, de la que habla Coetzee, la que nos invita a colocarnos en el corazón del otro, etimológicamente hablando. A veces, utilizando un cóctel de compasión, búsqueda y encuentro, he escrito alguno de mis libros, como mis Cuentos crudos, en los que quise imaginar a personas viviendo con esperanza en lugares castigados del planeta. Después de todo, escribir no es más que una forma de conocer el corazón ajeno.