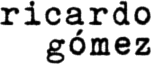1: Ante el espejo
1: Ante el espejo
La historia que os voy a contar arranca de un momento concreto: el día siguiente a mi paliza. Podía comenzar dos semanas atrás, o incluso cinco meses antes, cuando conocí a Wilson. He elegido este inicio no sé bien por qué. Tal vez porque, aunque no lo reconociera entonces, sentí mucho miedo. Nunca supuse que viviría unos acontecimientos como los que voy a relatar. La mayoría de la gente cree controlar los sucesos que vive. Piensa que un día es una consecuencia natural del anterior, y así hasta el infinito, pero eso no es cierto. Yo llevaba una vida normal hasta que conocí a Wilson. ¿O no? Pensándolo bien, mi vida no era tan normal ni siquiera entonces.
Esa mañana desperté como de costumbre, a las ocho menos cuarto. Había dormido pocas horas y tenía un buen motivo para quedarme en la cama, pero también había otros para levantarme como cualquier día. La cabeza me pesaba y sentía un dolor agudo en el fondo del ojo izquierdo. Aunque la tarde anterior la médica me confirmó que no había daños oculares, la cuenca me dolía como si me la hubieran vaciado. Y eso, a pesar de los analgésicos. A esas horas ya se debía haber pasado el efecto de los que había tomado por la noche.
Sentí que todo mi cuerpo olía a sudor, a vómito y a desinfectante y que necesitaba una ducha. Gradué la temperatura en mis rodillas hasta conseguir un chorro tibio y colgué el aspersor en el soporte. En cuanto el agua comenzó a resbalar por mi cabeza sentí una quemazón en el lado izquierdo de mi cara, así que me contorsioné para enjabonarme bien las axilas, el torso y las ingles, evitando el chorro sobre mi rostro. Estuve un rato frotándome, sintiendo el escozor en la mejilla, pero el olor no acababa de desaparecer, como si estuviera no en mis axilas o en mis ingles, sino en mi nariz. E incluso más arriba y más dentro, en mi cerebro.
Me sequé el cuerpo con energía, pero sentí terror de acercar la toalla a mi cara. El espejo estaba velado por una capa de vaho. A medida que lo limpiaba, poco a poco, comenzó a aparecer mi rostro. Era la primera vez que me contemplaba desde el accidente de la tarde anterior y debo decir que lo que vi no me sorprendió demasiado. Desde la parte inferior de la frente hasta mi mandíbula, el lado izquierdo aparecía tumefacto, la mejilla teñida con una gran mancha de color berenjena que amenazaba con extenderse hasta la barbilla. Los párpados hinchados y violáceos apenas dejaban entrever una fracción de mi ojo y los dos puntos en la ceja parecían haberme dejado enganchada una araña de feas patas. Vi un par de líneas quebradas que atravesaban mi cara y que parecían haber sido dibujadas con regla: las huellas de una suela. Seguro que la policía, de haber podido estudiar mi rostro, habría deducido la marca de ese calzado.
Antes he llamado accidente a algo que no lo es, a menos que una bota dirigida con intención a tu nariz y a tus dientes pueda ser considerada como tal. La médica que me atendió pronunció al menos una docena de veces la palabra agresión, y al menos otras tantas me invitó a denunciarla, pero yo le dije que no. Mi madre lloraba en la sala mientras me hacían las curas, que soporté con paciencia y, debo decirlo, sin soltar una queja.
Tanto entonces como ahora considero que salí bien parado. Aquella patada no era un simple puntapié, sino un golpe propinado por alguien que entrena full contact, y que podría haber sido mortal. La insignificante fracción de segundo de que dispuse cuando vi su rodilla a la altura de mis ojos y luego su bota viniendo hacia mí, me permitió girar levemente la cabeza y evitó que mis dientes estuvieran esa mañana guardados en una caja de cartón. Eso pensaba mientras me miraba en el espejo.
Regresé a mi habitación y vi en el suelo la camiseta y el pantalón ensangrentados. Mi madre se había empeñado la noche anterior en que me desvistiera lo antes posible para poner la ropa en remojo, pero yo me negué entonces y consideré una suerte que no hubiera pasado por mi cuarto. Busqué una bolsa de plástico y metí dentro la ropa sucia, con la intención de arrojarla en un contenedor en cuanto saliera a la calle. Me puse una camisa y un jersey abierto. Me dolía la idea de pasar el cuello de una camiseta por mi cabeza, que sentía abultada como la de una mosca monstruosa.
Al llegar a la cocina tuve la sensación de entrar en un velatorio. Mi padre acababa de desayunar, con la mirada fija en el centro de la mesa. Mi madre, en bata, cacharreaba en el fregadero procurando no hacer el más mínimo ruido. Cuando mascullé un buenos días, el silencio pareció hacerse más profundo, aunque una mirada fugaz de mi madre me respondió con un gesto elocuente. Mientras iba a la nevera a buscar la botella de leche vi de reojo cómo mi padre se levantaba, tomaba la cazadora azul que descansaba sobre una silla y, en contra de su costumbre, dejaba sobre la mesa el servicio del desayuno. Luego le vi caminar hacia la salida, adiviné cómo tomaba su cartera y salió dando un portazo. Esa suma de gestos mudos explicaba más a las claras que cualquier discurso que nos consideraba a mi madre y a mí responsables de lo sucedido.
Solo cuando se oyó la puerta mi madre se acercó y examinó con cuidado mi rostro. La dejé hacer y noté su cara de preocupación y de pánico. A juzgar por sus ojeras, había pasado la noche llorando y sentí lástima por ella y por mi viejo. Pensé que merecían un hijo mejor que yo. Los dos se habían matado a trabajar durante veinte años y yo llevaba una temporada manteniéndoles con el corazón en vilo. Y lo peor era que resultaba inevitable. Que ni yo ni nadie puede dar marcha atrás a los acontecimientos.
Me rogó que no fuera al instituto en unos días, que descansase, que hiciera caso de los médicos que me habían recomendado reposo… Yo negaba con la cabeza, porque estaba determinado a volver a las clases. El timbre del microondas me salvó de un abrazo que supuse desgarrador y contra el que no podría haber hecho nada. Antes de sentarme a la mesa, puse una mano sobre su cabeza y le dije:
—Tranquila. No va a pasar nada.
Mi madre se sentó a mi lado en silencio, supongo que conteniendo las lágrimas. Habría dado cualquier cosa por saber entonces qué veía ella en mí, qué pensaba mientras me veía desayunar con esfuerzo, mojando unas galletas en el café con leche con más voluntad que ganas, abriendo despacio la boca para evitar la tirantez de la cara. Un par de veces alcé los ojos hacia ella y esbocé una mueca de sonrisa que quería ser tranquilizadora. Al masticar me dolía la mandíbula, y habría dejado el desayuno si eso no hubiera desatado una cascada de ayes por su parte. Acabé el café y, curiosamente, entonces fui consciente de que no había cenado la noche anterior y mi cuerpo reclamaba compensar las energías perdidas. Pedí a mi madre:
—¿Me preparas un zumo, por favor?
Ella saltó de la silla y buscó el exprimidor y las naranjas. Regresé a mi cuarto, eché un vistazo a los horarios, saqué unos libros de mi mochila, los cambié por otros y puse la bolsa de ropa en la parte superior, notando el olor mohoso de la sangre. Tenía la sensación de que ese día no iba a necesitar libros ni cuadernos, pero estaba decidido a actuar como si no hubiera pasado nada, aunque tenía la certeza de que lo más duro estaba aún por llegar. Por un instante me tentó la idea de quedarme en casa hasta el lunes, en la calidez y seguridad de mi habitación, pero la deseché de inmediato. Saqué un comprimido de cada caja y me los puse en la boca, guardando las cajas en el bolsillo del pantalón. Me eché la mochila a la espalda, regresé a la cocina y me bebí el zumo que mi madre había azucarado más de la cuenta, empujando con él las pastillas que habían quedado adheridas a mi paladar. Ella me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, la abracé y traté una vez más de consolarla:
—No te preocupes. No pasará nada.
Al traspasar el portal vi que lloviznaba. Mientras dudaba si entrar a casa, oí la voz de mi madre desde el balcón. Me asomé y vi cómo me tendía el chubasquero. Hice un gesto y ella lo dejó caer. Como si fuera a cámara lenta, el abrigo descendió flotando y yo lo recogí antes de que tocara mansamente el suelo. Me gustó esa sensación de blandura, que contrastaba tanto con los acontecimientos espinosos que estaba viviendo esos días.