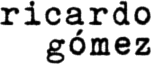Realizar encuentros con lectores me ha permitido llevar a cabo un trabajo de evocación y de introspección que no imaginaba cuando comencé a hablar sobre mis libros. En muchas ocasiones, cuando veo a grupos de niños y de adolescentes esperando que comience el encuentro, en los minutos previos al inicio, me he recordado sentado en el pupitre de mi clase hace ya muchos años. Entonces, claro está, no se hacían actividades de este tipo, pero en esos instantes a veces he tratado de imaginar qué habría sentido yo, qué expectativas eran las mías, qué fantasías rodeaban al libro…
Este trabajo de evocación me ha permitido recordar que fue mi abuelo quien me inició en la lectura. Mi abuelo Martín, un hombre menudo con quien paseaba por las eras castellanas y con quien trillaba durante las vacaciones de verano y quien por las noches, alrededor del fogón, me leía artículos de una revista que se llamaba “Meridiano”, cuyo nombre recuerdo no por virtudes de mi memoria que es más bien flaca sino porque guardo algunos ejemplares, como herencia preliteraria. De más adelante, puedo recordar a una maestra, doña Dionisia, que nos leía leyendas; muchas noches de aquel tiempo, y hablo de los seis o siete años, dormía imaginando que tenía sobre mi cabeza la terrible espada de Damocles. Más tarde fue don Fermín, que nos leía en voz alta algunos episodios nacionales, unas tardes de invierno que nos hacían oler a sudor y a pólvora de cañón… Entre medias, me deleitaba leyendo capitanes truenos y jabatos y hazañas bélicas, pasando por gastadas y malísimas novelas del oeste que se cambiaban en un pequeño chiscón próximo a mi casa, por diez céntimos… de peseta, naturalmente.
Si habláramos de una vela, puedo decir que fue mi abuelo Martín quien encendió la llama y que luego mis maestros la avivaron. Hubo un momento en que la vela comenzó a arder sola, a medida que la mecha se impregnaba por capilaridad de islas del tesoro, sandokanes, barbicanes, gulliveres o robinsones. Por aquellas fechas, y hablo ya de cuando era preadolescente, por mis espinillas y otros síntomas pecaminosos, leía historias sin detenerme a pensar quién era el autor. En La isla del Tesoro pesaba mucho más el capitán John Silver que Stevenson y solo mucho más adelante, cuando leí El doctor Jeckyll y mister Hyde pude enterarme de que, curiosamente, el autor era la misma persona. Lo mismo puedo decir de Las aventuras de Tom Sawyer, Los viajes de Gulliver o de Robinson Crusoe. Ni Mark Twain, ni Jonathan Swift ni Daniel Defoe eran nombres a tener en cuenta cuando se leía una historia. Solo mucho más adelante el nombre del autor o de la autora empezó a tener alguna relevancia. Ese tiempo se buscaba leer a Poe, a London y más tarde a Kafka. Pero la adolescencia ya había quedado atrás, a juzgar por las espinillas ya desaparecidas y por las insistencias pecaminosas que habían dejado de ser un indicio.
Quienes estamos aquí nos vemos convocados en unas jornadas de Literatura Infantil y Juvenil. Estamos escritoras, maestras, bibliotecarias, animadoras, investigadoras y todas sus variantes masculinas. A todos nos mueve el interés por la lectura, y especialmente por la lectura de niñas y niños. Nuestro deseo, nuestra preocupación, es que lean y que se emocionen al hacerlo. En muchas ocasiones tratamos de explicarnos los bajos niveles de lectura aludiendo al gran peso de la cultura audiovisual; o a que en las familias no se lee; o a la excesiva carga de los programas escolares… Es probable que todas esas sean causas razonables, pero no suficientes. No en vano, este es uno de los países del mundo en el que más se publica; y ahora, no como entonces, raro es el colegio que no tenga en su biblioteca al menos un par de centenares de libros de narrativa.
Nos preguntamos acerca de qué caminos hay hacia la lectura y, como asociación fácil, me viene a la mente la gastada frase de “se hace camino al andar”. No hay más remedio que leer para iniciarse en la lectura y, cuando el niño no puede hacerlo por sí mismo, hay que leer-le. En este sentido, me gustaría señalar el importante papel que tienen las personas que son más cercanas al niño, y me refiero evidentemente a maestros y maestras y de alguna manera a bibliotecarios. En muchas ocasiones he comentado con colegas escritores la impresión de que antes de comenzar un encuentro, la forma en como recibe y saluda al autor un maestro o un bibliotecario anticipa en buena forma cómo va a transcurrir la sesión. Porque hay muchas formas de leer un libro. Puede hacerse como un mero ejercicio escolar o como una manera de adentrarse apasionadamente en una historia, en una vida o en una época.
Es posible que haya niños y niñas que acudan a la escuela con la llamita de su vela lectora encendida. Serán niñas y niños afortunados, que habrán disfrutado de abuelos, padres, tíos o hermanos lectores y contadores de historias. Pero serán los menos. En esta época de ramplona televisión y de hipotecas larguísimas, muchos padres aducirán que no tienen tiempo ni ganas de leer a sus hijos cuando llegan a casa cansados de trabajar. Por suerte o por desgracia, corresponde a los maestros y a los bibliotecarios encender la llama, avivarla y volverla a prender de nuevo, cuando las corrientes de aire de las costumbres o los gadgets electrónicos la hayan atenuado o apagado.
Quienes me escucháis y sois educadores pensaréis que es una enorme responsabilidad. Es cierto. Probablemente tendréis razón al quejaros de que es un trabajo que ni se os valora ni se os paga lo suficiente. La escuela, las instituciones educativas, no forman a los docentes para que los niños lean, sino para que acumulen conocimientos que les permitan un día ser útiles a la sociedad y para que adquieran hábitos que les hagan buenos ciudadanos. No es poco, pero esto no basta. Se ha dicho ya que la lectura es un medio privilegiado para conocer el mundo y la variedad de personas que lo poblamos. Al permitirnos saber que los corazones de un afgano, de un congoleño, de un inuit, de un indonesio o de un habitante del Amazonas laten al mismo ritmo que los de un europeo o de un norteamericano, la lectura constituye un acto peligroso y, de alguna manera, revolucionario. Por eso, no es extraño que el poder no esté del lado de la lectura.
Por desgracia, muchos niños y niñas, ya en las edades de secundaria, acabarán la escolaridad sin más bagaje lector para el resto de sus vidas que el que hayan adquirido en la escuela. Cuando San Pedro, a las puertas del cielo les pregunte qué libros han leído, (si es que esa pregunta se hace cuando se está a las puertas del cielo) harán relación de esos libros, y solo de esos. Una vez más aparecerán los nombres de maestras y maestros ligados a esas lecturas, aunque sean obligatorias. Es una lástima, pero solo los suyos.
Por el contrario, otros aspirantes harán listas larguísimas de libros y yo tengo la impresión y casi la esperanza de que esos libros se citen por sus títulos y no por sus autores. Si San Pedro se interesara en preguntar por qué se leyeron los primeros títulos (si es que San Pedro tuviera esa curiosidad) en la mayoría de las ocasiones se responderá: “Porque así lo quiso mi maestra”. O mi maestro, según los casos. Serán ellos los culpables de haber inoculado ese virus lector. De haber prendido el fuego en la vela. Luego es posible que aparezcan los nombres de amigos o incluso el de escritores (alguien osará decir: “me gustaba Cervantes”), pero después de los suyos.
Hace unos días, aquí en Ballobar, estaba contando un cuento a niños y niñas de educación infantil. Creo recordar que estaba más nervioso que ellos, porque nunca me había visto en esas andanzas con auditorios tan jóvenes, después de mis hijos ya hace muchos años. Fue un cuento que salió al azar, con personajes y escenarios elegidos por los mismos niños. Cuando el cuento estaba avanzado y todos disfrutábamos de él, una niña de cuatro años, que me gustaría recordar que se llama Diana, preguntó “¿Está en deuvedé?” En el encuentro había adultos que reímos divertidos. Alguien puede pensar que los deuvedés, los videos y otras máquinas están impidiendo el paso de la literatura, pero yo hago otra interpretación. Quiero pensar que Diana es una pura lectora, una niña que, no satisfecha con la representación única de un cuento, desea que se lo cuenten una y otra vez. Con no demasiado esfuerzo por parte de su profesora, quiero pensar que esa niña acabará sintiéndose fascinada por los cuentos y por las historias, por los libros y sus protagonistas, y que en poco tiempo los buscará y los leerá por sí misma.
Alguien tiene que prender las velas. Y, si ya están prendidas, avivarlas. Nos corresponde a todos nosotros y, sobre todo y ya lo dicho, a maestros y bibliotecarios. Podéis negaros a hacerlo, eso sí. Quizá tengáis todo el derecho teniendo en cuenta que quien os contrata seguramente no os paga por ello y en algunos casos incluso desea que no lo hagáis. Pero tenéis esa posibilidad y, de alguna manera, esa responsabilidad.
Pero aquí también estamos autores y autoras, y no quiero olvidarme de la nuestra. Quiero decir, de nuestra responsabilidad. Pero he dejado esta referencia al final porque nosotros tenemos menos importancia, y no es ésta una manifestación hipócritamente humilde. Hagan la prueba. Pregunten a chicos y a adultos qué libros infantiles y juveniles leyeron y seguramente saldrán algunos títulos, títulos canónicos. Pregunten a continuación por los nombres de los autores y autoras y verán que no siempre son identificados. Es natural, razonable y, en cierto sentido, muy deseable que sea así. No tenemos importancia, no debemos tener importancia y, si acaso, es nuestra obra la que debe aspirar a emocionar; eso no lo conseguiremos nosotros mismos.
Desde hace años se habla de la invisibilidad de la literatura infantil y juvenil. Si nos atenemos a determinados parámetros, como el espacio que ocupamos en la prensa escrita, no hemos avanzado demasiado. Pero a lo mejor es bueno que sea así. A lo mejor tenemos la posibilidad de, desde esa invisibilidad, poner en marcha una revolución invisible. Los maestros, fomentando la lectura aun a costa de aprendizajes que pueden ser adquiridos poco más tarde y con menos esfuerzo. Los bibliotecarios, expurgando los estantes de libros prescindibles. Los escritores, escribiendo solo lo que merezca la pena ser escrito, evitando la escritura meramente alimenticia.Nada de lo dicho anteriormente es original. Yo ya lo he oído en otros lugares y pido disculpas por la reiteración. Si lo he recogido aquí, es porque me ha parecido interesante recordármelo como escritor. Tampoco es original la reflexión con la que voy a acabar esta disertación.
La lectura no es un proceso intelectual, o no solo. En ocasiones, quienes gobiernan y tienen en sus manos determinar horarios y tareas escolares, defienden que hay que fomentar la lectura en las aulas para aumentar la capacidad lectora y comprensiva. Quiero incluso pensar que lo defienden con buena intención, pero como la perspectiva es errada, los medios que se proponen no pueden ser buenos. Desde mi punto de vista, la lectura (y también la escritura) es un acto profundamente emotivo. Se puede practicar la lectura leyendo el periódico o de diez maneras imaginables, pero no hay nada que sustituya la emoción que se siente al leer un buen libro, cuando lamentamos que la historia se acabe a medida que pasamos las páginas. Si esa emoción no se vive a los seis, a los ocho o a los diez años, habrá pocas cosas que sustituyan esa carencia, por mucho que se haya aprendido inglés, informática, las partes del aparato digestivo o la tabla de multiplicar del once.
Por eso creo que este es el camino. El de escribir, leer e invitar a leer de una forma apasionada y emocionada. El de encender pequeñas llamitas y avivar fuegos. Neguémonos a escribir y a leer si no podemos disfrutar del exclusivo placer de escribir y de leer.
Estoy en lugar en el que la lectura no solo se practica, sino que también se vive. Quiero acabar, ahora sí, con una referencia a algo que en ocasiones se olvida, y es que leer también es un acto social. Leamos pero, también, encontremos tiempo y lugares para hablar de libros, para intercambiarlos, para juzgarlos y para compartir vivencias alrededor de ellos.
Con ello, hay que decirlo, estaremos en contra de las normas sociales imperantes y los caminos por los que nos quieren llevar, que no son precisamente los de la lectura.
Es decir: seamos rebeldes.