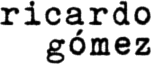_“…de modo que quizá haya llegado la hora de que examinemos algunas instantáneas antiguas, pinturas rupestres de trenes y aeroplanos, estratos de juguetes en el pesado armario.”_VLADIMIR NABOKOV, “SPEAK, MEMORY”
_“…de modo que quizá haya llegado la hora de que examinemos algunas instantáneas antiguas, pinturas rupestres de trenes y aeroplanos, estratos de juguetes en el pesado armario.”_VLADIMIR NABOKOV, “SPEAK, MEMORY”
Confieso ser un lector voraz, pero desastroso. A veces, sobre mi mesilla de noche hay dos o tres novelas que leo asistemáticamente, alternando unas y otras. Cuando me llega alguna revista científica a la que estoy suscrito, interrumpo esa lectura para dar cuenta de algún artículo que llama mi atención. Y de vez en cuando devoro también algún ensayo, literario o divulgativo, con tal de que el tema me sea interesante. Me son muy queridos los géneros diarísticos y aquellos en que los escritores hablan sobre escritores, y especialmente sobre sí mismos.
Se supone que todos somos deudores de historias que leímos de niños y jóvenes, y esto es algo especialmente llamativo para mí en el caso de los escritores. En algunas charlas con jóvenes o con adultos suele aparecer la pregunta de qué libro infantil o juvenil se recuerda con especial agrado o, formulada de una forma más ampulosa, qué libro marcó mi vida de niño. En ocasiones suelo responder que La isla del tesoro, y es cierto en parte porque recuerdo que fue el primero del que hice dos lecturas consecutivas, fascinado por el ambiente y por los personajes, pero al mismo tiempo frustrado por la sensación de que no me había enterado de la historia, de que me había perdido en ella. No gozo de una gran memoria, pero podría hacer una lista de otros libros anteriores al de Stevenson, que también me sedujeron e impresionaron. Por adelantar algo de lo que trataré en esta disertación diré que muy pocos, casi ninguno, estaban ligados al ámbito escolar; se trataba de descubrimientos a ciegas, sin más guía que la curiosidad y el encadenamiento de afinidades electivas.
Mis primeros recuerdos relacionados con la literatura vienen de muy atrás, de manos (mejor sería decir: de labios) de uno de mis abuelos, un agricultor instruido que de joven tuvo que abandonar sus estudios en Madrid al ser llamado a una de las interminables y sangrientas guerras africanas de comienzos de siglo. Los veranos que yo pasaba en el pueblo de mis abuelos constituían un placer porque me permitían abandonar los caliginosos y aburridos meses de un Madrid sin atractivos por un ambiente rural en el que las panaderías olían a pan, las calles a excrementos de vaca y donde el polvo de los secarrales castellanos más las briznas del aventado apenas dejaba respirar. Muchas mañanas yo acompañaba a mi abuelo dando vueltas con el trillo y al caer la tarde me tomaba de la mano, me llevaba a pasear y me contaba historias. Ahora lamento no recordar ninguna pero me imagino seducido por la mezcla de realidad y de ficción que emanaba de ellas. También le recuerdo por la noche, a la mortecina luz de una bombilla, leyendo y leyéndome. Creo que él fue quien me aficionó a la lectura y uno de mis primeros recuerdos de niño fue descubrir, en un baúl arrinconado en un desván, un tesoro de libros viejos de los que solo guardo uno: un Quijote que leí en un verano de mis diez años. Supongo que no me enteré de nada.
En aquellos tiempos, leer era una consecuencia del aburrimiento. En la década de finales de los 50 y comienzos de los 60, se acudía a la escuela muchísimo tiempo, incluso algunos sábados, pero las horas que transcurrían desde el final de las clases hasta la cena los niños éramos dueños de nuestro tiempo y no se tenía miedo a la calle. En aquellos tiempos no había bibliotecas, polideportivos, gimnasios o academias a las que acudir y mi familia estaba en las antípodas de esos ambientes navokovianos que entretenían a sus vástagos con clases de idiomas, equitación o esgrima. Los chicos pasábamos el tiempo libre en infinidad de juegos callejeros con tal de que fueran gratis. A lo más que podíamos aspirar era a tener de vez en cuando algún peón nuevo, un puñado de canicas o un lote de cromos. Quienes leíamos, que en aquel tiempo éramos pocos, pasábamos las tardes desapacibles leyendo. Y a todos nos gustaba, cuando caía el sol y llegaba la noche, reunirnos en algún portal para contarnos historias macabras, terroríficas e incluso sádicas, de niños desaparecidos, de hombres del saco que raptaban a criaturas, de padres desaprensivos y resucitados vengativos.
Recuerdo que por aquel entonces leía mucho, sobre todo tebeos. Cualquiera que tenga mi edad puede recordar títulos, pero los que a mí más me gustaban eran los de El capitán Trueno y los de Hazañas Bélicas. Resulta muy curioso evocar aquellas historias, que hoy no superarían ninguna prueba de lo políticamente correcto. Los cristianos siempre eran más nobles e inteligentes que los moros, y estos estaban en una categoría superior a los negros. Incluso dentro de estos había clases; estaba por un lado el buen negro, amigo del misionero y del dueño de las plantaciones, y el odioso y traidor negro que aprovechaba cualquier ocasión para escupir la mano que le daba de comer y le llevaba la civilización. También leí decenas de novelas ambientadas en el oeste americano, de heroicos pistoleros blancos y de sucios y salvajes indios. Incluso en las novelas más clásicas, ya con más edad, las historias de Salgari, Verne o Twain destilaban un racismo feroz. En la España de los años 60, además, donde imperaba una dictadura amparada por la Iglesia, era imposible leer nada en el colegio que no fuera patriótica y religiosamente ejemplar. Lo que llamábamos “leer” era algo que se hacía fuera del colegio y los profesores no intervenían ni en la selección de obras ni en la orientación de títulos ni de autores. Yo recuerdo, a lo largo de mis estudios de primaria y de secundaria, dos excepciones, dos maestros que leían e invitaban a hacerlo. Solo dos. Incluso hubo un profesor que jugaba con las palabras novelas/noverlas.
Aquellas historias marcaron mi vida literaria mucho después. Yo leí los Viajes a la Luna de Julio Verne al tiempo que se iniciaba la carrera espacial entre la URSS y EEUU, y seguía con atención los vuelos de los Apollo VIII y XI al tiempo que leía las hazañas de Barbicane. Luego, en mi adolescencia, fui un ávido lector de historias de ciencia-ficción, desde Asimov a Clarke, a Pohl… Tal vez por ello escribí con placer hace pocos años una novela como 3333. De las historias de Salgari, de Stevenson y de Melville heredé una pasión lejana por el mar y las aventuras de piratas y balleneros, y de ahí vino La isla de Nuncameolvides. Novelas que hablaban de la primera y la segunda guerra mundial, en especial Sin novedad en el frente especial del Diario de Ana Frank me trajeron un vago pero intenso sentimiento de compasión por las víctimas de la historia, y por eso mucho más tarde escribí Diario en un campo de barro o El cazador de estrellas. Del naturalismo de Saroyan, de la elegancia ilustrada de Borges, del apasionamiento de las novelas y poemas de Poe, de la crítica amarga de Becht, de la crudeza de Quevedo en El Buscón… he extraído gotas de literatura que luego han formado parte de mis libros, y puedo decir que no hay uno solo de ellos que no hagan un guiño a las lecturas que hice en mi infancia y en mi adolescencia.
Sin embargo, yo tardé mucho en ponerme a escribir. A los quince años, cuando estudiaba en el instituto me dieron un premio nacional por un cuento, pero por aquel entonces ya tenía decidido qué iba a estudiar y más o menos a qué me iba a dedicar y nunca pensé en hacer nada parecido a una carrera literaria. Durante veinticinco años me dediqué a dar clases de matemáticas y hasta pasados los cuarenta no comencé a escribir, primero algunos cuentos y luego alguna novela. Tras un tiempo de simultanear la docencia con la escritura, pensé que quizá no fuera tan arriesgado dedicarme exclusivamente a esta. Varios años después de tomar esta decisión, con algunas novelas para jóvenes y para adultos en mi haber, me alegro de haber dado este paso. Escribir me está deparando satisfacciones que ni siquiera imaginaba hace una década.

El contexto Aunque he disfrutado de amigos que han leído tanto o más que yo, ninguno de ellos pertenecía hace una década a nada parecido a un ambiente literario. Como he dicho antes, durante mi etapa pre-narrativa leí de todo y a los anteriores nombres habría que sumar muchos otros: Salinger, Cortázar, Thomas Mann, Kafka, Shakespeare, London, Musil, Carpentier, Nabokov… y un larguísimo etcétera. Y aunque he tenido temporadas en las que me he dedicado con intención monográfica a algún autor, repito que soy un desastroso lector y que he mezclado de todo en prosa, poesía y ensayo. Quizá por ello lo que he escrito tampoco sigue una línea ni argumental ni temática. La decisión sobre qué voy a escribir parte de una pulsión que no está relacionada con el propósito de seguir una corriente, y lo mismo llama mi atención una historia situada en el siglo XVIII a. de C., como hice en Zigurat, que me adentro en una narración cotidiana y cruda en Como la piel del caimán. Y puedo estar trabajando simultáneamente en una novela compleja y enloquecida como La conspiración de los espejos y en cuentos infantiles como Los zorros del norte o Gente rara.
Puedo decir que a la hora de escribir satisfago el placer que me proporciona la pura narración de historias, un placer que aconsejo a los lectores porque en mis encuentros con jóvenes suelo recomendar que intenten escribir, y que lo hagan incluso saltándose convenciones. Crear un mundo alrededor de un personaje supone un ejercicio de imaginación y exige en ocasiones un trabajo de documentación que se autoalimentan mutuamente. La escritura de una historia no comienza cuando uno se sienta delante de una hoja de papel o ante la pantalla de un ordenador, sino mucho tiempo antes, cuando uno trata de imaginar con precisión cinematográfica el ambiente en que se van a mover los protagonistas, los tiempos que se tarda en llegar de unos sitios a otros, a veces detalles tan triviales como la vajilla que van a utilizar, el equipaje que necesitan para iniciar un viaje o el paisaje que ven desde su dormitorio. Muchos de estos detalles luego no aparecen en la novela, pero necesito anclar a los personajes en su realidad cotidiana antes de comenzar a escribir sobre ellos.
Poseo una determinadas convicciones ideológicas, aunque con fisuras e inseguridades, y desde luego no vivo ajeno al mundo que me ha tocado vivir. Mi infancia transcurrió en tiempos de Guerra Fría y de dictadura, y desde entonces he vivido, a distancia pero con atención, acontecimientos como las guerras de Vietnam y de Irak, la caída del muro de Berlín, la disgregación de los sistemas comunistas soviéticos, la globalización, el problema del Sáhara Occidental, los ataques a las Torres Gemelas y otros muchos sucesos que aparecen en los periódicos. No me considero un escritor costumbrista ni local, y lo mismo puedo pensar en un personaje cercano geográficamente, como la Andrea de mi última novela, El dulce olor del diablo, que en otros más alejados como la Fairuz de El perro de Goya en Beirut. Una de las ventajas de la imaginación es no tener que circunscribirse a lo cotidiano.

El contenido Casi ninguna de mis novelas nace estrictamente de una historia que haya imaginado o que me hayan contado. Creo que hay una diferencia abismal entre la narración de acontecimientos que puede encontrarse en un periódico y lo que espero de la narración de una novela, como lector y como escritor. En los periódicos hay una descripción de hechos, pero estos por sí mismos no despiertan mi imaginación por más que sean curiosos o dramáticos. Mi deseo de escribir surge cuando atribuyo a un personaje alguno de esos sucesos. Para mí, la diferencia entre el hecho y el personaje es muy importante. Voy a poner un par de ejemplos.
Hace años, en un museo de arte antiguo de Estambul, vi una pequeña tableta de barro con caracteres cuneiformes, escrita hace casi cuatro mil años. En ella se decía que alguien, llamado Iatar Ami, había sido entregado como esclavo en una de las dependencias de Palacio del rey Hammurabi. Este es un suceso que ha ocurrido miles de veces a lo largo de la historia de la humanidad, y no hay más que ver los bajorrelieves acadios, egipcios o romanos para imaginar hileras de prisioneros encordados con las orejas atravesadas por cuerdas, las narices anilladas o las manos perforadas por hierros. Tratar de imaginar quién era y qué sentía Iatar Ami cuando llegó a esas dependencias me llevó a documentarme sobre la vida y las guerras de la época, a intentar reconstruir un mundo ya inexistente y a escribir una novela como El último de los esclavos del rey, más adelante Zigurat.
También hace tiempo vi una imagen, esta vez en televisión, de una niña que bajaba de un autobús cargando una bolsa y una mochila. Fueron solo un par de segundos y no sé su nombre real, pero la narración de fondo hablaba de que un grupo de niños, procedentes de la antigua Yugoslavia, que llegaba a España para pasar una temporada en calidad de refugiados. Las estadísticas hablan de que en el período comprendido entre 1989 y 2002, más de medio millón de niños y niñas fueron acogidos en diferentes países europeos, por causa de la guerra en los Balcanes. El dato es dramático, pero no literario. Sin embargo, una niña que baja de un autobús con el rostro cansado y la mirada extraviada, despierta mi imaginación lo bastante como para decidirme a dedicar varios meses de vida a imaginar su vida y escribir sobre ella.

El estilo Sin embargo, los personajes y la historia que subyace son todavía suficientes para comenzar a escribir una historia o no dejar de hacerlo. Hay otro aspecto que para mí es importante que tiene que ver con el juego literario al que me someto por propia voluntad, que es el del estilo.
Es un desafío que cada historia se someta a lo que Eco llama las constricciones, que son las condiciones internas a las que uno se somete, desde el punto de vista estilístico y subjetivo. En Ojo de nube, por ejemplo, los capítulos tenían que ser 29,5, ni medio más ni medio menos, porque así lo impone el ritmo existencial de la tribu india en que situé mi historia. El Diario en un campo de barro no admite una narración distinta que la diarística. En La isla de Nuncameolvides quería someterme a la descripción fotográfica, fragmentaria e intemporal de escenas. En Como la piel del caimán era necesaria la narración en primera persona, pero no escrita, sino hablada. En Los zorros del norte, la historia se narra como un cuento que alguien contase a otro mientras pasea por el campo…
Me gusta que mis novelas sean distintas y tengan personalidad propia desde el punto de vista del estilo. Este juego literario, junto con la emoción de ir descubriendo los personajes e ir recreando los ambientes, convierte la escritura en un placer. Nunca sé cuándo voy a acabar un libro y las últimas etapas, cuando veo que la historia se me acaba, lamento que esa escritura se termine. Por eso, tampoco tengo necesidad de escribir un libro al año. Hay períodos en los que la publicación se distancia y otros en que aparecen dos obras casi simultáneamente. Me gusta dedicar mucho tiempo a la corrección y en la escritura de mis libros hay dos finales. Uno, cuando la historia se da por acabada argumentalmente; otro, cuando considero que se han pulido todos los detalles estilísticos. A veces, entre esos dos finales median meses o incluso años.
¿Por qué escribir? ¿Para quién escribir? Creo que escribo cosas que a mí me gustaría leer, pero eso no significa que escriba para mí mismo. Nadie aborda la escritura de una novela si no es con la intención de que alguien la lea, y ese alguien, externo, es un desconocido o una desconocida a quien espero dar algo más que un rato de entretenimiento. Creo que hay libros que se leen con el ánimo de distraerse y otros que se leen con la intención de encontrar en ellos algo distinto, quizá una mirada diferente sobre acontecimientos más o menos cotidianos. Creo que ambas escrituras son necesarias y que incluso entre las primeras puede haber buena literatura, pero mi deseo no es el de divertir ni de entretener.
Los lectores actuales, sean niños, adolescentes o adultos, viven en un mundo muy distinto del que yo viví de joven. Un debate muy arduo, que convoca muchos congresos, es el referido al papel de la lectura en el mundo actual, y qué tipos de lectura, y el grado de contaminación que el poder o la escuela producen sobre el panorama literario, la prescripción de libros en los ámbitos de enseñanza y en los medios de comunicación. Sociológicamente ha habido cambios muy importantes. Uno, que el mundo ha reducido sus dimensiones y los aviones, los periódicos y la televisión nos permiten llegar a lugares donde antes era difícil acceder, y saber de ellos en directo; no hay ninguna demora entre un suceso narrado en directo en las antípodas y nuestra pantalla de televisión. Otro se refiere al multiculturalismo y sus implicaciones positivas y negativas; “el otro” vive con nosotros y el miedo es más concreto, pero también tiene la posibilidad de esfumarse con más facilidad. Un tercer cambio se refiere al habido entre niños y adolescentes, que hoy son tan consumidores como los adultos, si no más, lo que implica indirectamente que en las sociedades que podemos llamar avanzadas apenas hay lugar para el aburrimiento porque el tiempo es ocupado en multitud de actividades, algunas interesantes y otras menos.
La lectura no es un mero acto de entretenimiento. Hay multitud de actividades que pueden ser divertidas y estimulantes para un niño o un adolescente de nuestro mundo, desde internet a los videojuegos y desde el cine a las fiestas de fin de semana. Leer es algo que nos confiere identidad y, en cierto sentido, es un acto de rebeldía.
Ricardo Gómez, diciembre de 2008