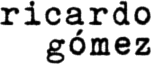En menos de un mes han muerto dos escritores, ambos a la feliz edad de 83 años. Uno es el mexicano Carlos Fuentes, sobradamente conocido. El otro, el escritor e ilustrador de origen polaco Maurice Sendak, autor de numerosos libros infantiles y juveniles.
A Sendak le debemos, entre otras muchas obras, la conocida “Donde viven los monstruos”. En esta historia, el protagonista es un niño llamado Max, y empieza contando: Cuando Max se puso su disfraz de lobo, le entraron unas ganas irrefrenables de hacer travesuras, y entonces su madre le llamó “¡monstruo!”, y Max le respondió “¡te voy a comer!”. Y le castigaron enviándole a la cama sin cenar. (Habría que añadir que le enviaron a su cuarto solo, sin cenar y sin que le contaran cuentos.) Pero Max, disfrazado de lobo y en su mundo de fantasía, sabiendo como decía Carlos Fuentes que cuando uno lee no se encuentra solo, sino acompañado por la imaginación de otros, al llegar a su habitación encuentra que en ella crecen árboles y lianas. Y caminando por aquel bosque frondoso Max llega hasta el borde del mar, donde encuentra una barca que lleva su nombre. Navegando, atravesando días, semanas y meses, llega hasta la isla en que viven los monstruos, a los que consigue amansar con su mirada fija y penetrante. “Los amansó con el truco mágico de mirar a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos los monstruos, y le hicieron el rey de todos los monstruos”. Los monstruos juegan con él y durante un tiempo resulta divertido, hasta que Max se cansa de esos juegos, dice “¡Se acabó!”, y decide volver a su casa. Cuando va a emprender camino, los monstruos le dicen “No te vayas. Te queremos tanto. Te comeremos.” Pero Max regresa y encuentra el camino de vuelta, retrocediendo por los meses, las semanas y los días hasta volver a su habitación, donde le espera la cena aún caliente.
Podemos leer este cuento como una metáfora sobre la infancia. Tarde o temprano, los niños abandonan sus confortables habitaciones para viajar a lugares donde viven los monstruos. La cuestión está en saber cuántos niños se pierden en las selvas espesas y los mares procelosos de sus habitaciones, solos, sin que nadie les acompañe, y se encuentran más a gusto en las islas que se han fabricado que en compañía de sus padres o hermanos. Literalmente podríamos decir que todos regresan, pero unos consiguen hacerlo siendo los niños que fueron, mientras otros vuelven convertidos en seres en los que no podemos reconocer a los niños que conocimos.
La infancia es por definición un período transitorio. Por más que blindemos nuestras habitaciones, por más que ceguemos las puertas y ventanas de nuestras casas, los niños acabarán por salir o los monstruos terminarán por entrar. El cuento de Sendak tiene un final feliz, pero no siempre los cuentos se parecen a la vida real. Todos conocemos algunos de los peligros que acechan a los niños ahí fuera, con sus garras terribles, sus rugidos terribles y sus dientes terribles.
Los más afortunados de los niños nacen entre palabras y crecen entre palabras. Desde el mismo instante de su nacimiento, en el que aún recubiertos de líquido amniótico son depositados en el vientre de sus madres, se les recibe con caricias y expresiones de júbilo, alegría o emoción. Reciben un palabra como nombre, que se multiplicará entre amigos y familiares cuando los primeros días pregunten por él o por ella. Pronto se les acunará con canciones y nanas y las zonas auditivas de su cerebro se irán acostumbrando a frases dichas entre murmullos, a voces y timbres, a ese lenguaje ininteligible con el que a veces se dialoga con los bebés. Llega el momento que todas las madres y padres esperan jubilosos, en el que el niño pronuncia su primera palabra, que en ocasiones parece más una onomatopeya, y poco a poco nos vamos deleitando al ver cómo el bebé va memorizando las palabras que designan las personas y las cosas: mamá, papá y teta, abuelo, agua y pío, mano, caca y pis… en una lenta conquista que pronto abarcará palabras trisílabas, e incluso más largas. Al mismo tiempo, adquiere la rudimentaria sintaxis que le permitirá designar la realidad cercana, sus necesidades y deseos. El dominio del lenguaje es una conquista de la realidad, pero también a estas edades tan tempranas niños y niñas están inmersos en un mundo de fantasía. Un conejo de goma, unas flores de tela o dos manos que aletean imitando las alas de un pájaro no son la realidad misma, sino que la representan y evocan emociones: el afecto, el juego, la protección, la belleza… Lo real y lo simbólico conviven ya en la cuna y en los primeros gateos.
También, los más afortunados de los niños crecen entre palabras escritas. Llega un momento en que un adulto considera que el niño es capaz de entender un cuento que se narra a la cabecera de su cama y acompaña su narración con un libro, en el que el niño puede seguir dibujos sencillos y esos símbolos todavía ininteligibles que forman letras, palabras y frases. Con un poco de suerte, durante un tiempo disfrutará de muchas noches, muchas tardes, en que se les contarán cuentos mezclando la realidad con la fantasía, lo ordinario con lo extraordinario. También en la escuela escuchará cómo su maestra lee cuentos en voz alta a él y a otros como él, con quienes tendrá ocasión de compartir charlas y juegos a partir de esas historias, en inocentes tertulias literarias. Esa primera literatura, oral, le introducirá en la aventura, el misterio, la intriga y la sorpresa, los viajes, la fantasía y el amor.
Y llega por fin el emocionante momento en que niños y niñas son capaces de desvelar esos símbolos que hasta entonces eran indescifrables. Si son afortunados, en sus escuelas y en sus casas dispondrán de cuentos que podrán leer por sí mismos. Unos no serán capaces de superar con agrado el esfuerzo que exige la lectura y remolonearán toda su vida ante un libro, pero otros encontrarán que tal gasto de energía les compensa e ingresarán en el grupo más o menos amplio de niños y niñas que disfrutan leyendo en los primeros años de sus vidas. De ellos, algunos sucumbirán como lectores durante la pubertad o la adolescencia. Otros perseverarán como lectores hasta la edad adulta, e intentarán que sus hijos también lean.
En mis encuentros con escolares de ocho o diez años, suelo preguntarles cuándo fue la última vez que les contaron un cuento. Los resultados son fáciles de imaginar. Muchos de ellos no pueden recordarlo, aunque tienen la vaga sensación de que sí, que alguien les leía de niños. Otros son más explícitos y hablan de que quizá haga tres años, o tal vez cuatro. Y hay un grupo que dice que no recuerdan que nadie les leyera nunca. Esto no es ninguna medida de la desatención familiar. Estoy seguro de que la mayoría de esas niñas y de esos niños son bien queridos y cuidados en sus familias. Hay otra pregunta que no me atrevo a hacer, y es cuándo fue la última vez que su maestra o su maestro les leyó en clase, pero es posible que la respuesta fuera también que “no pueden recordarlo”, o “un día, pero ya hace mucho”.
Cada persona tiene su propio historial literario, que registra la huella que todas las lecturas y experiencias literarias han dejado en ella. Si rebuscamos en el pasado, nos encontramos con personas excepcionales, como Mary Shelley, hija de quien ya sabemos, que a los doce años escribía y leía en varios idiomas, incluyendo el latín. En el otro extremo, en aquella época había niños y adultos cuya huella literaria era inexistente, plana: jamás nadie les contaría un cuento y nunca en su vida tuvieron acceso a una obra literaria en cualquiera de sus variantes. Pero hoy día, con la extensión de la alfabetización obligatoria y la penetración de los medios de comunicación, no hay niño y adolescente que no reciba influencias literarias, a través de sus primeros cuentos, las primeras lecturas y, también, del cine, del teatro, de la televisión y de Internet. Para bien o para mal, un adolescente actual habrá leído al menos algunas docenas de libros, habrá visto alguna obra de teatro y, sobre todo, habrá contemplado varios miles de horas de televisión, viendo películas, series y algún que otro documental; también habrá consumido cientos o miles de horas ante pantallas, con videojuegos o accediendo a páginas web. El conocimiento y las experiencias literarias que antes se adquirían exclusivamente a través de la familia, los amigos próximos y la escuela, hoy provienen de multitud de fuentes, parte de las cuales no podemos conocer y mucho menos controlar.
Cada uno puede rastrear en su infancia para conocer ese historial literario y tratar de saber quién les leyó qué. Casi siempre hay un abuelo, una madre, una tía, un hermano, un amigo o un maestro que se sitúa en el origen del hilo literario. Cuando aún no podemos leer por nosotros mismos, ese alguien nos lee o nos cuenta una historia que suele estar poblada por personajes fantásticos: tres cerditos, un lobo feroz, un duende, una princesa, un pollo, un soldadito de plomo, un elefante o algunos monstruos. Los cuentos que estas personas nos leen en las primeras épocas de nuestras vidas no tienen un fin instructivo. Son un regalo que pretende estimular nuestra imaginación, despertarnos una sonrisa, presentarnos personajes con los que jugar o dar pie para buscar otras lecturas. A ese quién y ese qué habría que añadir el cómo. Casi siempre, en esos inicios, se nos lee a la cabecera de la cama antes de dormir, sentados en el halda de la persona querida o al lado de quien compartimos esas palabras cargadas de significado, acostados o incluso paseando. La lectura nos protege y nos conforta, nos divierte y emociona y, como dice Martín Garzo, estimula nuestra capacidad de sentir y hace que nuestro corazón se llene de preguntas. Quien lee a un niño se pone en el lugar de ese niño, habita durante un tiempo en el mundo en que él vive.
Rastreando en el origen de nuestras experiencias literaria no podemos olvidar a la escuela. Si los niños tienen suerte, habrá una maestra que lea en el corro, que imposte la voz para dar entrada a los distintos personajes, que ofrezca a los niños las cubiertas de los libros (y no solo los lomos) de la biblioteca del aula, que proponga pequeñas obras de teatro o que invite a los niños a dibujar un escenario o un personaje. De aquellos años infantiles yo recuerdo con especial cariño a dos maestros que en aquellos tiempos de penuria literaria leían en voz alta en clase o nos hacían recitar colectivamente breves poesías. Posteriormente, en mi adolescencia hubo otros dos profesores de quienes guardo recuerdo: uno nos hacía aprender de memoria romanzas clásicas; la segunda, ya en el preuniversitario, dedicó el curso de literatura española contemporánea a leer en voz alta y a recitar poemas. Me sorprende comprobar que en todos ellos había un denominador común: hacían de la literatura algo colectivo, que se podía escuchar, comentar y degustar. Luego estaba la literatura personal, eso sí, la que uno leía al margen del colegio o del instituto, y que me ha acompañado toda mi vida. Pero tanto los cuentos que me leía mi abuelo como la huella de esos maestros han marcado mi vida como lector y mi escritura tardía.Todos, en algún momento de nuestras vidas, somos como el personaje de Max, de Maurice Sendak. Jugamos por las casas disfrazados de lobos, de duendes o de brujas, inmersos en el mundo de la fantasía. Impactados por la lectura de un libro o por las imágenes de una película, queremos ser personajes de cuentos fantásticos deseosos de hacer travesuras o de vivir aventuras. Nos gustaría ser capaces de volar, de atravesar mares a bordo de barcos piratas, de surcar el espacio con veloces naves espaciales, de hablar con animales, de pronunciar conjuros que acaben con los malvados o de domesticar duendes capaces de satisfacer nuestros deseos. Durante un tiempo, nuestros padres o nuestros maestros han estimulado nuestra imaginación y nos han regalado cuentos a la cabecera de la cama o sentados en el corro de un aula. Pero llega un momento en el que los adultos ya no quieren jugar con nosotros. El niño disfrazado de lobo, jugando a ser lobo, dice a su mamá: “¡Te voy a comer!” Y la mamá, que considera que Max ya es mayor y ha pasado el tiempo de jugar a lobos, acaba bruscamente con su complicidad de años, considera que esa frase es impropia de un niño, siente desafiada su autoridad de madre y le castiga enviándole a la cama sin cenar.
Paradójicamente, el dominio de la lectura por parte del niño suele acabar con el placer de la literatura oral, del mundo de ogros y duendes y, junto con ella, con cierta clase de juego cómplice. Los adultos, padres y maestros, solemos considerar que, puesto que los niños pueden ya leer por su cuenta, deben leer solos. En muchos estudios sobre el arte infantil se ha apreciado cómo en edades tempranas niños y niñas son capaces a los tres, cuatro o cinco años de producir obras cargadas de fuerza expresiva, llenas de color y de poderosos símbolos, y pueden emular obras de Miró, de Kandinsky, de Picasso o de Munch. Esos mismos niños y niñas, tres o cuatro años después, parecen sufrir una regresión artística: sus figuras tienden al realismo, sus trazos se hacen más torpes y sus colores se apagan. Desconozco si hay estudios similares en relación con la expresión literaria, pero sospecho que de haberlos los resultados serían muy parecidos. El dominio de la descodificación del texto escrito y de las reglas de la escritura debe de suponer una enorme fatiga intelectual: en uno o dos años, niñas y niños tienen que bregar con palabras y sílabas, con puntos y comas, con las primeras reglas sintácticas y la ortografía básica. Deben someterse a normas estrictas para que su expresión oral y escrita sea normalizada y entendida por todos.
Al preparar esta charla he consultado por curiosidad algunos documentos relativos a la programación didáctica del primer ciclo de educación primaria; es decir, a lo que las escuelas deben tener en cuenta a la hora de impartir las distintas áreas de conocimiento. Uno de los encontrados consta de 261 páginas de texto condensado, que especifica los objetivos, la metodología, los procedimientos y competencias que afectan a niños de 7 y 8 años. Ese documento lo deben conocer y aplicar los maestros de este ciclo. Su mera lectura exige varias horas, y les aseguro que no tiene nada de apasionante ni de literario; su redacción es deficiente y está plagada de anacolutos. Solo como muestra, y sin ánimo de entresacar los aspectos que podrían considerarse más llamativos, les ofrezco cuatro contenidos que están dentro del bloque llamado “Comunicación escrita: leer y escribir”:
–Identificación de la palabra como instrumento básico para la segmentación de la escritura.
–Sustitución, inserción, supresión, cambio de orden y segmentación de elementos lingüísticos para observar el funcionamiento de los enunciados y adquirir nuevos recursos.
–Interés por utilizar textos escritos para aprender, comunicar y regular la convivencia.
–Uso de la biblioteca de aula, de centro y municipal para obtener información y participación en su gestión.
“Ya no es hora de jugar”, le dice la madre de Max a su hijo, y le castiga enviándole a la cama sin cenar. “Ya no estás en la etapa de educación infantil; esto de leer y escribir ya no es un juego”, parece que deberían decirles los maestros a sus alumnos, mientras les ordenan que agachen sus cabezas hacia sus cuadernos, libros de texto e incluso libros de lectura. Leyendo este documento y otros parecidos se diría que piratas y brujas, duendes y gnomos, han sido expulsados de la escuela a tan tempranas edades.
Abro paréntesis. No es propósito de esta charla denunciar el sistema educativo actual ni desnudar sus propósitos. Tampoco lo es evidenciar el tecnicismo, la resignación y la docilidad que han ido invadiendo, en silencio y poco a poco, las aulas, las salas de profesores, los laboratorios y los patios de escuelas e institutos. Ello merecería más fogosidad, más argumentos y una llamada a cierta clase de rebelión. Cierro paréntesis.
Sin embargo, no es del todo así. Con suerte, en muchos centros escolares y en muchas casas, los niños son invitados a leer. En días como estos, paseando por Ferias del Libro o visitando librerías, algunos padres acompañan a sus hijos a buscar y a comprar libros. Y, durante el curso, muchos maestros ponen en marcha Planes de Lectura que, elaborados por editoriales o por ellos mismos, tratan de que sus alumnos adquieran el gusto por la lectura y una progresiva educación literaria. Sin embargo, podríamos preguntarnos cuántos de estos padres y maestros acompañan a sus hijos o a sus alumnos en la lectura, siguen contándoles cuentos en voz alta y continúan siendo cómplices de sus personajes y mundos fantásticos. Cuántos invitan a escribir por el mero placer de hacerlo y sin soportar la pesada carga de las normas ortográficas y sintácticas. Cuántos, como la madre de Max, consideran que los niños ya pueden leer solos, vivir solos en su habitación, y les condenan a internarse en mundos de monstruos del que quizá no tengan ganas ni fuerzas para regresar.
Aprender a leer es de alguna manera ingresar en el mundo de los adultos, en sus usos, convenciones y reglas. Los niños suelen considerarse poderosos y satisfechos cuando descifran sus primeras palabras y al comprobar que sus embrionarios escritos pueden ser entendidos por los mayores. Pero mi impresión, cuando les pregunto por la última vez que un adulto les contó un cuento o leyó con ellos, es que echan en falta esa compañía, que lamentan la pérdida de la inocencia.
Se ha dicho muchas veces que un buen cuento o un buen libro de literatura infantil deben gustar al niño, pero que también deben emocionar al adulto. No descubro nada nuevo ni espero escandalizar cuando afirmo que, al igual que ocurre con la literatura adulta, hay libros que merece la pena leer y libros prescindibles e incluso estúpidos, y que en ocasiones, con el propósito de cumplir con los programas escolares o de educar en valores, los niños son obligados a leer obras insustanciales y carentes de emoción e incluso de carga literaria. Pero por fortuna, niños y niñas disponen hoy día de multitud de buenos libros con los que estimular su fantasía, recrear mundos imaginarios, descubrir afectos, paliar la tristeza, compensar una pérdida o disfrutar de una buena aventura. Los adultos, bien por prisa, bien por pereza, bien porque consideramos que esos cuentos y libros son para niños y de niños, solemos perdernos el placer estético y emocional de leerlos pero, sobre todo, de revivir con los niños que fuimos esa infancia y esa inocencia que solemos perder abrupta y prematuramente.
Hace pocos días tuve la oportunidad de disfrutar una vez más, en un colegio de Madrid, de un encuentro con padres, que habían leído los mismos libros que leían sus hijos en el colegio. En algunas ocasiones lo hicieron al tiempo que ellos, lo que dio pie entretanto para conversar sobre la novela y sus personajes, para contrastar la visión infantil con la adulta, para enriquecerse mutuamente con conversaciones y opiniones, para establecer relaciones con protagonistas de otros libros o de películas, para manifestar emociones o evocar recuerdos, y por supuesto para hacer crítica y críticas. Y en otras ocasiones he sido invitado en programas como el de “Leer juntos”, clubes de lectura mixtos de niños o adolescentes, en los que están implicados además padres, maestros, escritores, libreros o bibliotecarios.
Poner en marcha iniciativas de este tipo no es sencillo ni se hace de un día para otro. Supone una preparación paciente, poner de acuerdo a maestros y padres, aprender a trabajar en grupo y superar barreras institucionales y recelos individuales. En ciertos casos, además, la vorágine de la vida diaria, las distancias, el desaliento y otros muchos motivos impiden, y no es casual, que unos y otros nos sentemos a debatir con calma acerca de temas importantes de la vida.Hace ya unos años, anticipando las convulsiones económicas, sociales y culturales en que estamos inmersos, la escritora brasileña Ana María Machado escribió algo que hoy tiene especial significado:
“No basta con lamentarnos, criticar al gobierno, a los capitalistas o a las multinacionales. Es necesario mucho más. En realidad, mucho más pero mucho más eficiente. Basta con resistir culturalmente como lectores. Militantes de la lectura. Resistentes de la cultura. Frente a la dictadura de la basura, hay que insistir en lo bueno, defender el derecho a leer literatura. Y empezar a hacerlo, individualmente pero de forma decidida y segura. Con vistas a la sociedad futura. Como quien sabe que así no se dejará dominar.”
Muchos adultos creíamos hace mucho que bajo los adoquines de las calles estaba el mar. Que otro mundo era posible, mejor del que disfrutábamos entonces. No nos dimos cuenta de que, entretanto, bajo esos adoquines otros nos estaban preparando infiernos que hoy amenazan con devorarnos. Las palabras de Ana María Machado, en estas circunstancias, resultan consoladoras y nos indican un camino. Hay que resistir frente a la dictadura de la basura. A esas frases yo añadiría solo un matiz. Hay que leer literatura de forma decidida y segura, individualmente pero también de forma colectiva. Compartiendo libros, consolándonos mutuamente con héroes que se enfrentaron a la desdicha, que lucharon contra la injusticia o que utilizaron sus poderes mágicos para superar adversidades.
Hace pocas semanas, un grupo de personas vinculadas con la lectura redactó un manifiesto titulado “Por un ambiente de lectura en la escuela”, que ha sido firmado por varios centenares de escritores, bibliotecarios, educadores, editores… El segundo de los puntos dice:
Los textos se pueden compartir desde edad muy temprana y disfrutar junto a otras personas en situaciones agradables y placenteras que crean climas propicios para el juego, la expresión y el diálogo.
Quiero detenerme, para terminar esta charla, en este punto que me parece esclarecedor. No hay que olvidar que nos encontramos en la Feria del Libro. Durante dos semanas nos reunimos cientos de personas tratando de convencer de la conveniencia de leer, y en cierto sentido de la necesidad de comprar libros. Al finalizar este gran mercado, habrá balances de ventas, ránkings de autores, resúmenes de esfuerzos y propósitos para el año, todo lo cual dará lugar a informes y estudios, conferencias y debates. Pero junto con este afán por extender y generalizar la lectura hay reconocidos derechos, como el de no leer, o recomendaciones de que la lectura no debería de ser una obligación en las aulas.Es cierto que podemos leer o no leer. Y que debemos poder elegir los libros que leemos. Y admitiremos que en una sociedad tecnológica, el libro no es la única fuente ni de placer estético, ni de conocimientos, ni siquiera de narración.El punto del manifiesto al que antes hacía referencia habla de “los textos”, y no solo de los libros. En este sentido, podríamos pensar que cabe desde el clásico cuento o libro infantil al fragmento de una obra adulta; desde el corte de un guión cinematográfico a la viñeta de un cómic; desde la redacción elaborada por un niño a una cita de un sesudo libro de filosofía, con tal de que sea algo inteligible por las partes. Por otro lado, habla de “compartir”… y no imponer, lo que significa una actitud participativa y cooperativa entre el niño y el adulto, lo que a su vez implica que este se muestre dispuesto a participar en las reglas e incluso en las fantasías de los niños, sean estos alumnos o los propios hijos. Del resto del texto sobra el comentario, cuando entendemos que se trata de situaciones agradables y placenteras, no sujetas a las tensiones propias del aprendizaje, la evaluación o la categorización; o cuando nos mencionan el juego, la expresión y el diálogo.
En lo que se refiere a la literatura que leen niños y jóvenes, la literatura infantil y juvenil se encuentra encerrada en una pavorosa verticalidad: los padres o maestros eligen obras para que las lean los niños, pero no para leerlas con los niños. Esa conveniencia de compartir lecturas plantea numerosos problemas, entre ellos el de la selección, ya que no es posible vibrar o emocionarse con una obra infantil que no hace vibrar o emocionarse a un adulto. Pero también otros como el de la metodología, porque no supone enviar a los niños a que lean en la soledad de sus habitaciones o encargarles que lean individualmente en las aulas.Y, sobre todo, exige un cambio en la mentalidad de adultos, padres y educadores. Quizá, con las prisas porque los niños lean y aprendan, porque los escolares sean miniaturas de seres productivos dotados de competencias que les permitan sobrevivir en un mundo hostil, hemos expulsado de hogares y escuelas a los personajes fantásticos que nos hacen soñar, relegando a brujas y duendes, a piratas y a aventureros, a magos y a hadas… Con el riesgo de que el vacío sea ocupado por monstruos con sus garras terribles, sus rugidos terribles y sus dientes terribles, de los que niños y niñas no puedan zafarse.
Por eso… ¡Larga vida a los duendes!