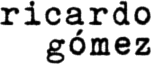Conferencia leída el 1 de marzo de 2008 en la Facultad de Ciencias de Santander, invitado por la Editorial Alfaguara y por la Sociedad de Profesores de Matemáticas de Cantabria.

En la fría madrugada del 30 de mayo de 1832, un joven entra en un bosque de las afueras de París. Se ha levantado muy temprano a pesar de que la víspera estuvo escribiendo hasta altas horas de la noche, a la luz de un candil, con las piernas envueltas en una manta. Aún no ha cumplido los veintiún años, dos días antes ha sido liberado de la cárcel y mientras trata de orientarse en la neblina afianza su presentimiento de que va a morir. Por eso, se consuela con la idea de que la noche anterior haya dejado escrito un testamento y varias cartas para sus amigos. Una hora más tarde yace en el suelo con una bala en su abdomen. Es recogido varias horas después por un transeúnte, y morirá al día siguiente, de una peritonitis.
Al comienzo de un día laborable cualquiera de 1817, una mujer se despide de su esposo a la puerta de casa, en un acomodado barrio de Londres. Además de un beso, deposita en su mano una nota, que podría parecer la lista de la compra. El hombre guarda el papel en su bolsillo, se sube al coche de caballos y va a trabajar. Cuando acaba su jornada laboral, el marido se dirige a la Biblioteca de la Real Sociedad, institución de la que es socio, como inspector médico de la Real Armada Británica. Allí saca la nota que le ha dado su mujer, busca los libros solicitados y a la luz de una lámpara copia para ella, punto por punto, los artículos científicos que ella necesita para sus estudios. En la Real Sociedad no se admite a las mujeres y el esposo, todas las tardes, va a la biblioteca a copiar los textos que ella necesita para avanzar en sus investigaciones.
A mediodía de una jornada de la que no ha quedado memoria (pero sí el año: –212), la ciudad de Siracusa es un mare mágnum de gritos y de humos. Los soldados del ejército enemigo han franqueado puertas y barricadas y acabado con la resistencia de los últimos defensores, y se dedican a la violación y al pillaje. Sin embargo, en el jardín de su residencia, un anciano parece ajeno a esos dramáticos acontecimientos. Trabaja enfrascado en un complejo asunto y no presta atención a las voces de los asaltantes, que han entrado en su casa. Como es mediodía, ni siquiera advierte la corta sombra del soldado que hay a su espalda, ni su duro oído escucha la voz que le exige que se vuelva y se considere prisionero. Está tan embebido en sus investigaciones que despacha al militar con un gesto despectivo. Este, ofendido, atraviesa el cuerpo del anciano con su lanza.
A las cinco de la tarde de un 27 de enero de 1860, un hombre tiene la certeza de que no verá la luz del día siguiente. Lo ha notado en los ojos del médico que le ha visitado una hora antes. Se sienta en el sillón frente a la chimenea y comienza a hacer balance. Contemplada desde el lado favorable, su vida ha sido un éxito. Alumno precoz desde muy niño e ingeniero militar a los 20 años, fue aclamado como el mejor esgrimista y bailarín del imperio austríaco. Además, es un buen violinista y habla nueve lenguas, entre ellas el chino y el tibetano. Sin embargo, no era por eso por lo que él había peleado toda su vida. Ahí quedaban más de veinte mil páginas de sus escritos, de las que solo había conseguido publicar veinticuatro, y eso en un apéndice a una obra de su padre. Mirada de cierta manera, su existencia había resultado un verdadero desperdicio, y la injusticia y el olvido se habían cebado en él.
Es casi seguro que al escuchar estas cuatro historias habrán reconocido a sus protagonistas: Évariste Galois, Mary Somerville, Arquímedes y Janos Bolyai. Los cuatro tienen en común no solo haberse dedicado a las matemáticas, sino haberlo hecho con pasión. Esta conferencia podría haber comenzado no por estas cuatro personas apasionadas, sino también por otros tantos problemas apasionantes en ciertos momentos históricos: el cálculo del volumen de una esfera, la determinación de la cifra 35 de pi, la resolución de la conjetura de Poincaré o la formulación del teorema de Fermat, entre otros muchos.
Hace unos días, mientras preparaba esta charla, hablaba de ella con una persona adulta, una valorada profesional que había hecho su bachillerato de ciencias, y que reconocía no saber qué era el número pi. Decía que en su momento lo había utilizado para aprobar exámenes, pero que ni entonces ni hoy, treinta años después, tenía una idea de qué expresaba. Por supuesto, sabía que valía 3,1416 y que se usaba para calcular longitudes de circunferencias y superficies de círculos, pero nada más. Pi era un misterio para ella. Hoy, cuando se habla de competencias, y en particular de la competencia matemática, diríamos que esta persona es competente para resolver problemas relacionados con el cálculo de longitudes de circunferencias, superficies de círculos e incluso volúmenes de esferas, y como profesores le daríamos el aprobado en el curso correspondiente. Sin embargo, es casi seguro que todos los que estamos aquí convengamos que su educación matemática es más bien pobre.
Me temo que este no es un caso anecdótico. Podríamos pensar en una encuesta imaginaria. Salir a la calle y formular cinco preguntas:
–¿Qué expresa el número pi?
–¿Por qué al multiplicar una cantidad entera por 10 añadimos un cero a la derecha?
–Diga alguna aplicación práctica de la raíz cuadrada, aunque nunca la haya utilizado en su vida cotidiana.
–¿Por qué el área de un triángulo se calcula dividiendo por dos el producto de la base por la altura?
–Cite el nombre de cuatro matemáticos, incluyendo el de una mujer matemática.
Hoy en día podemos presumir de que los niveles de alfabetización de nuestro país son altos. Hay muchos más titulados universitarios que nunca en la historia, y todos ellos, sin excepción, sean de carreras técnicas o humanísticas, han cursado al menos diez años de una asignatura llamada “matemáticas”. Para aprobar estos cursos habrán demostrado en cientos de exámenes poseer distintos grados de competencias a la hora de resolver problemas, hacer cálculos o formular definiciones. No sabe duda de que muchos de ellos serán muy capaces en sus profesiones, e incluso conocerán idiomas y sabrán manejar un ordenador, entre otras muchas habilidades. Y, sin embargo, dudo que la mitad de la población encuestada pueda responder correctamente a tres de las cinco preguntas planteadas. Obsérvese que, a excepción de la última, todas ellas son de matemáticas de primaria. La quinta debería ser de cultura general.
En mis charlas literarias suelo decir que la literatura es una forma privilegiada de ver el mundo. Un buen libro nos proporciona una mirada profunda sobre los personajes y los procesos que gobiernan el alma humana. Nos permite colocarnos en la posición del otro y, vicariamente, aprender sobre la vida a través de otros. Es cierto que un buen lector no lee un libro para aprender nada, pero suele ocurrir con los buenos libros que dejan una huella persistente. Se dice que la buena literatura no deja indemne al lector.
En mis clases de matemáticas también insistía en lo evidente: que las matemáticas son otra forma de ver el mundo. Proporciona una visión en la que están implicadas categorías, cantidades, relaciones, simetrías, homomorfismos, tendencias, probabilidades, certezas e indefiniciones. Es evidente que el uso de las herramientas que a lo largo de la historia han proporcionado las matemáticas nos han permitido vender ovejas, construir pirámides y rascacielos, conocer la estructura del átomo o viajar a otros planetas. Pero a veces se olvida que las matemáticas son además un producto cultural. Que, al igual que otros logros, han sido conseguidos por hombres y mujeres que han dedicado años a su estudio; que su desarrollo ha atravesado por vaivenes políticos y filosóficos; que entre los matemáticos ha habido rencillas, secretos, envidias, devociones, pasiones, y que todos, absolutamente todos los logros matemáticos tienen tras de sí décadas o siglos de especulación, de aproximación y de intentos fallidos… Valdría la pena estudiar matemática aunque las matemáticas no tuvieran ninguna utilidad práctica, de la misma manera que no tiene utilidad extasiarse ante una pintura, una sonata o una escultura.

Quizá haya que pensar que la utilidad intrínseca de la matemática es también una soga que se ata a su cuello. En la escuela primaria, apenas los niños han atisbado en qué consiste la adición, se ven sometidos a la tortura de sumar cantidades llevando y sin llevar, como si en eso les fuera la vida, y muchos de ellos acaban la etapa utilizando (aunque a veces, sin dominar) las operaciones básicas, pero desconociendo cuáles son los fundamentos de un sistema de numeración posicional, y mucho menos los esfuerzos culturales para dotarse de tal sistema de numeración y de los algoritmos que empleamos. Y otro tanto se puede decir de la educación secundaria; se pretende que los alumnos dominen las operaciones con enteros para poder utilizarlas con los racionales, lo que a su vez abrirá la puerta al manejo de los complejos, y de las sucesiones, los límites, las derivadas y las integrales, lo que, ente otras cosas, les permitirá saltar la barrera de la selectividad. Este fue el proceso que siguió la persona de quien antes les hablaba, que desconocía qué era pi. Dado que esta persona es casi coetánea mía, no hay que echar la culpa a la LOGSE. El problema es más antiguo y más grave.
Una de las ventajas de la literatura es que no sirve para nada. Quizá por eso, una persona pueda decidir perder la tarde de un sábado ante un buen libro. A pesar de que los índices de lectura no sean muy altos, hay miles de personas que pierden horas leyendo historias imaginadas por otros, por puro placer. En comparación, el número de personas que decide perder la tarde de un sábado disfrutando con las matemáticas es más bien bajo.
Sin embargo, la intrahistoria de las matemáticas es tan apasionante como la mejor de las novelas. La vida y desgraciada muerte de Galois no tiene nada que envidiar a la de personajes creados por Goethe, Tólstoi o, en nuestros días, Coetzee. Las dificultades y el tesón de Mary Sommerville, que fue conocida en el siglo XIX como la reina de las ciencias, podrían ser reconstruidas por las hermanas Bronte o por Simone de Beauvoir. Una novela sobre Arquímedes y el sitio de Siracusa podría elevarse al rango de las mejores históricas. Y la frustración de Bolyai podría ser contada por Corman McCarty, Doris Lessing o algún otro genio de la literatura. Personajes de este calibre los hay a cientos, como sabe cualquier amante de la historia de la ciencia, desde el escriba Ahmés al ruso Perelman, que recientemente rechazó la concesión de la medalla Fields, pasando por Gauss, Abel, Omar Kayyam, Tartaglia, Ramanuján, Euler, Gödel, o los anónimos tejedores de quipus de la cultura maya. Lo mismo ocurre con los procesos que han llevado a determinados descubrimientos matemáticos, que han exigido tantos esfuerzos como la búsqueda del Santo Grial y que en ocasiones han estado rodeados de pasiones, misterios y secretos.
A pesar de todos los esfuerzos por mejorar la didáctica de las matemáticas, esta asignatura sigue conservando en escuelas e institutos el dudoso prestigio de ser una materia difícil, árida e inaccesible para la mayor parte de los alumnos. Hay algo paradójico en ello, porque el mundo en que viven niños y jóvenes está fuertemente matematizado y, sin embargo, raramente se consigue que los alumnos sean conscientes de que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana. En sus Cartas a una joven matemática, Ian Stewart propone un experimento mental, que consiste en colocar una pegatina roja en todos los objetos en los que encontramos matemáticas en su interior. El experimento sería divertido. Un niño recién levantado de la cama debería ir colocándolas en su despertador, en la mesa en que se sienta a desayunar, en las tazas y platos en que se sirve el desayuno, en sus deportivas, en la puerta de salida a la calle, en el ascensor, en las tapas de alcantarillas, en los edificios, los semáforos… por no hablar de automóviles, ordenadores, teléfonos, oficinas bancarias y sistemas de localización por satélite. Sin embargo, como dice Stewart, todas estas manifestaciones matemáticas permanecen ocultas. Lo único que un niño percibe de matemáticas en el mundo está precisamente en las clases de matemáticas. Nadie, salvo los profesores de matemáticas, parece hacer matemáticas. Y lo grave, claro, es que los profesores no las hacemos… Las enseñamos, que es cosa bien distinta. O, para ser más contundente todavía, enseñamos los logros y las posibilidades de las matemáticas, no las matemáticas propiamente dichas.
Volviendo a la literatura, recuerdo que en mis tiempos de estudiante saber literatura consistía en conocer y recordar nombres, obras, fechas y argumentos. Si acaso, algún profesor se atrevió a añadir algún fragmento de texto o algún romance, pero en ocasiones aquello era más temible todavía, porque cabía la posibilidad de que aquello entrara en el examen. Lo que yo disfrutaba de la literatura tenía que ver con lo que leía fuera del colegio, e incluso en ocasiones a escondidas, porque se trataba de obras no recomendables para los profesores de literatura académica. Verne, Dumas o Salgari eran subproductos. La isla del tesoro, un simple libro para niños. Los cuentos de terror de Poe, mero entretenimiento. Eso, por no hablar de tebeos como El capitán Trueno, El Jabato o Hazañas Bélicas. La enseñanza de la literatura se convertía así en el estudio de los productos literarios que entraban dentro de un estrecho canon.
Por suerte, el panorama de la enseñanza de la literatura ha cambiado apreciablemente. Hoy, leer obras literarias forma parte del curriculo de la asignatura. Además, los estudiantes tienen oportunidad de encontrar obras que pueden leer por sí mismos, porque existe una copiosa literatura para niños y jóvenes. Y cunde la idea de que la escuela debe fomentar hábitos de lectura y educar literariamente. Este camino no está exento de prejuicios y costumbres adquiridas. Para algunos profesores, leer un libro en clase significa una pérdida de tiempo si no va acompañado de resúmenes, dictados o actividades de vocabulario. En colegios e institutos, cuando realizo encuentros con lectores, suelo temblar cuando los profesores me hablan de que los chicos ya han leído mis libros y se han examinado de ellos. En foros públicos y, cuando me atrevo, a esos profesores en particular, suelo decir que ¡no! Que no quiero que mis lectores se examinen de mis libros o mis personajes. Deseo que los lean con placer, que los analicen, que los critiquen y despiecen, que cambien del libro lo que no les guste, que imaginen historias o finales distintos… Justo, lo que yo hacía de niño. Lo que me llevó a adquirir el gusto y el placer por la lectura de los que hoy disfruto.
Hablo de todo esto a un grupo de profesores y profesoras de matemáticas porque creo que hay factores comunes entre la educación literaria y la educación matemática. La literatura nos proporciona una manera de ver el mundo y la matemática, también. Que un joven sepa que Kafka escribió La metamorfosis está bien, pero eso añade poco a su concepción del mundo y del alma humana. Que los chicos puedan calcular que 32×45 da como resultado 1440, o que e es el límite de una sucesión también está bien, pero saber multiplicar o conocer el valor de e tampoco contribuye en sí mismo a entender el papel de la matemática en el mundo y a hacernos conscientes de su belleza. Si acaso, en ambos casos estamos hablando de cultura general, de una acumulación de hechos y acontecimientos que no es despreciable, pero que no nos hace necesariamente sensibles. Recitar de memoria la lista de obras completas de Kafka, como conocer las seis primeras cifras del desarrollo decimal de e, añaden un valor infinitesimal a nuestra cultura, pero nada a nuestra comprensión del mundo.
En su delicioso pero ácido libro El hombre anumérico, el profesor John Allen Paulos reflexiona sobre las consecuencias del anumerismo en la sociedad de nuestros días y los déficits en la formación tanto de los alumnos como, en ocasiones, de sus profesores correspondientes. Este libro es de hace veinte años y, que se sepa, ni este ni otros han promovido un debate institucional sobre la enseñanza de las matemáticas, los curriculos, la formación de profesores de primaria, los objetivos de la formación matemática y la metodología de la enseñanza de la asignatura. Es verdad que han sido muchos los congresos y artículos que profesores y sociedades de matemáticos, como esta, han dedicado al asunto, pero no ha habido resonancia social. La escuela es lo que es, y su empecinamiento en enseñar productos, y no procesos, me temo que nos lleva a los sonrojantes resultados de la imaginaria encuesta que yo proponía al comienzo de esta disertación.
No pongo en cuestión que los objetivos de la formación matemática deban seguir siendo muchos de los que ya son. Parece razonable que al término de la educación primaria se deban conocer los algoritmos de la aritmética y algunas nociones de geometría, aunque me preguntaría cuántos de los que estamos aquí hemos hecho en el último año una multiplicación de, digamos, un número de cinco cifras por otro de cuatro, utilizando lápiz y papel, o cuántos hemos tenido la necesidad de calcular el área de un círculo conociendo con cierta precisión su diámetro y utilizando un valor significativamente preciso de pi. Cada profesor, al inicio de su etapa o ciclo, quiere alumnos lo bastante competentes en cálculo para abordar el tramo que a él le corresponde, y se queja, por ejemplo, de que sus alumnos no lo son al simplificar fracciones ordinarias, cuando él tiene que hacerles competentes en el manejo de fracciones algebraicas. La pregunta es: en esta carrera de competencias, ¿dónde queda la educación matemática? Y sobre todo, la educación matemática de chicos y chicas que nunca se dedicarán a las matemáticas.
Como uno de los placeres de la literatura es imaginar, y transgredir imaginando, me atrevo a pensar en un mundo de ficción, que podemos situar dentro de cien años, en el que niños y niñas nacerán con un implante cerebral mediante el que podrán realizar cualquier cálculo aritmético, utilizando números de doce cifras, con absoluta precisión y una rapidez eléctrica. Es de suponer que con este aditamento biónico los profesores de matemáticas de primaria se verán descargados de enseñar las cuatro reglas de la aritmética. Podrán dedicar tiempo a observar números en el entorno, discriminando entre cuáles son códigos y cuáles expresan cantidades, a analizar series numéricas, a estudiar regularidades, a analizar simetrías y alternancias, a proponer y resolver acertijos, a calcular y utilizar razones, a estimar probabilidades, a reflexionar acerca de por qué las tapas de las alcantarillas no son por ejemplo octogonales, a evaluar cuáles son los procedimientos más rápidos para conocer cuántos granos de arroz hay en un kilo de arroz y su relación con el problema de del origen del ajedrez, o cuál será el término 100 de la sucesión de Fibonacci, o a analizar convergencias e incluso a anticipar en primaria el significado del número aúreo o el valor de e. Con el tiempo y el aprendizaje, este implante madurará en algunos alumnos para convertirse en una calculadora precientífica y, al llegar a la adolescencia, en un cuasi-órgano con las capacidades del programa Mathematica. Desde luego, los libros de texto, si es que los hay, tendrán que cambiar mucho, y es posible que enseñen los algoritmos con lápiz y papel como una curiosidad similar a la que sentimos cuando hoy vemos la numeración romana, y una vez que los alumnos conocen los entresijos del sistema de numeración posicional.
Bueno, quizá para llegar a esto haya que esperar cien años, que estimo será lo que se tarde en inventar una calculadora orgánica biónica y en vencer la resistencia de las iglesias para implantarla en seres humanos, aunque a lo mejor ocurre antes de lo que imaginamos. Yo no lo veré, pero quiero pensar que será un acontecimiento histórico en la didáctica de la matemática. Estoy convencido de que en no demasiado tiempo, futuros profesores observarán nuestros programas escolares y libros de texto con el mismo asombro con que nosotros contemplamos los esfuerzos didácticos del escriba Ahmés en el papiro Rhind, lastrado por su incapacidad de ir más allá de las fracciones unitarias. Mientras esto sucede, yo, que vivo en la época de internet, de ordenadores y de pizarras electrónicas, no entiendo por qué a los niños de cinco o seis años no se les regala al comienzo de su escolaridad una calculadora pre-biónica, que apenas vale dos euros, y se dedican las clases de matemáticas no a realizar penosos cálculos, sino a hacer matemática de verdad. Es posible que, si no se dedicara tanto sudor y tiempo a enseñar a multiplicar y a dividir por procedimientos pre-electrónicos, chicos y chicas tuvieran también más tiempo de vivir las matemáticas, de experimentar con las matemáticas y de apasionarse con matemáticas en la clase de matemáticas. Quiero pensar que estos alumnos tendrían ocasión de adquirir una mejor educación matemática.
A estas alturas creo que he perdido el centro de gravedad y me he desplazado hacia uno de los vértices de mi triángulo, como profesor, más que como matemático o escritor, pero voy a volver a este. Decía Galileo que las matemáticas son el lenguaje con el que está escrito el Universo y, sin embargo, pocos de nuestros alumnos son capaces de entender estos signos cuando se levantan, caminan hacia su instituto o disfrutan de los efectos especiales en un juego de ordenador o en una película. Esto, sin duda, no es culpa suya, sino nuestra: de la rigidez de la escuela, de los anquilosados planes de estudio y de que los profesores en general hemos aceptado dócilmente el sumiso papel de transmisores de lo que un día aprendimos y casi en la forma en que lo aprendimos. Quizá un inicio del camino sea, paradójicamente, reivindicar para la matemática su papel como disciplina humanística, y tratar de enseñar las matemáticas también como un producto cultural.
Citando a Weierstrass, “un matemático que no es en algún sentido un poeta nunca será un matemático completo”. Pero todos sabemos que la poesía, como la literatura, no sirven para nada. Si acaso, la poesía y la literatura estimulan nuestra capacidad de observación, de reflexión, de asombro, de emoción y de aprendizaje a través de las experiencias de otros. Estoy convencido de que ningún alumno sentirá jamás aprecio por las matemáticas si no ha tenido la oportunidad de disfrutar, incluso de extasiarse, ante algún hecho matemático. Estos hechos asombrosos están por doquier: en la observación del nido de una golondrina, en la tozudez de los múltiplos de 25 frente a la aparente impredecibilidad de los de 47, en el carácter trascendente de pi, en detalles de la biografía de Galois, en el baricentro de un triángulo, en los intervalos que hay entre los números primos, en la numeración griega, en un quipu maya, en algún juego matemático, en buscar el número más grande que se puede expresar con tres nueves, en el imaginado número exacto de granos de arena que hay en un montón de arena, ante la fotografía de un erizo de mar…
Quizá todo esto sea inútil, pensarán algunos profesores de matemáticas. Tan inútil como leer libros en clase, piensan algunos profesores de literatura. Pero la literatura es una forma reposada y profunda de ver el mundo y su estructura. Igual nos sumerge en los océanos de Júpiter que nos lleva a la China del siglo XII y, por lo tanto, también puede mostrarnos con pasión hechos asombrosos que tienen que ver con las matemáticas, que serán distintos para cada interés y cada edad.
Como habrán podido adivinar incluso antes de entrar en esta sala, como escritor voy a invitar a que niños y jóvenes a lean sobre matemáticas. Y a que los profesores os animéis a buscar y a recomendar textos, narraciones e historias que les pongan en contacto con los números y sus posibilidades, con la historia de las matemáticas, con la biografía de personajes que las amaron o acabaron odiándolas, con relatos en los que se narren los aspectos más humanos de los descubrimientos matemáticos, la desgraciada existencia de algunos investigadores y la apasionada vida de otros, el heroísmo de algunas mujeres matemáticas, los intentos de distintas culturas de entender el mundo a través de las regularidades… Los profesores de matemáticas tienen la ventaja de poder ir de la mano de los profesores de literatura cuyos alumnos ya leen. Además, cuentan con terrenos ya desbrozados; se decía que chicos y chicas tenían que leer libros cercanos a sus experiencias cotidianas, y ya se ha visto que no tiene por qué ser ha así; se decía que los libros debían ser sencillos, fáciles de entender y entretenidos, y tampoco tiene por qué ser de esta manera. Niños y adolescentes tienen un potencial lector que va más allá de lo que inicialmente se suponía. Solo hay una doble condición: que sus profesores se apasionen con la lectura, que las lecturas sean apasionantes…
Los últimos veinticinco años de la vida de Newton fueron ominosos. Aunque no deja de ser uno de los mayores genios de la humanidad, su carácter introvertido, sus manías persecutorias, su ira enfermiza y sus deseos de venganza convirtieron en infame la disputa con su colega Leibniz sobre la paternidad del cálculo infinitesimal. El intercambio de cartas entre estos dos matemáticos, la furia con la que Newton utilizó a la Real Sociedad en contra de su adversario, la persecución que hizo del alemán incluso después de que este falleciera, constituye una de las etapas más estériles y oscuras de la historia de las matemáticas. Lo que se inició como una controversia en 1786 se convirtió en una verdadera guerra científica, que tuvo como consecuencia el aislamiento matemático de Inglaterra durante buena parte del siglo XIX. En esta cruel batalla, Leibniz murió abatido y empobrecido, pero sus métodos y su notación fueron los elegidos por todos los matemáticos occidentales. Quizá si no hubiera sido por el carácter enfermizo de Newton, la historia de la matemática actual habría sido distinta que es.
Parece bastante difícil explicar los principios del cálculo infinitesimal a quienes no sienten mucho aprecio por las matemáticas; a quienes en un momento se quedaron atascados en los recovecos de los negativos, los irracionales o los complejos. Pero quiero acabar con las palabras de Newton, que son pura literatura. Literatura matemática:
“...límites a los que tienden a acercarse cantidades continuamente decrecientes, límites a los que no pueden acercarse más que una diferencia dada, pero nunca traspasarlo, ni alcanzarlo antes de que las cantidades disminuyan in infinitum.”
Ricardo Gómez, marzo de 2008