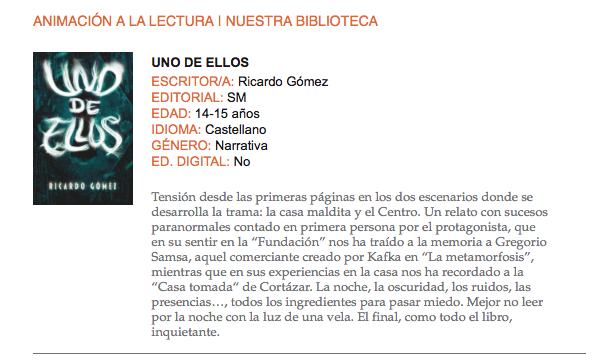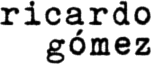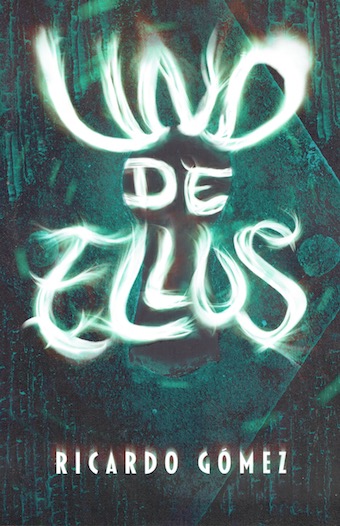
De la cuarta de cubierta:
.
Todo parece inocente a la luz del día.
Una finca heredada. Unos días en familia. Tranquilidad y descanso.
Pero, ¿quién asegura que al apagar la luz todo va a seguir igual?
Una finca heredada. Una aparición desconcertante y peligrosa. Un incendio. Huir con lo imprescendible. Parecen dos vidas distintas.
O no...
.
.
.
.
.
Comenzaron invadiendo el piso de arriba en silencio, sin hacer apenas ruido
y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde.
Ni él ni sus padres eran capaces de detenerlos.
Solo podían hacer una cosa: huir. ¿Pero de qué? ¿De quiénes...?
CAPÍTULO 1
.
Comenzaron invadiendo el piso de arriba en silencio, sin hacer apenas ruido, y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Si solo hubieran sido tres o cuatro mi padre se habría ocupado de ellos, pero eran muchos, tal vez decenas o cientos. En pocos días desde que empezó aquello no nos quedó más remedio que huir, apenas con tiempo de coger lo imprescindible. El coche no había llegado aún a la verja de la entrada cuando una gran llamarada surgió de la casa y al poco la envolvió entera. Mis padres perdían lo que habían edificado con tanta ilusión, pero con eso terminaba aquella pesadilla.
Viajo en el asiento trasero del coche, y por el retrovisor veo tras de nosotros destellos anaranjados sobre el cielo aún oscuro. También percibo el rostro serio de mi padre, y oigo el suspiro de alivio de mamá. Intento imaginar cómo se las habrá apañado mi padre para que aquello estallase al poco de salir. Una vez más, admiro su sangre fría, su iniciativa y su valor a la hora de protegernos a mamá y a mí. Debía de estar agotado. Llevábamos dos o tres noches sin dormir.
Mi madre debe de pensar lo mismo que yo, porque acerca su mano a su rostro y dice mientras lo acaricia:
–Tranquilo. Mejor así. ¿Estás bien?
Mi padre asiente y esboza una sonrisa. Luego, mi madre se dirige a mí, volviendo la cabeza:
–Hijo, recuéstate y trata de dormir un rato. El viaje será largo.
Obedezco. Veo que el cielo comienza a clarear y que mi padre conduce deprisa, demasiado para una carretera tan estrecha, aunque a esas horas apenas hay tráfico. Me siento agotado y, aunque quiero enterarme de su charla, hecha entre bisbiseos para no molestarme, los párpados me pesan como si fueran de piedra. Apenas pegué ojo la noche anterior, y las previas fueron aterradoras.
Debo haberme quedado dormido, porque la luz de fuera es ahora más intensa. Quizá he hablado en voz alta antes de despertar porque mi madre está girada hacia mí, como escuchándome con atención. Mi padre sigue al volante, pero no sé qué hora es. Deduzco que no muy tarde, por la altura del sol, pero me da pereza incorporarme para ver el reloj del salpicadero. Debemos de estar ahora en una carretera general, porque por la ventanilla veo pasar cerca la parte superior de algún camión. Al cabo de un rato, mi madre dice:
–Para, por favor. Me sentaré detrás, con él.
–¿Segura?
–Sí. ¿Estás bien para conducir? ¿No te apetece parar un rato y echar una cabezada?
–Estoy bien. Descansaremos un rato en la siguiente estación de servicio. Lo que necesito es un café.
El coche para en el arcén y mi madre sale y pasa a mi lado. Me incorporo y le hago sitio, pero vuelvo a tumbarme apoyando mi cabeza en su pierna. Me susurra: «Duerme, duerme…», y se entretiene acariciando mi sien, como recuerdo que hacía cuando era más pequeño y me invitaba a dormir. Siento calientes las yemas de sus dedos.
Cierro los ojos. Me estoy haciendo pis y me arrepiento por no haberlo dicho un poco antes, cuando mi padre detuvo el coche, pero recuerdo el propósito de parar pronto y callo, contagiado por el deseo de mis padres: huir lo antes posible, lo más lejos posible, de aquella casa maldita. Antes de que nadie pueda descubrir lo ocurrido allí. Intento apartar el recuerdo de los últimos acontecimientos, lo que no es difícil, porque de nuevo me envuelve el sueño, un sopor irresistible.
Nos hemos detenido. Mientras mi padre llena el depósito, mamá y yo entramos al bar. Ella también va al baño con prisa, después de preguntarme si me atrevo a pasar solo al servicio. Le respondo que sí, a pesar de que no me apetece abrir aquella pesada puerta, que me recuerda a otras. Cuando lo hago, compruebo con alivio que no hay nadie y me encierro en una cabina, asegurándome de que el cerrojo queda bien echado aunque me duele el vientre de tanto aguantarme. Hago pis como las chicas, sentado, con los ojos fijos en la puerta, temiendo que Ellos la atraviesen, aunque estamos lejos y la explosión y el incendio seguramente habrán acabado con todos.
(…)
Crítica del libro, aparecida en los Cuadernos CALCO, de FIRA, en Pamplona.