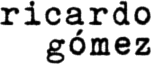Hay una anécdota curiosa en relación con este cuento. Me comunicaron el fallo del premio exactamente un día antes de que saltase la noticia de que Pinochet había sido procesado. ¡Mi alegría fue doble!
Hay una anécdota curiosa en relación con este cuento. Me comunicaron el fallo del premio exactamente un día antes de que saltase la noticia de que Pinochet había sido procesado. ¡Mi alegría fue doble!
Durante meses, mantuve la esperanza de que, al menos, ese torvo general tuviera la misma dignidad que el protagonista del este cuento, inspirado en él.
Pero la historia muestra que no se puede esperar nada de individuos como ese. Pinochet murió en la cama, tan deshonrosamente como siempre había vivido.
HASTA LOS LAGARTOS, acostumbrados desde siglos a las incendiarias tardes del verano, se disputaban cualquier refugio bajo las requemadas piedras en aquel veintisiete de febrero. El desierto cercano era un mar ardiente en que naufragaban de cuando en cuando los arrendajos, sofocados en una atmósfera caldeada por un sol de espanto. El acero del coche militar, camuflado de selva y cieno, refulgía evidente en el páramo amarillo y hacía vibrar el aire que lo rodeaba. A pocos metros, dos soldados semidesnudos trataban de conciliar la siesta en hamacas a la sombra de un toldo, junto a una casamata en cuyo interior se abombaban las latas de provisiones, apestaba el gasóleo y medraban arañas y escorpiones. “¡Estoy hasta el carajo de este calor de infierno! Cualquier día tomaré el machete y le cortaré el pescuezo al viejo. ¡No se acaba de morir nunca ese cabrón!”
Dentro de la hacienda, en el pabellón que años atrás había sido aposento de caballerías y garaje de carromatos, Dorotea se afanaba en la pila de lavar, rascando con el cepillo de raíces los cuellos y puños sobados de las camisas del viejo. Los recios muros del galpón, encalados por su cara exterior, devolvían al aire la ardentía y procuraban en el interior una temperatura soportable. La mujer vestía un guardapolvos ligero que contenía apenas sus tetas abundantes, que amenazaban con hacer estallar las abotonaduras. La penumbra entre las paredes de piedra y barro convertía aquella estancia en un oasis contra el que se estrellaba la ferocidad de la media tarde. La radio tocaba una chacarera, amenizada por las pitadas y la algarabía de una docena de pájaros agradecidos por la sombra y la humedad reconfortante del jacal: “Déjenlo a mi corazón / que siga contento y nada más / déjenlo que cante alegre / no quiero que tenga algún pesar …”
No lejos de allí, en el porche sombreado pero no fresco de la sobria mansión, el vaivén de una añosa mecedora sobre el piso de madera producía un monótono tabaleo que, según pensaba el hombre, ahuyentaba el grito de las chicharras cercanas. Desde aquel sitio, además de las resecas montañas temblando a lo lejos, podían divisarse la planicie polvorienta, las rocas erguidas como estatuas en medio del páramo, el camión y la casucha que vigilaban la entrada, la puerta abierta como una herida en el vallado que rodeaba el perímetro de la finca, el sendero de piedra que un día fue camino transitado, el brocal del pozo, el reducido jardín de lirios silvestres, casi único recurso verde en el albero y ceniza del paisaje, el cenador con el emparrado que podía frecuentarse por las noches y ya, cerca de sus pies, los últimos vestigios de un antiguo cuadro de césped, ahora achicharrado por el sol. Mientras contemplaba desde la silla el bamboleante paisaje, el viejo pensó: “Coño, me parece que se me olvidó felicitar al coronel Bermúdez el día de su cumpleaños. Tendré que ponerle un fax a su despacho para mañana por la mañana.”
Los soldados, la mujer y el viejo no podían hacer otras cosas mientras no cayera la tarde, empeñada en eternizarse durante los meses de verano. Nada a su alrededor, en muchos kilómetros a la redonda, mudaría su ocupación actual. Nada ni nadie transitaría a esas horas por la carretera solitaria que unía la hacienda con la población minera más cercana, a hora y media de viaje, a no ser que se tratara de un despacho urgente, que nadie esperaba desde hacía años y que ya muy pocos deseaban. No quedaba otra cosa que esperar.
Como todas las tardes de verano, era a las siete cuando se desatascaban los mecanismos del reloj y la tarde volvía a andar. Las tablas del porche dejaron de crujir, el anciano tomó el bastón que estaba colgado en el alféizar, se abotonó la guerrera, bajó del porche y comenzó a andar por el sendero hacia el puesto de guardia. Media hora antes, los soldados, advertidos por la puntual rutina, habían descolgado de las cuerdas la ropa interior tendida, quitado el polvo del camión, arreglado el interior de la casamata, recogido las colillas y la basura, lustrado sus botas y vestido sus uniformes, listos para el saludo vespertino:
—¡A sus órdenes, mi general! Sin novedad en el puesto.
—Descansen, soldados.
El viejo caminaba con pasos temblorosos apoyado en su bastón. Realizaba un camino de inspección tan consabido que los soldados podían adivinar cada uno de sus gestos. La casamata, el camión y ellos mismos, éste era el orden de la revista. Preguntaría por el estado de la radio, por la situación de los víveres, por la dotación del botiquín. Inspeccionaría a distancia la letrina plantada a lo lejos. Pasaría el dedo por las aletas del camión, un día la derecha, otro a la izquierda; querría saber si había gasóleo suficiente y si estaban revisados los frenos, las gomas o el nivel de aceite. El cabo le seguía en su recorrido y respondía con rigor militar a las preguntas del general, asegurándole que todo estaba en orden y temiendo que cualquier leve suciedad despertara su ira, no por vetusta menos temida. Hacía tiempo, según contaban anteriores relevos, incluso subía a la cabina del vehículo, pero sus piernas no se lo permitían desde hacía meses, de modo que los últimos turnos empleaban la cabina para almacenar alcohol, revistas pornográficas y quién sabía qué otras cosas. Pero la más exhaustiva de todas era la revisión personal. Ni un botón, ni una trabilla mal ajustada se escapaban a sus diminutos ojos de halcón.
—Soldado, en cuanto llegue al cuartel hágase rasurar la porción de cuello debajo de las orejas. Y átese las botas como es debido, pasando el cordón por todos los ojetes.
—Sí, mi general.
Una vez a la semana, pero eso había ocurrido hacía dos días y no había que temerlo hoy, se revisaban las armas, desde las bayonetas a los fusiles. Sus huesudos dedos sopesaban los puñales y tomaban las armas con acostumbrada pericia. Las cargaba, extraía sus peines, comprobaba la fiabilidad de los seguros o la rapidez de los gatillos. Según contaban, no era raro que el general exigiese a los soldados que dispararan sobre blancos que ellos o él mismo colocaban a cierta distancia. El minúsculo destacamento estaba igualmente advertido acerca de los resultados convenientes de las prácticas de tiro, ni tan erráticos como para propiciar un castigo ni tan certeros como para causar alabanzas. Según se decía, dos soldados bisoños cometieron la imprudencia de gallear su puntería, lo que provocó que el general solicitase la prórroga de su servicio durante tres meses consecutivos. ¡Tres meses seguidos entre el polvo del pedregal! Nadie más volvió a cometer tan grave error. De todos modos, cada dotación de soldados llevaba en el camión tres cajas de balas para los fusiles y dos para las pistolas, con objeto de satisfacer los caprichos del general. Miles de proyectiles, cuando una sola bala hubiera bastado, eso pensaban los soldados menos afectos, para acabar con la locura de vigilar la agonía de un viejo maniático en medio un páramo estéril.
—Me despiertan si hay algún recado importante. ¡Que tengan buena guardia!
—Sí, mi general. Buenas noches, mi general.
Dorotea, vestida ya como convenía a una mujer que sería contemplada por hombres que no eran su marido, había comenzado su tarea en la mansión, después de tender, recoger y planchar la ropa, de limpiar la jaula de los pájaros, de coser dobladillos en viejos vestidos, siempre dispuestos para ser utilizados, estación tras estación. No sólo había abandonado su ligero guardapolvos, sino también las canciones, fuesen milongas, payaderas o boleros, porque nunca habría osado cantar delante del general. Desde que se mudó a la finca, éste había dejado bien claro que no quería radios en su presencia; ni periódicos, ni canciones, ni revistas. Tampoco estaba dispuesto a que se comentaran en su presencia noticias que ella hubiera oído. “Lo que tiene que llegar de fuera”, decía el viejo, “que llegue por los cauces reglamentarios.” Pero a la casa nunca llegaba nada.
La mujer sufría una transformación cuando pasaba desde el galpón a la casa, que ella notaba cada vez más agobiante a medida que se aproximaba a los aposentos del viejo. Sus carnes, que danzaban libres mientras se movía ligera al son de la música cuando hacía cualquier trabajo en su ranchito, adquirían rigidez y severidad en la casa grande, enfundadas ahora en un vestido sobrio y sin el más mínimo adorno. No sólo era esto. También su rostro se transformaba; en ocasiones, cuando se cruzaba ante un espejo se sorprendía por la dureza de su gesto y no reconocía ni el fruncido entrecejo ni la línea recta de sus labios, normalmente alunados y carnosos. Desde hacía semanas, además, era el ánimo el que notaba mudado. Durante los días anteriores no quería siquiera preguntarse por qué, aunque sabía que tarde o temprano eso, lo que fuera, acabaría por reventar, igual que estallaban las tormentas de verano: de repente, sin avisar, sin dar tiempo a protegerse de los goterones de lluvia y polvo que amenazaban con asfixiarlo todo. Esa tarde, esa noche, o a lo más tardar mañana, se decía, se desatarán los truenos. Estaba decidida a todo y tenía bien medidos sus reproches y sus pasos.
Vio aproximarse al viejo por los cristales de la cocina, vacilando con sus huesudas patas entre el menguado jardín de lirios. Una vez más se preguntó qué pensaría ese cadáver ambulante mientras contemplaba las aplanadas hojas, los retorcidos tubérculos, los restos de troncos que habían soportado flores efímeras, violáceas y sin ningún olor apreciable. Ella detestaba el huerto de lirios como pocas cosas, y eso que los suyos eran sentimientos fermentados desde hacía años. En ocasiones pensaba que lo aborrecía tanto sólo porque lo admiraba él, pero se decía que no era por eso. Era por las siluetas de las hojas, afiladas como cuchillos; por el aspecto torvo de las raíces arqueadas; por la inhumanidad de las flores, propias de un camposanto. Resultaba sintomático que las únicas plantas que sobrevivieran durante los meses de verano en muchos kilómetros a la redonda fueran esos lirios, que tapizaban el suelo con sus raíces coriáceas. No había que contar como plantas a los arbustos espinosos, que de cuando en cuando se liberaban de sus ataduras en el suelo y rodaban empujados por el viento, hasta agruparse por centenares en la alambrada del lado sur de la hacienda, donde permanecían enredados durante semanas.
El sol comenzaba a ocultarse por los irregulares picachos, tensando las sombras hasta que se quebraban en el horizonte. La temperatura afuera comenzaba a ser soportable y gradualmente comenzaría a sentirse el frío de la noche. Mientras pelaba unas papas, Dorotea oyó los pasos arrastrados del viejo, dirigiéndose a la umbría estancia en la que el anciano decía tener su despacho. Sin prisas, la mujer acabó la tarea y recogió las peladuras; se lavó en el barreño, se secó las manos en el mandil y fue a la nevera, de donde sacó una jarra. Sirvió en un vaso una limonada, que puso sobre un platillo, y fue hacia el oscurecido gabinete. No quiso detenerse ante el espejo del recibidor por no sobresaltarse una vez más y empujó la puerta sin llamar. Depositó el refresco sobre la mesa.
—Gracias, Dorotea.
Al comienzo, la mujer había sentido lástima del vejestorio, pero eso había sido mucho tiempo atrás. Curiosamente, a medida que se avejentaba y arrugaba, la ancianidad del general provocaba en ella una sensación de desprecio cada vez mayor. Dorotea no se lo explicaba, porque él había despertado su piedad cuando todavía era un déspota y paseaba por la casa dando taconazos con sus botas y gritando órdenes destempladas. Ya en ese momento había superado con creces la edad de jubilación, pero su mirada y su voz eran capaces todavía de paralizar a cualquiera. Ella lo había sentido en muchas ocasiones. Si rudos capitanes y coroneles soportaban dóciles sus impertinencias y atendían con temor sus caprichos, qué no iba a sentir una mujer como ella, deslumbrada por la reputada prepotencia del general y atada a él a través de una promesa que no podía dejar de cumplir.
Ahora, Dorotea lo contemplaba en la penumbra, agachado sobre la hoja de papel, trazando con una caligrafía torpe e infantil algún manuscrito que haría llegar a algún lugar del mundo, como paso previo a su destino a alguna papelera. La papada grande, desbordando el alzacuellos de plástico de la guerrera; las orejas enormes, de lóbulos descomunales, que le temblaban cada vez que se movía; las cejas espesas y blancas como el cabello que no acababa de caerle nunca; el rostro plagado de diminutos cráteres y colinas; el bigote ralo, las manos llenas de pecas irregulares… Todo él resultaba ahora una caricatura de lo que había sido diez, veinte años atrás, cuando era admirado y odiado por las dos mitades en que había conseguido dividir su propio país. Sin embargo, ahora que estaba más solo, achacoso y vencido que nunca, despertaba antes el desprecio que la conmiseración de la mujer.
-Tomaré el almuerzo en el cenador. Coloca con tiempo el fanal de sebo para que ahuyente a los mosquitos.
Sus órdenes eran así, resecas como las raíces de los lirios que solía admirar. Siempre había sido de ese modo, aunque en los primeros años le dictaba sus instrucciones de espaldas, o desde lejos, sin dirigirse a ella. En los últimos meses, sin embargo, miraba a la cara de la mujer como si intentara rescatar el aprecio o la piedad que sabía perdidos. Levantaba los ojos minúsculos sólo unos segundos, al tiempo que pronunciaba las palabras con su voz atiplada, para volver luego a sus fantasmales ocupaciones.
Ella salió del cuarto y fue de nuevo a la cocina, donde picó las papas y comenzó a preparar la cena. Había perdido su juventud, pero no era todavía una mujer mayor. Aunque se sabía gorda, no descuidaba su aspecto, apetecible aún para hombres maduros que, en otras circunstancias, no hubieran dudado bailar con ella un tanguito o celebrar una noche de amores abundantes. Pero todo eso estaba fuera de contexto en ese lugar solitario, helador por las noches y calcinante durante el día, con la única compañía de un general despótico y de dos soldados borrachos.
Como otras veces, Dorotea desplegó toda una batería de instrumentos de cocina para preparar una cena de dos raciones. Utilizó ollas, sartenes, espumaderas, cucharones y un sinfín de platos y pequeños recipientes. Era parte del rito, una justificación de su actividad. Cuanto más manchara, más tendría que fregar y menos desocupada andaría las dos horas siguientes, hasta que pudiera regresar a su chiscón. Y aunque esa noche quizá se decidiera a ello, consideró que no había motivo para variar la rutina. Era mejor andar ocupada si llegaba el momento.
Encerrada un día tras otro en la hacienda, condenada al silencio, resultaba inútil evitar el goteo de los recuerdos. Dorotea había adecentado para su uso la antigua cuadra, que antes aún había sido domicilio familiar, en el que se festejó su nacimiento muchos años atrás. Los suyos habían cuidado caballos semisalvajes de un próspero ranchero que nunca pisó la comarca. De muy niña, Dorotea recordaba la fiebre que corrió por aquellos parajes cuando se extendió la noticia de que bajo las crestas de los montes próximos reptaban caudalosas vetas de cobre. Cientos de desharrapados acudieron por los pagos cercanos, talando los escasos árboles que proporcionaban sombra y retenían el suelo fértil. No tardó en descubrirse que tras la venta de las concesiones estaba el dueño de aquellas montañas, que no ocultaban bajo su costra nada más que roca y polvo. Los estafados mineros desmenuzaron parte de los cerros y dejaron la llanura cubierta de cascotes que el viento y el hielo se encargaron de triturar. Con el tiempo, las lluvias se retiraron y lo que habían sido praderas fértiles se convirtieron en extensiones ralas y polvorientas. Se decía que la mayor cantidad de cobre la habían obtenido los ladrones que se llevaron la línea telegráfica costeada por los andrajosos que soñaban el surgimiento allí de la nueva capital de la provincia.
Poco después, la hacienda se abandonó. Muchos años más tarde, Dorotea y su marido hicieron construir la casa de madera que pensaban habitar cuando él se licenciara del ejército, y en la que pasaron algunas temporadas. El vetusto pabellón quedó relegado a cuadra y garaje. Con las mudanzas de la vida, los planes se desbarataron, la mansión fue ocupada por el viejo y ella se mudó a la casa en que nació. La mujer hacía lo posible por apartar los recuerdos más espinosos de toda esta historia.
Dorotea prendió la luz de la cocina, una bombilla débil y amarillenta que apenas permitía distinguir los ingredientes sobre la mesa de madera. No había habido corriente eléctrica en la hacienda hasta la llegada del general, y a ella apenas le importaba que la luz artificial fuese débil, de no ser porque era una muestra más de la mezquindad del viejo. Había conseguido que a aquél lugar olvidado llegaran líneas de corriente y telefónica, con el único propósito de alimentar un ordenador personal, un teléfono y fax con los que se creía vinculado al mundo exterior. Cuando hacía años los encargados de la instalación le consultaron acerca de los aparatos convenientes para mantener una estancia cómoda, aparatos de aire acondicionado, tomas para ventiladores, cocinas, termos y congeladores, él despachó a los consultores con cajas destempladas, gritando que sólo quería lo imprescindible para realizar su trabajo. Pese a que se desentendió de esos asuntos, se aseguró de que las tomas de corriente fueran las mínimas y que las bombillas fuesen de escasa potencia. “Dios nos ha dado el día para hacer en ese tiempo todo lo necesario. Durante la noche sólo trabajan los asesinos y quienes deben eliminarlos”, fue su comentario a los funcionarios encargados de organizar su retiro, algunos de ellos militares de alta graduación.
Nada más preparar la cena, Dorotea fue a por la lámpara, la cargó con el rancio aceite de vicuña y salió afuera, a preparar el cenador. El general acostumbraba a hacer su única comida del día a esas horas, quizá el único momento en que la temperatura era soportable, cuando las piedras comenzaban a devolver el calor acumulado y el aire empezaba a refrescar el ambiente. La mujer recogió con un cepillo la liviana maleza del suelo, pasó un paño húmedo por la mesa, colocó las siete sillas y colgó de un gancho el fanal que debería ahuyentar a los mosquitos que a esas horas abandonaban sus recónditas guaridas para alimentarse de la sangre de los pocos seres vivos de los alrededores. Dorotea estaba a salvo de ellos. Había nacido y crecido en uno de los escasos pueblos de la zona y solía bromear diciendo que de niña ya había entregado más sangre de la que cabía en su cuerpo y que los chupadores habían llegado a un pacto con ella. Ahora ya no bromeaba, ni con ésa ni con otras cosas.
Solo en contadas ocasiones, pero ya hacía de ello cuatro años, había colocado la mesa para más comensales. Ahora, el viejo cenaba solo, pero lo hacía con la ceremonia acostumbrada de sus años de poder. Utilizaba la vajilla que se había hecho traer de su casa, con los cantos de plata a juego con la cubertería, los vasos de cristal tallado, el candelabro de bronce que nunca encendía, el salvaplatos de alpaca y los manteles y servilletas de hilo bordado que su mujer había acumulado al cabo de años de convivencia. Mientras ponía la mesa, yendo de casa al cenador, Dorotea pensaba que una de las pocas confidencias recibidas de él se refería a que echaba de menos a su esposa. También fue al principio, y la mujer sintió algo parecido a la ternura cuando él le habló de lo doloroso de la viudez. Si lo sabría ella…
El general apareció a la hora acostumbrada, vistiendo el blanco e impoluto uniforme con el que se había retratado en multitud de ocasiones. Mientras ella preparaba la mesa, él se mantuvo a una distancia discreta, sin estorbar sus movimientos. Cuando acabó, la mujer se envaró delante de la única silla que se iba a ocupar, él se acercó y ella le ayudó a sentarse.
—¿Te sentarás esta noche a cenar conmigo?
—No, general, prefiero hacerlo dentro.
La pregunta del hombre, la misma todas las noches desde hacía años, era más una cortesía que una propuesta. Solo en dos ocasiones habían cenado juntos. Una, para celebrar el primer cumpleaños del general en la casa, después de que él apelara a su desvalido estado de viudo; ella se dejó convencer por argumentos sentimentales, más que piadosos. En la segunda ocasión pudo más la compasión, cuando una repentina parálisis en el brazo derecho, de la que se repuso en pocas horas, impidió al general llevarse la cuchara a la boca.
Dorotea estaba segura de que en algún momento al viejo le habría apetecido sentarse a cenar con alguien. Ahora, cuando él sabía que ella no consentiría y cuando ella conocía que él la invitaría, no era más que un comentario de costumbre que precedía a la cena propiamente dicha. Estaba totalmente fuera de lugar el “esta noche”, como si hubiera habido otra, aparte de las dos citadas. Además, lo sabían los dos, cenar juntos no tenía ningún significado ni propósito especial, porque en ambas ocasiones comieron en silencio absoluto, como si no existieran el uno para el otro. “Prefiero hacerlo dentro” significaba que la mujer solicitaba permiso para desaparecer camino de la casa, a buscar la sopera y las bandejas. También era el momento en que el viejo se colocaba el pico de la servilleta entre el cuello de la guerrera y la papada.
El cielo había adquirido ya la coloración añil que precedía a la noche cerrada de los meses de verano. La lámpara colgada del techo proporcionaba una claridad irreal, en la que destacaba el blanquísimo uniforme pero donde el resto de los detalles eran apagados y grises. Mientras caminaba con la sopera hacia el cenador, Dorotea tuvo la misma sensación que otras veces: lo que hay sentado a la mesa no es humano; es un fantasma que se me presentará noche tras noche, porque la muerte jamás acudirá a este lugar olvidado del mundo para llevarse consigo a ese viejo decrépito.
Servida la olla, la mujer volvió a la cocina. Había apartado para sí una ración de sopa y otra de carne, que tomó mientras el viejo acababa el primer plato. Sabía que él almorzaba con lentitud, como si repasara un día de su vida entre cucharada y cucharada. Cuando acabó su cena, Dorotea vertió la carne de la sartén en la bandeja, salió con ella y regresó poco más tarde. No había prisa. Podría recoger la cocina mientras él acababa su segundo plato. Mientras lavaba bajo el grifo el sinfín de cacharros, contemplaba hipnotizada a través de los cristales la figura del hombre, cada vez más blanca y más espectral, presidiendo con su uniforme inmaculado una mesa vacía. Incluso el pelo cano, iluminado por la luz procedente de arriba, le confería un aspecto más fantasmagórico aún. Sentado así, de espaldas, tenía una edad indefinible, eterna.
En un momento dado, el espectro se movió tratando de incorporarse de la mesa. El fantasma adquirió edad de repente, cuando hizo evidente su dificultad para apartar la silla, levantarse, tomar el bastón y regresar hacia la casa. Sin embargo, continuaba siendo una presencia irreal, lechosa de los zapatos al cabello, derrengándose de un lado a otro y pareciendo levitar sobre un suelo negro como el carbón.
Dorotea se cruzó con él mientras trataba de escalar con dificultades el alto peldaño que llevaba al porche, pero ni ella hizo ademán de ayudarle ni él se lo hubiera permitido. La mujer hizo tres viajes a la mesa hasta recogerla por completo, sin mirar escenas ya conocidas: cómo el viejo se sentaba con torpeza en la mecedora; cómo buscaba en el bolsillo de la guerrera de gala el paquete de tabaco y encendía el único cigarrillo del día; cómo aspiraba el humo del tabaco con aparente placer mientras su mirada se perdía en la lejanía, probablemente sin fijarse siquiera en las innumerables estrellas que comenzaban a clavetear el cielo. Ella no podía evitar preguntarse, a pesar de la costumbre, qué diablos pensaría o recordaría el viejo, que nunca pronunciaba una palabra.
En el último viaje, Dorotea apagó el fanal y lo metió en la casa. La noche cayó de repente en la hacienda y la negritud invadió hasta el último rincón. Solo la débil bombilla de la cocina revelaba algunos detalles del porche y, por supuesto, reverberaba en el traje del general. Por entonces, los grillos que habían sobrevivido al calor inclemente del día comenzaban un frenético canto que se prolongaría toda la noche. Escuchando con atención, sobre el fondo de silencio y de grillos se podían sentir los rápidos aleteos de los murciélagos, el pipiar de pájaros que tratarían de cazar insectos al vuelo, los gritos de las aves más grandes deseosas de acechar alguna presa adecuada, los aullidos lejanos de algún animal salvaje. Tal vez, pensó Dorotea, esto es lo que le gusta al general: sentir el ruido vivo de la bestia y de su presa.
La mujer trasteó por la cocina un rato más. Todo era tan consabido que el general percibió un cambio imperceptible en la rutina cuando Dorotea, pocos minutos antes de lo acostumbrado, salió de la casa y bajó al porche, dirigiéndose hacia su casucha.
—¿Te vas ya?
—No, general, olvidé una cosa.
Casi cinco años de rutina habían extirpado cualquier esperanza de sorpresa, así que él no se extrañó cuando vio regresar a la mujer pasados unos minutos con un objeto de tela en sus manos, quizá alguna bayeta. Dorotea pasó de nuevo al interior de la casa con el corazón golpeteándole el pecho. Aunque el viejo no era consciente aún, ella sabía que con aquel leve gesto había introducido un cambio brutal en sus vidas. Dejó el bulto sobre la cómoda del salón, acabó por recoger los cacharros, apagó la luz de la cocina, prendió la lámpara de la mesita del comedor, tomó el objeto en su regazo, lo desenvolvió, acercó una silla hasta el centro de la sala y se sentó en ella. A esperar.
Tal vez porque pasó algún tiempo más del acostumbrado. O quizá porque se encendiera la lamparilla de la sala, algo inhabitual a esas horas. O simplemente porque algún sentido de fantasma le advirtió al viejo que algo pasaba. El caso es que al poco tiempo el general se levantó de la mecedora y entró a la sala. Pese a la parquedad de la lámpara, quedó deslumbrado y se sorprendió al ver a la mujer sentada. Las palabras de ella resultaron insólitas:
—Pase, general. Pase y cierre la puerta.
—¿Qué ocurre, Dorotea? ¿Andás mal?
Ella contempló la figura del viejo, erguido orgulloso aunque vacilante en su bastón. Sus ojos, ya de por sí minúsculos, estaban entrecerrados tratando de acomodarse a la luz inusual y parecían cicatrices en su rostro. Los pulpejos de su oreja tremolaban mientras sus pies se arrastraban poco a poco hacia el centro de la habitación. A la mujer le pareció que el anciano había perdido su aspecto fantasmal. La blancura del uniforme, que antes parecía destellar en la oscuridad, se veía ahora matizada por las líneas rectas de los bolsillos de su pecho y de su cintura, por las insignias del cuello y las estrellas en las hombreras, por los botones dorados y, sobre todo, por las leves sombras que las arrugas y costuras formaban en su uniforme. El general recuperaba de nuevo su presencia de hombre acabado.
—¿Qué carajo tienes en la mano?
Dorotea estaba sentada con la espalda tensa, totalmente fundida al respaldo de la silla. Sobre su regazo se extendía desenvuelto un trapo de color amarillento, semejante a una gamuza. Los codos, las rodillas y las caderas trazaban ángulos rectos, rígidos, adheridos a la forma del mueble en que se sentaba. La luz se reflejaba en el cañón de un arma, un revólver amartillado con fuerza, dirigido con precisión hacia el estómago de él.
—Te vas a herir con esa arma, María Dorotea. Suéltala, cojones. Las pistolas son para los hombres, no para que las empuñen las hembras.
—Siéntese, general.
El viejo se apoyó sobre el bastón y se dejó caer pesadamente sobre el sofá que había frente a la silla, desplazada de su sitio habitual. Notaba la rigidez de ella en el gatillo del arma y sabía que en esa posición la línea de tiro le llegaba exactamente al centro del pecho, pero no tenía miedo.
—¿Era la de tu marido, verdad?
—Sí, era la de mi marido. Le falta una bala, una única bala.
—No debió hacerlo —el viejo meneó la cabeza, como si sintiera lástima.—Los militares no deben malgastar sus balas disparando contra otros militares. Y menos contra sí mismos. El suicidio es un pecado contra Dios, pero es doble pecado si se trata de un militar valioso.
Era la frase más larga que Dorotea recordaba haberle oído desde hacía años. Hablaba con una voz cascada y aguda que parecía nacer más de los alvéolos que de la garganta. No parecía nervioso, como si Solo le incomodase la presencia de ella con el arma y no lo que se pudiera hacer con ella, como si de verdad lo único que le preocupara era que la mujer se hiriese de un disparo. Tampoco hubo miedo cuando preguntó:
—¿Me vas a matar?
—Sí, general.
El anciano bajó la cabeza, pensativo. Ella le había contemplado así en muchas ocasiones, cabizbajo, con el ceño fruncido, apretando las mandíbulas. Hubo un largo silencio que a ella le sorprendió. Cavilaba con la misma calma y aparente vaciedad con la que se sentaba en el porche durante horas y horas, viendo pasar los días sin reparar en una nube que trajera por fin la lluvia o en un grajo que le comiese las semillas del jardín. Dorotea trató de imaginar qué antiguo problema trataba de resolver aquel viejo, que contemplaba con la igual indiferencia la sombra de un pedernal que el tubo de un arma apuntada a su corazón. Todo aquel esfuerzo se concentró en una pregunta breve:
—¿Y por qué me quieres matar?
—Alguien debió hacerlo hace muchos años.
—Es posible, y lo han intentado varias veces, aunque no lo han conseguido. Pero te pregunto a ti, María Dorotea, ¿por qué me deseas matar tú?
La mujer no esperaba esa pregunta. Se la había respondido a sí misma desde hacía meses, pero no estaba en condiciones de contestarle a él.
—Es una muerte debida. Usted sabe, general, que por culpa suya se han perdido muchas vidas. Propició usted una asonada y el país entero…
—¡Paparruchadas! —la voz del viejo interrumpió el discurso de la mujer; había en ella una energía restallante, traída de los tiempos en que hacía temblar a los oficiales a sus órdenes.—No te pregunto por qué me quieren matar otros, sino por qué quieres hacerlo tú. ¿Te has cansado de cuidar a un viejo? Sabes que puedes irte si quieres, o puedo irme yo.
—No es eso, general.
—Entonces, ¿qué carajo es?
La pistola temblaba mientras la mujer la aferraba con ambas manos. Dorotea pensó si no era el momento de disparar y de acabar con todo. A la luz de la lámpara, los ojillos del general brillaban con una luz extraña, como si disfrutase con la situación. Estaba segura de que poco tiempo atrás, él habría saltado del sillón pese a su edad y le habría arrebatado el arma sin dificultades. Sabía de su coraje, atrapado en ese cuerpo feo y desgarbado, el mismo coraje que le permitió sobrevivir a las adversidades y a las críticas durante tres décadas. Ella había presenciado cómo un sargento se meó en los pantalones años atrás durante una recepción, y tuvo que forzarse a sustituir su imagen antigua por la del carcamal desvalido que tenía ante sí para que sus palabras sonasen firmes.
—Usted fue el responsable de la muerte de mi marido. Usted fue quien empuñó el arma y destrozó su cabeza de un balazo. Yo lo quería. Estaba a punto de retirarse. —Sus frases eran entrecortadas.—Dos años más tarde y habríamos venido los dos aquí, para morirnos tranquilamente. Pero usted hizo lo que hizo y él tuvo que matarse. Se mató por su culpa, general.
Estaba dicho. La tormenta de pensamientos que durante años había atenazado su mente y enfriado su cuerpo cabía en menos de cien palabras. Podría disparar al fin, porque ya se había sentido capaz de decírselo a la cara. Pero no lo hizo. Como otras veces, él se quedó meditando, quizá observándose las punteras de los zapatos. Solo después de un tiempo, meneó la cabeza y arrastró su voz aflautada:
—No, Dorotea, no. Tú marido murió porque era débil. Yo te lo puedo decir porque crecimos juntos. Lo conocía más que tú y era un hombre débil. No pudo resistir la presión y se vino abajo. Hay ocasiones en que hay que echarle cojones a la vida, aguantar las trompadas y esperar a que pase la tormenta. Germán no pudo con ello.
—Se equivoca, general. Usted confunde, siempre nos ha confundido a todos y ha trastornado al país. Usted lo conocía, pero no lo amaba. Yo, lo amaba. Usted lo consideraba débil, pero era sensible e íntegro. ¿Conoce la diferencia entre estas cosas? No, seguro que no.
—¡Yo quería a tu marido! Os quería a él y a ti. Cuando él se pegó un tiro, ¿de quién fue la idea de ocultar su suicidio? Habría sido un capitán olvidado y fue enterrado con todos los honores militares y ascendido a coronel. Tú has podido cobrar la indemnización que te correspondía por su muerte en acto de servicio, y mantener íntegra tu pensión de viuda. ¡Yo os quería a ambos! Tú te distanciaste de mí y al final has acabado odiándome.
Las huesudas manos del general gesticulaban con énfasis mientras sus palabras sonaban broncas, como si de un discurso se tratase. Sus dientes infantiles relucían como vidrios mientras las arrugas, la papada y los colgajos de la oreja vibraban con energía. La mujer había dejado de temblar y sujetaba ahora firme la pistola, que parecía pesar menos que antes.
—También en eso se equivoca. Es cierto todo lo que dice, pero no se engañe. Un capitán suicidado, arrepentido, constituía un baldón en su ejército. La noticia de que la guerrilla lo había asesinado mientras conducía su coche por la ciudad le daba a usted un argumento más para proseguir su lucha criminal. Yo no tengo nada que agradecerle, general. Esta casa era mía y de mi marido. Yo habría necesitado poco para sobrevivir y aunque esta hacienda vale un poroto, no me habría arredrado a la hora de trabajar si hubiera sido necesario. Después de todo, es lo que he estado haciendo estos años, ¿no?
—¿Y piensas que no estoy agradecido? Después de Eulalia, eres la mujer a quien más he querido, María Dorotea. Cuando me apartaron, la única idea que me animó para seguir vivo fue pensar que vendría aquí contigo. Tú ves Solo un viejo amargado, pero es aquí donde he pasado los días más felices de mi vida.Dorotea estaba confundida. O el viejo mentía o estaba loco. Jamás habría esperado una confesión como aquélla, que contrastaba tanto con lo que ella pensaba acerca de la felicidad. Recordó de repente el jardín de lirios que tanto aborrecía y pensó que justo así era el viejo, con sus pensamientos retorcidos, sus palabras afiladas, sus gestos resecos. No quería entrar a discutir con él sobre ese particular. Deseaba más volcar su odio contenido desde tanto tiempo atrás.
—Usted sabe, general, que yo me avine a atenderle porque era un pedido de Germán. En su carta de despedida me encargó que cuidase de usted cuando lo necesitara. El día que me mandó recado pidiéndome parecer sobre la posibilidad de venir aquí, consideré su solicitud como una deuda pendiente. Mi marido sintió afecto por usted desde que se conocieron en la academia militar. No estaba de acuerdo con sus ideas, pero lo respetaba, no sé bien por qué. Pero yo no siento esa estima hacia usted; no la he sentido nunca y mucho menos desde que mi marido se suicidó. No espere mi compasión, general. Esta noche lo voy a matar, ya que usted no se muere por sí mismo.
—¿Y por qué no disparas ya?
Le desazonaba su frialdad. Era cierto: ¿por qué no disparaba ya? Las veces que había imaginado aquella escena se la esperaba mucho más breve. El general la miraba sin pestañear siquiera. Dorotea pensó que ella lo estaba pasando peor que él. Era una cualidad del viejo: él parecía no sufrir, mientras todos a su alrededor padecían sus iras, sus silencios, sus indiferencias y su crueldad. Supo por qué no disparaba: le apetecía que tuviera una muerte lenta, dilatada, y una bala pondría fin demasiado rápido.
—¿No tiene miedo a morir, verdad?
—Todos tenemos miedo a morir. Sobre todo los suicidas. Germán tenía mucho más miedo que yo y por eso se quitó la vida. Pero matar es fácil. Lo difícil es seguir vivo.
—Y usted sigue vivo a toda costa, aunque los demás tengamos que pagar un precio tan alto. Durante treinta años el país entero se desangró para que el general siguiera vivo. Dio usted un golpe de estado, se proclamó presidente, ha elegido gobernantes a su gusto, se nombró senador vitalicio, amenazó de continuo con nuevos golpes de estado… todo para seguir vivo. ¡Es usted un condenado egoísta! ¡Y un chiflado!
El viejo ignoró el comentario de la mujer. Prosiguió su charla como si no hubiera oído la perorata de ella. Habló con voz pausada, mirando hacia un lugar indefinible:
—Matar es sencillo. Estar vivo es difícil. Tú puedes apretar ese gatillo, es simple y has podido hacerlo cualquier tarde desde hace cinco años, si me odiabas tanto. Los soldados que dicen que me custodian pueden matarme en cualquier momento. Tienen armas que les cargo yo mismo, aunque les bastaría con un puro cuchillo de cortar papas. No siquiera eso. Ya soy viejo y se me podría matar de cualquier trompada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué paso horas en el porche de la casa, o ceno con mi uniforme blanco bajo una luz en medio de la noche? Durante años vengo siendo un blanco perfecto para cualquiera que quisiera acercarse a la finca. Los soldados que me custodian están tan borrachos y hacen una guardia tan descuidada que cualquiera podría aproximarse a la alambrera con un fusil y dispararme en el pecho. Podrían incluso saltar la valla y tirarme un rejón. Matar es sencillo y todavía no me explico por qué no lo han hecho. Los que quieren matarme saben que estoy aquí y sin embargo no vienen. La mitad del país me odia, y fuera del país también…
—¿Y a usted no le importa?
—¡No! Me importa un pedo que me odien o no.
—Tampoco le importa que le quieran, supongo.
—Depende. Unas personas sí y otras no. Los soldados de ahí fuera, por ejemplo, me importa que me teman, y hago todo lo posible para que sea así. Están tan aterrados que podría mearme en sus platos y encontrarían a gusto el caldo. Me importan un ardite. En tu caso, no. Yo te he querido y tú has terminado odiándome, pero yo no he hecho nada para merecer tu odio.
El revólver tembló unos instantes en manos de la mujer. Lo que de verdad quería no era disparar, sino golpearle en el pecho, herirle en el rostro, abofetearle… ¡Decir que no había hecho nada para ser odiado!
—Es usted odioso, general. Quizá no lo sabe, pero es odioso. Usted vino aquí, ocupando una casa ajena como si fuese la suya. Decretó que no quería saber nada del mundo exterior y prohibió la música, los periódicos, los noticieros. Jamás me consultó acerca de si yo necesitaba una máquina de lavar o luz suficiente para coser sus botones. Usted ha gobernado esta casa como ha gobernado el país, a la medida de sus necesidades y de sus caprichos. Aquí no han cabido ni el humor ni el amor. ¿Se ha dado usted cuenta de que en estos años nadie ha venido a visitarle, nadie más que los soldados que le mantienen preso?
El general se rebulló en su asiento y sus labios hicieron una mueca. Dorotea sabía que eso le dolía, porque había esperado algo bien distinto durante estos años. Le complacía arañar en una brecha abierta:
—Cuando a usted lo retiraron, se imaginó para sí mismo un exilio dorado. Se vino a un lugar desde el que pensaba seguir gobernando el país. Se hizo traer luz eléctrica y un teléfono, pensando que desde aquí podría cuadrar a sus hombres. Pero ya ve que no. Mantiene usted el cargo de senador como había querido, pero está usted abandonado. El ordenador, el teléfono y el fax le mantienen relacionado con el exterior, pero a usted ya nadie le llama. La guarnición de soldados no es más que una pipirijaina que no sirve sino para mantenerle preso. Todo lo que hay aquí no es más que una caricatura de su poder olvidado y detestado, incluyéndome a mí. Nadie le quiere, ni siquiera quienes usted pensaba que permanecerían fieles. Mi marido fue el primero en abandonarle. Después lo han hecho todos los demás. El temor tiene un radio de acción y el suyo está limitado a la distancia del camión de fuera.
El arma resultaba liviana ahora en las manos de ella. No se creía capaz de decirle esas cosas a un hombre que había sido temido por todo un ejército de machos feroces. Tenía la sensación de que las palabras viajaban no desde su boca sino desde el cañón del revólver y que le herían el pecho, causándole una muerte lenta.
—Si era sencillo, alguien tenía que haberle matado hace mucho tiempo, general. Nadie ha tenido los suficientes redaños para ello y es una lástima porque hemos pagado un precio muy alto. El odio es más fuerte de lo que usted piensa, aunque diga que no le importa. Esta noche morirá usted y es probable que le hagan exequias de presidente, pero nadie le echará de menos después de los actos oficiales, que serán también un esperpento.
El general se desabotonó el bolsillo superior de la guerrera y sacó el paquete de tabaco y un pequeño mechero dorado. Encendió un cigarrillo, dejó el bastón sobre la mesita y se recostó hacia atrás. Sobrevino un largo silencio, durante el cual el viejo chupó el cigarro y miró por encima de la cabeza de la mujer, como si ignorara su presencia y la amenaza de un arma. Dorotea soportó el silencio, que consideró parte de su agonía. Grillos y lechuzas desbarataban fuera el sigilo de la noche y ya se sentía el frío por debajo de la puerta y entre los marcos de las ventanas. El humo parecía querer adherirse a la lámpara encendida, pero las hebras plateadas acababan por disolverse en el aire de la habitación. Cuando el cigarro estaba a punto de consumirse, el anciano se incorporó y dejó la colilla con cuidado sobre la mesita. La mujer pensó que acabaría dejando una huella de quemadura, pero no le importó. Ya no importaban esos detalles.
—Tienes razón, María Dorotea, tienes razón en eso. Me han abandonado incluso quienes creía que seguirían a mi lado hasta el fin. Solo han venido tres veces al principio y luego ya nada más. Pero ahí está todo lo que he hecho. Ahí queda mi obra y un país enderezado.
—¿Su obra? ¿Veinte mil, treinta mil muertos, sin contar los prisioneros, los desterrados y los exiliados? ¿Esa es su obra, general?
—Ay, Dorotea, tú también te crees las patrañas de la prensa y de los radiofónicos. —Su voz era ahora grave y plañidera—¡Treinta mil muertos! Eso es lo que dicen los marxistas, pero no es cierto. Te diré, Dorotea: seis o siete mil, no más. —Varió el tono para convertir su queja en un discurso:—A veces es necesario extirpar parte de un miembro para que el cuerpo siga vivo. ¿Qué son seis o siete mil pendejos entre tantos millones? Un terremoto fuerte, una tormenta de barro o una fiebre de cólera acaban con más vidas y el resultado es que todo sigue igual o va a peor. Yo limpié el país de mierda. Lo dejé barrido para que otros acabaran colocándose las condecoraciones.
La mujer se levantó del asiento. Le había escuchado centenares de veces esa plática, en actos oficiales o por la radio. Había tenido que soportarla en ocasiones a pie firme, como viuda de militar muerto en acto de servicio, y la había sufrido mucho tiempo después, mientras trataba de alejarse de aquellos círculos de ruina. Al comienzo había creído en aquello, pero con la muerte de su marido fue distinto. Desde entonces, era cierto, había comenzado a escuchar programas de radio o a leer noticias y su opinión había cambiado. Le resultaba insufrible aguantar ahora, tantos años después, las mismas justificaciones. Dorotea dio un par de vueltas alrededor de la silla sin saber si continuar o no sentada. La pistola descansaba con el cañón vuelto hacia el suelo, como prolongación de sus brazos yertos. Habló aproximándose al viejo, que permanecía repantingado en el sillón, con los ojillos rasgados pendientes de ella.
—¿Siete mil muertos no son nada? ¿Ha contado alguna vez hasta siete mil? ¿Lo ha hecho? Yo sí, general. Me propuse un día contar uno a uno veinte mil frejoles, uno tras otro, cantando claros los números. Sacaba un fréjol de un saco, decía su número y lo ponía sobre la mesa. ¿Sabe usted, general, cuánto se tarda en contar veinte mil, así, uno después de otro? Yo ocupé seis tardes enteras y las alubias apenas cabían amontonadas en la mesa.
La mujer hablaba frente a él, agachada, gesticulando con las manos, con lo que la pistola iba y venía de un lado a otro. En ocasiones, la línea de tiro pasaba por el cuerpo del viejo, pero no había intención de amenaza. Continuó exaltada, con los ojos encendidos, mirándole fijamente:
—¿Es capaz usted de poner rostro a esas veinte mil alubias, o aunque sean siete mil? ¿Es capaz de imaginar a sus viejos, a sus hijos, a sus novias, a sus hermanos? Tenga, general —Dorotea soltó la pistola de su empuñadura, la agarró por el cañón y se la tendió.—Tenga, no haya miedo de un arma a estas alturas. —El viejo la agarró; hacía tiempo que no tomaba el pulso a un revólver. Ella se colocó enfrente, al lado de la silla, y continuó hablando—Dispare, general, dispare si tiene lo que hay que tener. Soy Solo una, una entre veinte mil. No vea en mí a María Dorotea Martínez de Irujo, viuda del coronel Germán de Irujo. Soy una simple alubia de un montón. ¡Dispare de una vez!El viejo ya la no miraba. La pistola, al principio retenida con curiosidad, yacía ahora exangüe al final de su mano, apoyada en el sofá. El rostro del anciano había adquirido el gesto cabizbajo que caracterizaba su ensimismamiento, nunca se sabía si de meditación, de arrepentimiento o de maquinación. Lentamente, como si la pistola pesase una montaña, extendió la mano y depositó el arma con ruido sobre la mesa.
—Ay, María Dorotea, estás loca —su voz sonó como un quejido—¡Cómo iba a hacerte daño yo a ti!
Ella volvió a sentarse. El revólver yacía sobre el cristal, con el acero brillante y las cachas de marfil a juego con el uniforme. Parecía un objeto inocente, parte de la decoración de la habitación en penumbra. Dorotea no habló. Un ruido en el porche, quizá de un ave buscando migajas o persiguiendo a un insecto, recordó que el exterior seguía existiendo. Pasaron algunos minutos. Ella esperaba algún gesto del viejo, alguna muestra de contrición, que no llegaba.
En un momento determinado se levantó de la silla, fue a la cocina y regresó al poco con dos vasos en una bandeja. La colocó en la mesa, apartando un poco la pistola, y tendió un vaso al hombre, que lo tomó con una mano arrugada, granujienta y temblorosa.
Los dos bebieron. Otras muchas noches, a esas horas, ambos estaban en sus dormitorios. Nunca, en los cinco años que convivieron en esa casa, y jamás en los treinta anteriores que se conocían, habían mantenido una conversación como aquélla. Mientras se sentaba, Dorotea pensó que cuando su marido vivía habían compartido mantel e incluso en dos ocasiones un veraneo en la playa, pero los cuatro eran ajenos al mundo en que vivían y sus charlas trataban de aspectos insustanciales, como si ninguno quisiera mencionar la realidad. Ella mantenía el vaso en el regazo en posición rígida, como si sostuviese la pistola. Esperó; había esperado muchos años y podía seguir haciéndolo toda la noche. El viejo miraba el vaso entre sus rodillas. Parecía dormido, pero habló por fin:
—¿Sabía tu marido que pensabas como piensas?
—No, general. Yo no pensaba entonces. Las esposas de los milicos no pensamos hasta que se nos mueren los maridos y nos preguntamos qué hemos hecho hasta entonces. Usted se encargó muy bien de acabar con todos los que pensaban y a los demás nos engañó. En algo tiene razón, general, y es en que Germán no era fuerte. A usted lo conocía, fueron camaradas y ¿cómo iba a creer a los subversivos? Al final acabó sin creerlos a éstos, pero desconfiando de usted. No era fuerte para enfrentársele. Y además le quería a usted mucho. Más que a mí, ya ve. A mí me dejó sola y con el encargo de cuidarle.
Había amargura en las palabras de la mujer, que incluso el viejo debió captar, porque agachó la cabeza en una postura que parecía dolorosa y se quedó de nuevo meditando. El agua del vaso que sostenía entre sus manos comenzó a temblar, como si el anciano estuviese gimiendo con las yemas de los dedos. Dorotea le observó con cuidado y trató de adivinar si efectivamente lloraba, pero su respiración no parecía entrecortada ni se oía un solo susurro, y le asaltó la duda de si habría llorado en alguna ocasión, si sabría hacerlo. Ella lo había hecho por los dos, se dijo, y tomó otro sorbo de agua.
Los animales de la noche parecían hablar lo que el viejo no se atrevía a decir, porque se oyeron rápidos aleteos sobre el tejado. Alguna tabla en el porche crepitó por el frío, que ya comenzaba a helar los pies. La mujer apuró su agua y viendo que el hombre no rompía ni a llorar ni a hablar, rodeó la mesa y le retiró el vaso de las manos con cuidado, casi con ternura. Volvió a la cocina y se entretuvo un rato mirando la negrura de fuera y tratando de apartar algunos de sus recuerdos. Cuando regresó al salón con los vasos llenos, el hombre se había recompuesto y su rostro tenía de nuevo una mirada indefinible, perdida en algún lugar inconcreto de la pared de enfrente.
Dorotea depositó un vaso cerca del hombre y volvió a la silla. Su mirada viajó hacia el arma que descansaba sobre la mesa, preguntándose por qué no acababa con todo de una vez. No podía esperar nada de aquel vejestorio que nunca había manifestado sus sentimientos y que mostraba un terco silencio, ajeno a cualquier asomo de emoción. Notó cómo el viejo movía las piernas levemente y ella le dijo:
—Puede usted levantarse, general, a hacer lo que tenga que hacer. No quiero que se corra la voz de que usted se meó encima antes de que le pegaran un tiro. Perdería parte de su leyenda de hombre feroz.
Como si hubiera esperado el permiso, el viejo se incorporó despacio después de bregar con respaldos y cojines. No estaba acostumbrado a sentarse en el sofá —Dorotea no lo recordaba en otros asientos que la antigua mecedora, la silla del cenador o el sillón del despacho—y aquella tarea parecía exigirle un esfuerzo infinito. Trastabilló cuando se puso en pie, quizá sintiendo las piernas dormidas, y la mujer tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir su instinto de sujetarle. Al fin, él se recompuso y desapareció camino del baño.
La mujer se acercó a la mesa y cambió el vaso por el revólver. Se reconoció que había sentido pudor de tomarlo mientras él estaba presente. Le sorprendió la frialdad del arma, que había sostenido en sus manos Solo un par de veces más, y notó que en esta ocasión la empuñadura se ajustaba perfectamente a sus manos recias. La observó con curiosidad, pensando en lo sencillo que era apretar el gatillo y desatar la muerte. Tal vez tenía razón el viejo, reconoció; lo difícil no era matar, sino seguir vivo. Él continuaba vivo casi una hora después de que le anunciaran su muerte, y tal vez su frialdad no era más que un artificio para apartarla. “Pero es que nunca muere nada que está muerto”, pensó Dorotea.
Ella se acomodó en el asiento al oír la puerta del baño. El viejo aparecía como si viniera de un paseo, con aspecto severo y firme. Sus ojillos brillaban malignos y parecía haber desaparecido de su rostro el aspecto abatido que mostraba minutos antes. Incluso se permitió lo que para él debía de ser una broma, cuando se dirigió a ella con una mueca sonriente y alzó los brazos diciendo:
—Así que en resumen te has cansado de cuidarme, María Dorotea, y quieres pegarme un tiro. ¡Mucha vaina toda esta noche con Germán y tus frejolitos por quitarse del medio a un viejo!
De buena gana la mujer habría descargado la pistola, pero le pareció irreverente acabar con él de perfil o agachado, mientras trataba de acomodarse con dificultad en el asiento. Siempre se había imaginado un único tiro en el pecho y la idea de que él acabara baleado pero herido le retuvo el dedo en el gatillo. Se guardó la hiel, esperó a que se sentara y le soltó, mordiendo todas las palabras:
—En lo único que usted se parece a un humano es en que tiene un culo encima de las patas.
Era la primera vez que no utilizaba el tratamiento de “general” con el viejo, la única en los treinta años de trato con él, y los dos cayeron en la cuenta de que una barrera invisible se había disuelto. Más que ultrajantes, las palabras de ella resultaban inauditas. El general fue consciente de que la mujer, de exquisita educación en las recepciones, no habría utilizado esos términos ni con ningún peón descarado que mereciera un reproche. También él empleó un tono inusualmente desabrido cuando gritó con voz rasposa:
—Y entonces, ¿qué es lo que te pasa, si se puede saber, coño?
¡Por fin la pistola había adquirido una existencia cierta! Por fin los dos supieron que podían herirse mirándose a los ojos.
—Nunca ha entendido nada. No me importa estar encerrada aquí, porque esta es mi casa y aquí pensaba morir, aunque con mi esposo. No me molesta la soledad, estoy hastiada de fiestas y mentiras. No me gusta ir por ahí y que me señalen con el dedo diciéndome “es la viuda de un coronel”, unos admirándome y otros con desdén. Tampoco que mi casa esté prestada a un antiguo camarada de Germán, aunque yo no alcance a entender qué le debía a usted. No me preocupa…
—¡Acaba de una vez, mujer! No quiero esa lista, ¡quiero la otra!
Dorotea no tembló. La pistola no se movió un milímetro, ni su voz se quebró al continuar:
—No me preocupa qué puedan pensar por ahí, cuando se preguntan qué hago quemando mi vida junto a un vejestorio, aunque algunos lo consideren héroe. Y en cuanto a sus manías… Las comprendo. Aunque no entienda por qué anda vestido siempre con su guerrera, tanto en invierno como en verano, ni por qué cena todas las noches como si lo hiciese ante Dios. Ya estoy acostumbrada a que alguna mañana me despierte a tiros, cuando intenta espantar a las chicharras; o a que sus soldados ametrallen a ráfagas mis latas vacías de aceite. No comprendo su empeño en hacer crecer césped en medio del desierto, ni por qué admira ese reseco jardín de cuchillos verdes. Es usted un loco que tiene una línea de teléfono privada mientras sus soldados andan con radios jubiladas de la guerra del banano. No entiendo muchas cosas, pero no me importan. No es nada de eso.
—Tu marido también participó en los crímenes que me achacas. Según lo que dices, Dorotea, todos somos culpables.
—Es posible, pero mi marido se redimió. A mí me jodió la vida levantándose la tapa de los sesos con esta misma pistola —la agitó y la observó con curiosidad, como si fuera un objeto extraño que de repente hubiera caído en sus manos—pero él se redimió.
—¡Y tú tratas de redimirme a mí…! ¡Mujer carajuda!
—No, general. Le mataré, pero con eso no se limpiará. Si acaso, me lavará a mí pero no a usted. Usted pasará a la historia enfundado en su leyenda de mierda y en cuanto a mí… ya veré qué hago yo después de haberle mandado a usted al infierno.
—¿No querrás saber, verdad? ¿No querrás saber todo en lo que Germán estaba metido? Si lo supieras, sería al revés. Te alegrarías de su muerte y a mí no te atreverías a amenazarme.
¡Era cierto! Resultaba trabajoso seguir vivo, pensó Dorotea. El viejo lo procuraba con todas sus fuerzas. Intentaba con toda su inteligencia y energía amargada que el cañón del arma se rindiera y le perdonase la vida. Mordía como una serpiente en las regiones que sabía vulnerables y dolorosas, para vencer a su atacante. Trataba de ahuyentar las amenazas de la misma forma quizá como espantaba las enfermedades, despreciándolas y negando su existencia. Confiaba tal vez en que el pánico desviase el revólver hacia la sien de ella, en lugar de hacia el pecho de él. Pero la mujer se había enfrentado muchas noches a ese terror.
—No, no quiero saber. Puedo imaginar, pero no quiero saber a través de usted. Haría un relato de atrocidades y yo podría creer o no que Germán fuera capaz de ello. ¿Cree que no me he despertado muchos años después sudando en la cama, con la sospecha de que las manos de mi marido pudieran haber torturado a alguien antes de acariciarme? Pero no lo creo. Pienso más bien que él descubrió su plan ególatra, el plan de usted, y que como no pudo plantarle cara decidió borrarse. Pero puedo estar equivocada. Nunca tendré la certeza y eso es parte de mi horror. Tal vez después de pegarle un tiro a usted me lo pegue a mí. Pero usted no lo sabrá…
—¿Vas a disparar ya?
—Ya es tiempo, general.
—¿Y si la pistola no funciona? Esas balas llevan en el tambor muchos años.—Usted morirá esta noche, general, no lo haga más largo. No probaré con un disparo al techo. Le aseguro que si la bala no le llega al corazón me tomaré el antipático trabajo de cortarle el cuello. Espero por los dos que esta pistola cumpla su tarea como Dios manda.
—Está bien. Si apuntas como debes, pasarás a los libros como la única mujer que se atrevió a encañonar y a matar a un presidente mientras tenía con él una charla amistosa.
—Ni es usted presidente ni esta charla es amigable. Rece algo si sabe, general, esto se acabó. No tenemos más que decirnos, aunque podamos dañarnos más.
—¡Yo te he querido más de lo que supones, María Dorotea! ¡Yo te he querido!La mujer percibió que los ojos de él se volvían líquidos. Sus manos arrugadas como una col comenzaron a temblar, destacándose oscuras sobre el pantalón blanco. ¡Tiene miedo!, pensó la mujer. ¿Tenía miedo o trataba ahora de conmoverla para apartar su final? Tal vez era eso, se dijo; después de haberla ignorado, despreciado y herido; después de haber tratado de enfangar el recuerdo que podría quedar de su marido; después de negar la muerte y de haber intentado que cayera en una trampa, el viejo trataba de ampararse en el afecto para apartar la agonía.
—¿Y qué será de ti, mujer, cuando me hayas matado…?
Dorotea no había palpado jamás el gatillo de un arma. Ensayó a apretar con el dedo índice, esperando que en cualquier momento sonase el disparo. No temblaba, pero el recorrido y la presión en la yema se le hicieron insoportablemente largos. Milímetro a milímetro, el gatillo avanzó y el percutor comenzó a elevarse.
—¿Qué será de ti, María Dorotea…? ¿Qué será de ti…?
Ella sabía que un tirón acabaría por vencer la resistencia de los muelles, pero no se atrevió a acelerar su recorrido. El anciano comenzó a temblequear y a sudar e intentó desabrocharse el botón superior de la guerrera, como si le faltara el aire. “Matar y morir siempre es difícil”, pensó la mujer, “tal vez más lo primero.”
—¡Espera!
De repente, de algún lugar inaudito del pecho del hombre había brotado un grito seco y fuerte, que paralizó el gatillo. El general se arqueó en el asiento y extendió hacia la mujer una mano imperativa. Los labios se le tensaron y los ojos parecieron crecer en su cara. La mirada que segundos antes parecía acuosa resultaba ahora acerada y dominante. Encogió el brazo izquierdo en el pecho y repitió:
—Espera. No es necesario que dispares… El corazón…
Dorotea le miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. Le parecía insólita la fortaleza de aquel cuerpo minado por la edad, unida a la cobardía de quien a toda costa huye de la muerte. Pensó cómo había sido posible que todo ese tiempo se hubiera ocupado de cuidar de aquel viejo indigno. Su marido lo había resuelto de una forma aséptica, sin alharacas ni llantos. Ella misma estaba dispuesta a terminar con todo después de matarle a él, para evitar que los soldados la balearan o acabar podrida en una celda oscura. Pero el viejo no quería morir…
—¡Avisa a los soldados…! Por favor, Dorotea, avisa a los soldados. Ayúdame. Tienen gotas para el corazón…
El viejo mantenía pegado el brazo izquierdo al pecho, mientras su mano derecha reposaba ahora sobre el sillón. Un rictus de dolor parecía congestionarle el rostro. Ensayó su voz más persuasiva para insistir a la mujer:
—Por favor.
Los ojos de ambos se encontraron y se cruzaron una mirada intensa, la última. La mujer no acertaba si realmente el general se moría o si fingía su muerte para evitar el disparo. Dorotea contempló el cañón de la pistola, todavía dirigida hacia el pecho del hombre, y la desvió de él, mirándola con atención. Se mantuvo unos segundos observando los reflejos niquelados y los círculos dorados del tambor. De repente, le pareció un instrumento horrible y la dejó caer con ruido sobre la mesa. Dijo en voz alta mientras abría la puerta: “Es más fácil morirse, general, es más sencillo que eso.”
Salió de la sala dando un portazo. Mientras se alejaba en dirección a la salida, el jardín de lirios a su derecha, Dorotea se alegró por el frío de la noche y por el cielo estrellado, que no contemplaba con calma desde mucho tiempo atrás. Todo estaba hecho. Había dicho con creces lo que quería decir y nunca imaginó que se hubiera atrevido a tanto. Que el viejo viviera o muriera ya no importaba apenas. Por ella, podría incluso pasear su podrida sombra durante siglos en aquel paraje remoto. Ya habían comenzado a olvidarlo y pasado un tiempo sepultarían su memoria. Él no merecía la muerte de ella, ¡ni una muerte más! Se iría de allí. Quizá tampoco su marido mereciera tanto; ella había tenido que realizar el trabajo al que él no se había atrevido.
A medida que avanzaba, un reguero de grillos se callaba a su paso, para recomponer sus gritos a sus espaldas. En la noche sin luna, los alrededores de la casamata resultaban tan sombríos que estuvo a punto de tropezar con el camión. Se dirigió a la puerta y la golpeó con el puño:
—Soldados, despierten. El general necesita ayuda.
Entretanto, dentro de la casa, el viejo hizo un esfuerzo con sus manos temblorosas para abotonar su chaqueta y cerrar el corchete de su cuello. Consideraba indigno que lo encontraran muerto con el uniforme desastrado.Los soldados aparecieron vestidos, con cara de sueño. En ese preciso instante, la detonación de un disparo ahogó otros ruidos nocturnos. El estampido se propagó durante segundos por toda la llanura, como si quisiera rodear el mundo.
La mujer y los soldados se miraron a la cara. Cuando comprendieron, aunque ninguno sonrió los tres sintieron una íntima alegría.
[Un torturador no se redime suicidándose,
pero algo es algo.
MARIO BENEDETTI.]