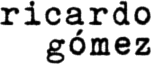La arena ardía bajo sus pies, protegidos solo con unas zapatillas militares de deporte que habían perdido hacía tiempo los cordones. Se dirigió con pereza a la parte posterior de la casamata, quizá el único lugar sombreado en muchos kilómetros a la redonda, y escarbó en el suelo buscando un lugar menos candente. Se sentó, apoyando la corvada espalda en la pared, dejó el fusil en el suelo y dirigió una mirada a su alrededor.
La arena ardía bajo sus pies, protegidos solo con unas zapatillas militares de deporte que habían perdido hacía tiempo los cordones. Se dirigió con pereza a la parte posterior de la casamata, quizá el único lugar sombreado en muchos kilómetros a la redonda, y escarbó en el suelo buscando un lugar menos candente. Se sentó, apoyando la corvada espalda en la pared, dejó el fusil en el suelo y dirigió una mirada a su alrededor.
No veía más que arena y sol, arena que quemaba los pies y sol que abrasaba la piel, pero la guardia era soportable, porque no soplaba el viento. Cuando el aire caliente se ponía en movimiento arrastraba finísimas partículas de arena, casi invisibles, que se introducían por todas las partes del cuerpo. Entonces quemaba no sólo la piel, sino que también ardían la garganta, las fosas nasales y los ojos. Aunque apretara los dientes y cubriera su cara con el pañuelo, la arena entraba por la boca, bajaba hasta el estómago, atravesaba sus intestinos y, al final, volvía al desierto con las heces.Allí no pasaba nunca nada. Él y sus tres compañeros estaban destacados en lo que se suponía un puesto avanzado, que debía otear el horizonte y dar aviso en caso de peligro, mediante la radio, a un lugar alejado que no conocía. Ahora comenzaba su turno de vigilancia de dos horas y su tarea consistía en comprobar precisamente que allí no pasaba nada: que nada se oía, que nada se veía, que nada se olía. Nada salvo el sol, el calor, la soledad y la sed.
Aunque en rigor no debía sentarse, no debía protegerse del sol, no debía hablar ni cantar y no debía pensar en sí mismo, él estaba allí ahora infringiendo todas las normas. Después de muchas semanas de aislamiento y encierro, de no ver nada más que sol y arena, él y sus compañeros esperaban el paso del tiempo, tanto de día como de noche, en las circunstancias más cómodas que pudieron encontrar en aquel infierno. Era preferible, con mucho, la guardia nocturna. No sólo porque la temperatura era más agradable, incluso fría a veces, sino porque de noche se podía mirar el cielo y ver las estrellas, siempre que no hiciera viento, ya que si hacía viento la arena cubría el cielo y entonces era aún peor que de día porque el mundo quedaba reducido a un espacio minúsculo y negro, anegado por el polvo.
La casamata, que apenas llegaba a la altura del pecho del hombre, emergía en el centro de un cráter excavado en la arena del desierto. Sus paredes, pintadas de un amarillo desvaído, se mimetizaban con las dunas cercanas. Desde su techo, un vigilante podía otear un círculo de una amplitud indefinible. Aquella tosca construcción era invisible desde cualquier punto alejado más de veinte metros. Sin embargo, por debajo del agujero crecía hacia el interior de la tierra una sólida construcción de hierro y hormigón, de dos plantas de profundidad, un verdadero oasis en comparación con lo que se podría encontrar fuera del puesto. El cubículo subterráneo era su prisión, pero también el único lugar que les protegía de la muerte, probablemente en muchas millas a la redonda.
Sentado, protegido por una delgada cinta de sombra, jugó con su bayoneta con los pequeños montículos de polvo que había a sus pies. En momentos como ese, cuando el aire estaba totalmente quieto, si se miraba con atención se podían ver las minúsculas dunas de arena que se formaban en la pendiente inclinada del cráter. Observando con cuidado podía ver cómo de vez en cuando un grano resbalaba lentamente sobre otros, que a su vez golpeaban a otros colocados más abajo hasta que se desencadenaba una pequeña catástrofe que formaba un pequeño amontonamiento que con el paso del tiempo volvía a desmoronarse. Trató de recordar dónde había visto un fenómeno parecido, y su memoria hurgó y hurgó hasta recordar que allá, en su casa, las gotas de agua de los cristales bajaban también siguiendo un parecido ritmo: despacio, al principio, hasta juntarse con otras gotas y formar un pequeño torrente que se deslizaba luego por el cristal a toda velocidad. El recuerdo de su aldea, de la lluvia y del agua resbalando resecó aún más su boca y aceleró un poco su corazón.
Aparte de ver la arena, poco más sucedía a su alrededor. Muy de vez en cuando, el viento arrastraba algún insecto y lo depositaba en el agujero. A él le gustaban las guardias en las que sucedía algo así. Si el insecto era terrestre, se podía ver cómo se arrastraba por los montículos de arena intentando trepar, hasta que de repente su propio peso o una ligera inestabilidad le hacían caer. Otras veces sucedía que el bicho trataba de enterrarse, pero él entonces hurgaba en la arena, con el dedo, con la punta de la bayoneta o con el cañón del fusil para hacerlo aparecer de nuevo. Si el insecto era volador, la diversión estaba igualmente asegurada porque el problema se reducía a capturarle y cortarle las alas para que sólo pudiera andar o trepar. Estos acontecimientos eran raros pero cuando ocurrían hacían que el tiempo pareciera acortarse, y él había aprendido a dilatar la agonía de los pequeños bichos que trataban de escapar para que le entretuvieran el resto de su guardia y el par de horas parecieran sólo una. Había aprendido dos cosas importantes de sus observaciones: la primera, que todos los bichos trataban de escapar del agujero ya que su irracionalidad les hacía suponer que fuera les iría mejor que allí; la segunda, que todos, o casi todos, morían en el empeño, y que los pocos que se salvaban lo hacían por la mediación de los seres humanos que allí se encontraban. Ocasionalmente, algún afortunado era recogido en un bolsillo y trasladado al frescor oscuro del subterráneo, donde recibía algo de humedad y alguna partícula de alimento, suficiente para subsistir.Ahora no había insectos para entretenerse pero al menos tampoco soplaba el viento.
Las tormentas del desierto daban un trabajo adicional al de sobrevivir: retirar después la arena que caía en el agujero y que a veces bloqueaba la puerta de salida. Este trabajo estaba generalmente reservado para la noche, cuando el calor no agobiaba. A veces, en el frescor nocturno incluso resultaba agradable hacer ejercicio. Contraviniendo una norma más, que obligaba a que uno de ellos al menos estuviera siempre pendiente de la radio, los cuatro salían por la noche a hacer ejercicio y echar arena fuera del hoyo. Siempre quedaba tiempo para charlar, cantar o recordar en voz alta los jirones de su vida anterior, con tal que no fueran muy dolorosos.
Había pensado siempre que el desierto era silencioso y resultó una sorpresa comprobar que no era así. En los primeros días de estancia en el refugio, cuando el ruido de los camiones que los transportaron se esfumó de su memoria, cada vez que salía al exterior sentía una sensación opresiva. Pensó al comienzo que se trataba de un horror a aquel espacio abierto, a la soledad y al calor; tardó varios días en comprobar que su desazón estaba causada por un imparable rumor, un murmullo casi inaudible pero siempre presente, debido a la suma de infinitesimales ruidos causados por incontables granos de roca desplazándose unos sobre otros. Pasados unos días, después de descubrir la causa del incesante susurro, sus oídos se acostumbraron y la identificación del estorbo contribuyó a apaciguar su opresión. Con el tiempo, el rumor se convirtió en silencio. Más tarde, consiguió acomodarse a todo: al blanco del cielo, al tostado de la arena, al calor, a la sed, y todo fue menos terrible.
Por la extensión de la sombra de la casamata pudo deducir que no era aún tiempo de oración. En ese momento no había nada que le distrajera, ni siquiera su propio pensamiento. Se incorporó y trepó al techo del cobertizo, desde el que oteó el horizonte. A lo lejos, el calor del aire desdibujaba la frontera entre el suelo y el cielo y parecía poner en movimiento los aplanados bordes del mar de arena; pero el movimiento era sólo una ilusión. Sabía que nada se movería por allí, que estaba solo en la inmensidad del desierto. El sol era redondo, blanco y grande y calentaba sin piedad las paredes de cemento, cristal y acero que estaban a sus pies. Saltó de nuevo a la sombra.
Con el salto, llenó de arena el viejo kalasnikof. Ni siquiera se molestó en limpiarlo; después de todo, el fusil no tenía balas. Salía con él porque así lo obligaba la ordenanza, pero no ponía el cargador. Uno de sus compañeros, el más viejo del grupo, contó que tiempo atrás observó cómo un cargador colocado en el suelo estallaba espontáneamente, quizá recalentado por el abrasador sol del desierto, y que las balas y la metralla causaron graves heridas a varios soldados que se encontraban cerca. Fuese cierto o no, recomendó guardar la munición en el interior de la casamata; los otros, precavidos, le hicieron caso. Él pensaba, además, que era un peso inútil ya que allí nunca pasaba nada y, aunque pasara, ¿qué se podía hacer con un fusil?Caminó un rato por el estrecho sendero de arena apelmazada que rodeaba el edificio, hasta que de nuevo el calor le llevó a lo que cada vez era una más reducida franja de sombra. Allí, sentado, se entretuvo en observar la arena. Conocía ya de memoria la variedad de granos, pequeños, grandes, claros, oscuros, traslúcidos, rosados, grises… Podía reproducir, sin mirar, las pequeñas cataratas de granos precipitándose por la pared… Incluso podía imaginar los diminutos sonidos de unas partículas chocando contra otras… Todo lo que había que percibir en aquel lugar estaba ya visto e imaginado una y mil veces. Sólo sus poemas le salvaban del aburrimiento. Tomó la bayoneta y, sobre el suelo, comenzó a trazar en la bella caligrafía árabe los primeros versos de un antiguo poema de Ibn Zaidun:
No alegre mi prisión a mis enemigos:
yo he visto tras las nubes guarecerse el sol;
soy como sable afilado en la vaina,
como león en la selva,
como águila en el nido,
como esencia escondida, guardada en el pomo.
Aunque le desagradaba el peso de la mortífera arma, los movimientos del puñal en su muñeca eran elegantes y sencillos. Cada línea de cada verso, a veces cada palabra, trazada con la punta de la bayoneta, era inmediatamente alisada con la hoja, hasta dejar una superficie plana en la que de nuevo escribía un verso o una palabra, que otra vez borraba, hasta componer el poema completo. Él, Hilal Nayi, antes de llegar allí era profesor de literatura en un pequeño instituto de Saykur. La guerra, si es que aquello era la guerra, había cortado su vida y le había trasladado a un lugar que no sabía siguiera imaginar en el mapa. Podía intuir que era al sur, por el tremendo calor que reinaba, pero debía reconocer que bien pudiera estar al norte, o al este, o al oeste. Poco importaba, ya que no sabía de qué lado podía venir el peligro. El único lugar que revestía interés era la alqibla, el punto del horizonte marcado para la oración, pero ese era fácil de reconocer. Lo único que él había podido traer de su pasado eran sus recuerdos y, entre ellos, muchos poemas de la literatura árabe, desde las mu´allaqat preislámicas hasta los cantos revolucionarios de Tawfiq Zayyad.
Estaba próximo el mediodía, porque la escasa sombra apenas le permitía resguardar el cuerpo pegado a la pared. Quedaba poco para el relevo, así que se dispuso a dormitar. Minimizó sus movimientos para reducir el sudor y bajó los párpados para proteger los ojos del deslumbrante y monótono fulgor de la arena. Antes de entrar en un proceso de duermevela, aguzó su oído para escuchar algún sonido. Pero no pasaría nada, porque ya hacía cuatro meses que allí nunca ocurría nada.
Tiempo después oyó el metálico chirrido del cerrojo de la puerta. Mahdi venía a relevarle, señal de que habían pasado las horas de su turno de guardia. Se incorporó antes de que saliera su compañero, sacudió sus ropas hasta desprenderse de la pálida capa de polvo, apoyó el fusil en la casamata y subió al techo. Estaba oteando el horizonte cuando apareció su camarada. Como siempre, pudo ver el difuso borde del desierto a su alrededor, pero ningún ruido, ningún brillo, ningún motivo de alarma. Se saludaron, cada uno entendió que no había novedades ni arriba ni abajo y los dos murmuraron al tiempo el saludo ritual.
No había más que decir, así que el recién llegado tapó su cara con el pañuelo para protegerse del polvo y del sol y caminó aprisa hacia el lado de la caseta aún sombreado, ya que su turno de guardia era el más terrible, cuando el implacable disco castigaba desde el cénit y la sombra se reducía a un delgado hilo. Antes de bajar, Hilal destapó su cara, se arrodilló en la arena y realizó las purificaciones prescritas, frotando sus manos y su cara con la arena, el polvo bueno indicado por el Corán.
Luego se levantó, agarró el fusil por la culata, ya que el hierro quemaba, y bajó la escalerilla. Aunque un burdo termómetro, quizá estropeado, marcaba en el interior la temperatura de treinta grados, cada vez que pasaba del exterior al habitáculo notaba un escalofrío. Lo que más le gustaba era la tenue oscuridad del lugar; después, el relativo frescor que destilaban las paredes en penumbra; a continuación, encontrarse con sus camaradas. Odiaba, sin embargo, el espeso tufo a sudor, a vómito reseco, a petróleo y a orín, aunque tardaba pocos minutos en acostumbrarse. Amaba, en con-traste, encontrar sus escritos, que preservaban de su frágil memoria del implacable olvido.
–Allah-ak-akbar –dijo él.
–Allah-ak-akbar –respondieron los otros.
Hilal depositó el polvoriento fusil sobre un cajón de madera. Después, sin decir nada, se dirigió al rincón donde había una sencilla alfombra. Se arrodilló y se postró tres veces, abriendo su oración con la fatiha y recitando en voz baja la salmodia conocida. Poco después se levantó y comentó con sus compañeros:
–No hay viento. Mahdi puede hacer las dos horas seguidas.–Mejor, –dijo uno de ellos –mejor para todos.
–Tu ración está en el hornillo –dijo el otro.
Abrió la espita del depósito y dejó brotar un hilo de agua sobre sus manos, procurando que no se perdiera ninguna gota, que caía sobre el balde colocado debajo. Cuando estuvieron húmedas, frotó su cara para desprender la minúscula capa de polvo que recubría su rostro. Luego, tomó la jarra y la llenó hasta su tercio; en un lugar como aquél, cada gota de agua debía ser aprovechada para usos posteriores: asearse ligeramente, lavarse los pies, y siempre, al final, para la letrina, donde el agua mezclada con la cal viva esterilizaba sus desechos. Todo estaba previsto desde mucho tiempo atrás para que aquella guarnición fuera un puesto en el que cuatro soldados pudieran sobrevivir, desde las provisiones hasta el armamento. Muchas veces se había preguntado cuántos agujeros como ese habría en el desierto, y cuántos hombres se pudrirían como ellos bajo el sol. Porque todo había sido previsto de antemano, salvo la forma de salvarlos del tedio, de la deshumanización y de la cólera de sus recuerdos.
Se dirigió al hornillo, tomó el tazón y fue llevando pequeños bocados de comida hasta la boca. A medida que masticaba trataba de acomodar sus ojos a la penumbra de la cueva, un ajuste que duraba algunos minutos pues las pupilas estaban contraídas al máximo después de dos horas de castigo y se resistían a adaptarse. En este proceso, sus ojos iban divisando poco a poco los elementos de la sala, desde los más grandes a los más pequeños: la estrecha litera de tres plazas; las dos cajas de madera alargadas en las que guardaban los lanzagranadas, que utilizaban como mesa para comer o jugar; los cajones que almacenaban las últimas provisiones, suficientes aún para dos semanas, o tres si no había instrucciones por radio; los bidones de petróleo y de agua; las cajas que habían transportado armas y municiones; los cajones ahora vacíos que servían de precarios armarios, baúles o estantes; el pequeño generador; los improvisados cuadros, formados por tablas de otras cajas, colocados sobre las paredes; el hornillo de petróleo, el montón de botas militares, los uniformes de repuesto, los recipientes para la comida, los cargadores de los fusiles…
Aquel pequeño reducto de apenas quince metros cuadrados, colocado a la sombra, era una auténtica bendición en el infierno que había tres metros por encima de sus cabezas. Pudiera suceder que estuvieran solos en un radio de muchas millas; podía suceder también, él lo había pensado en ocasiones, que justo después del límite del horizonte hubiera otra guarida como aquella. Él no lo sabía, ni sus otros tres compañeros. Sus órdenes eran no abandonar nunca el puesto, ni utilizar la radio más que los días establecidos, que desde hacía varios meses sólo habían sido dos, o en los momentos de urgencia señaladas por las órdenes militares. No sab-ían nunca qué ocurría fuera, más allá del borde que se divisaba desde el techo de la casamata. En el amplio y abrasador círculo cuyo centro era aquel oasis, no pasaba nunca nada. La tenue luz entraba desde el techo del cobertizo que había sobre ellos, de apenas un metro cuadrado, construído con losetas de grueso cristal y un enrejado de hierro. La escasa ventilación se realizaba desde dos agujeros situados en la pared de la casamata superior. A pesar de su doble sistema de rejillas, no podían impedir, sobre todo cuando hacía viento, que el polvo se colara por ellas.
Los compañeros que estaban abajo se llamaban Badr Sakir y Ahmad Safi. Mientras limpiaba con un trozo de pan las paredes del cuenco de comida, los vio jugar al ajedrez sobre la improvisada mesa. Se acercó y observó la jugada que ambos meditaban. El tablero había sido tallado por Safi sobre el cajón de los lanzagranadas y los diferentes escaques habían sido alternativamente abrillantados con betún y con aceite. Las piezas estaban fabricadas con casquillos y balas de fusil, que habían sido separados primero con tenazas y luego tallados a base de limas por Badr Sakir, que antes de llegar allí había trabajado como herrero. Su labor había resultado prodigiosa, ya que las torres parecían alminares, los caballos tenían orejas y bocas y la reina y el rey poseían rostros. Unas piezas eran de un brillante color bronce, mientras otras habían adquirido un color verdoso a base de sumergirlas en orín y dejarlas oxidar durante varios días. Era un paciente trabajo de artesanía, conseguido a partir de muchas horas de dedicación, pero allí lo que sobraba era tiempo. Sakir había tenido tiempo sobrado para construir las piezas; Safi el suyo para construir los muebles y hacer de aquél un lugar más habitable, casi humano. Y él mismo había tenido tiempo de enseñarles a todos jugar al ajedrez, de enseñar a leer a Safi y a Mahdi, de escribir sus poemas…
Decidió no interrumpir la jugada y fue a su rincón. Tomó el fusil y se dispuso a limpiarlo. Primero, sacudió con un trapo el polvo y la arena; luego arrastró su banqueta hacia el cajón que servía de mesa y dejó allí el arma. Hábilmente, fue tocando pulsadores y cerrojos hasta que las piezas del fusil quedaron desparramadas. Podía montar el fusil con los ojos cerrados; había sido parte de su instrucción como soldado y, a su vez, había enseñado a sus compañeros a montar y a desmontar el arma en la oscuridad de las largas noches. Lo que en el cuartel fue considerado una tarea inútil y bárbara se había convertido en un elemento clave de supervivencia, ya que Hilal estaba seguro de que el ataque, de producirse, sería nocturno. Nadie se atrevería a cruzar de día el tormento de sol y arena que había sobre sus cabezas. Mientras limpiaba las piezas una a una, con un paño sucio humedecido en aceite, comenzó a cantar una antigua mawwal:
Las granadas del pecho de la hermosa maduraron tentadoras,
como regadas con vino. Y quien las pruebe no dejará de saciarse.
Le pregunté: “Hermana querida, ¿nadie sino yo las ha catado?”
Contestó: “Por vida de mi padre y por la tuya, hermano,
nadie más que tú me ha tendido sobre el colchón y las sábanas.”
Al terminar la canción, los otros dos aplaudieron. Uno de ellos dijo:
–Hilal Nayi, bandido, esa bella canción no la habías cantado antes, ni la tienes registrada en tus tablillas. –Se levantó y colocó las manos a la altura del pecho e intentando rescatar letra y música, cantó:– Las hermosas granadas del pecho, regadas con vino…
Los tres rieron y cada cual recordó tiempos más amables, cuando el agua, las mujeres, los árboles o los hijos e hijas eran tan cotidianos que apenas se apreciaban. El que estaba sentado sugirió a Hilal:
–Ciertamente es una bella canción. Podrías escribirla y colocarla en un lugar donde podamos leerla y cantarla.
–Lo haré, lo haré –dijo Hilal por encima de los secos ruidos metálicos producidos al encajar las piezas de su arma. Y prosiguió:– Tal vez esta tarde, aunque tenía pensadas otras obras. –Y recordó los versos de otra canción, que cantó para sus compañeros:
Alza y atavíate, bonita,
rosa en los arriates del jardín
y ramo de claveles, gacelita.
Que las flores por todos los lados nos cubren…
Hilal Nayi se levantó y dejó el ahora reluciente fusil en al armero construido por Safi. La luz procedente de arriba se mitigó porque Mahdi debía haber subido al techo de la casamata. Hilal arregló un poco su rincón y se puso a trabajar. Quedaban aún más de seis horas para su siguiente guardia nocturna y aún tenía tiempo de dormir un rato.
Él era suboficial y estaba al mando de aquel puesto. Sólo dos días antes de su partida del cuartel le habían proporcionado los inesperados galones y las escuetas órdenes relativas a su destino. Hasta ese momento era sólo un soldado raso, como los demás, y un designio extraño le convirtió en jefe de un pelotón de hombres apenas entrenados en las armas. Le habían facilitado órdenes orales, nunca escritas, y le advirtieron que parte de ellas no debía comunicarlas nunca a sus subordinados, y jamás, jamás, escribirlas en papel. Para asegurar el cumplimiento de las órdenes, la milicia había dispuesto que aquellos hombres fueran de distintos lugares del país y se había asegurado de que no llevaran un papel ni un lápiz para dejar por escrito instrucciones que pudieran caer en manos del enemigo. Hilal había conocido a los otros tres soldados el mismo día de la partida, a bordo del camión que les transportó junto con los víveres y la radio. Ninguno se había visto antes y cada uno de ellos tenía en su interior un mundo propio, desconocido para los demás. Él, Hilal Nayi, era profesor de literatura y, desde que los demás lo supieron le llamaron Mu´allim, el Maestro. Umar Mahdi era pastor de ovejas, Ahmad Safi había trabajado como carpintero de obras y Badr Sakir había sido herrero. Pese a los mandatos del Corán, Mahdi y Sakir eran prácticamente analfabetos y desde los primeros días el maestro había iniciado su instrucción.
Trasladados a un mundo alejado de todo lugar y de todo tiempo, entre ellos se estableció una relación primero respetuosa y luego amistosa, salpicada en ocasiones por accesos de ira o de melancolía que todos entendían. Pero, en general, entre ellos reinaba un ambiente de cordialidad que contrastaba con la aridez del exterior y con la desnudez de su ambiente; a esa cordialidad se añadían a veces el humor, la fantasía e incluso la alegría. Todos tenían que hacerse cargo de la puesta a punto de su armamento personal y del colectivo. Además debían ocuparse de las comidas, de la limpieza del garito y de otras tareas comunes. Sólo Hilal estaba exento de las guardias, pero desde el primer momento quiso compartirlas con sus compañeros, en parte por solidaridad y en parte por razones prácticas ya que no se imaginaba estar todo el tiempo encerrado en el agujero. Al poco, cada uno puso en juego sus habilidades. Así, Mahdi se ocupó de la organización de las provisiones, de la cocina y del arreglo de los vestidos. Sakir utilizó clavos, casquillos y balas para fabricar perchas, colgadores y algunos juegos y para dar consistencia a los muebles que fabricaba Safi. Éste, además, guardaba en latas de conservas algunos insectos que llegaban hasta el agujero y construía para ellos pequeñas cárceles con barrotes de hilo, que le recordaban los perros y gatos de su aldea. Todos cuidaban de este insólito rebaño y tenían nombres para los ocho o diez ejemplares que les acompañaban en el encierro.
Hilal, sin proponérselo, se convirtió en el alma de aquel grupo. Desde los primeros días dirigió la oración, salmodiando las aleyas y suras del Corán que recordaba como parte de su formación religiosa y literaria. Luego se propuso enseñar a leer a sus compañeros. Con un clavo, grabó en las paredes de cemento las letras del alifato árabe: alif, ba, ta, yim, ha, dal… que sus camaradas recordaban y con las que escribían en las mismas paredes y en tablas. Más adelante, evocó para ellos antiguos cuentos o poemas de la literatura árabe, desde Andalucía hasta la India, y desde Marruecos hasta Sudán, o canciones viejas y recientes de su país o de otros. Los cuatro eran creyentes, pero no les habían dejado siquiera llevar el Corán para evitar que pudieran hacer anotaciones en el Libro Sagrado. Pasado un tiempo, Hilal, preocupado por la posibilidad de olvidar muchos de los escritos, poemas y canciones que conocía de memoria, trató de escribir para él y para los demás.Al comienzo, intentó hacerlo sobre las paredes de la habitación, pero el cemento era duro y aquello resultaba una tarea agotadora. Más adelante, perfeccionó su técnica. Con ayuda de Safi, había deshecho prácticamente todos los cajones de madera, dejando sólo los que servían como muebles indispensables. Luego, tomó las toscas tablas y las alisó con el filo de la bayoneta, hasta dejar una superficie tersa sobre la que resbalaban los dedos. Safi y Sakir construyeron para él un estilete de madera, de punzón recambiable, fabricado con clavos, que él manejaba con un poco más de esfuerzo pero con la misma soltura que un lápiz. Con ayuda de este punzón, Hilal grababa en las alisadas tablas los curvos y delicados caracteres del alifato. Luego, daba a la tablilla una capa de la misma grasa que se utilizaba para limpiar las armas; la grasa se embebía en el grabado y él volvía a pulir la capa exterior de la tabla. Al final, los caracteres quedaban grabados y dibujados en negro sobre el claro de la madera, suficientemente legibles en la penumbra de aquel lugar olvidado del mundo.
Preservados del olvido, en las tablillas quedaron registradas aleyas del Corán, resúmenes de historias profanas, fragmentos de las mu´allaqat o poemas épicos de la Arabia preislámica, poemas del aldalusí Zaydun, algunos hadi o canciones de cuna, u obras de poetas contemporáneos de todo el mundo árabe: Al-Aqqad, Abu Sabaka, Abu Risa, Al-Aqurasi, Darwis, Mahmud Darwish…
En los momentos menos dolorosos, cada uno cantaba canciones de su tierra, que el resto de los compañeros escuchaban y aprendían de oído. Mahdi había construido un duff, un pandero, utilizando un armazón de madera y la funda de cuero de uno de los lanzagranadas, que previamente había alisado y secado al sol y adelgazado con el filo de la bayoneta. A veces, los demás acompañaban los cantos con palmas, o imitando la voz o los uiuiui de las mujeres. En muchos momentos, las lágrimas de los hombres resbalaban sobre sus mejillas cuando evocaban a través de canciones o poemas los lugares en los que habían nacido, o donde habían crecido, que era para todos ellos ya un único lugar:
Mi patria es una montaña de rosas cubiertas de rocío.
Tierra de brujería, donde surgen los dioses jóvenes.
La nieve es una venda que ciñe sus montes de rosas,
el romper de las olas recuerda el tintineo de las ajorcas.
Mi patria es la patria del viento a la que un collar
ciñe el cuello con nubes brillantes;
las nubes son de azul, de azul intenso
y su cinturón está sujeto por las estrellas.
O cuando se recordaban en los brazos de las mujeres que cada uno de ellos amó, que al tiempo eran mujeres de todos ellos:
Tiene carácter dulce, talle perfecto,
y una gracia como el aroma o la euforia del vino.
Me ofrece solaz su charla, tan deleitosa
como la unión amorosa lograda tras la ausencia.
En otras ocasiones cantaban los cuatro, tres abajo y uno arriba, o todos en la arena, canciones que inflamaban sus pechos y que se imponían a veces sobre el silencio o sobre el viento en el desierto. Eran canciones guerreras, universales, que se habían extendido de pueblo en pueblo y de trinchera en trinchera, a lo largo de las numerosas batallas que desde hacía décadas asolaban su región:
Camellero,
salúdame a Ammán,
besa la herida y abraza a sus gentes valerosas,
besa la ametralladora en sus manos
y la trinchera gloriosa
y las plazas
y las paredes
y grítales:
tu cabeza alta es un milagro.
Camellero,
salúdame a Jerusalén
y dile: “Si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
que mi cabeza caiga.”
Acabó el turno de guardia de Mahdi y subió Safi. Al atardecer, se levantó viento y ascendió Sakir antes de lo previsto. Era apenas rutina. La partida de ajedrez acabó, el sol describió su arco en el cielo, se escribió una tablilla, alguien dormitó en un camastro, se recordó otro poema, el calor reclamó arriba su tributo de sudor, se oró hacia La Meca, se cantó una canción, se limpió otro arma, o quizá dos, y el sol acabó por perderse en el horizonte, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo sobre el desierto polvoriento.
Llegaba la noche, que era tan monótona como el día pero más compasiva. Al atardecer, después del rezo colectivo, a medida que los objetos de la cueva se desdibujaban, los hombres tomaban conciencia de su casi muerte, en un lugar desconocido y quizá olvidado. Los cuatro sabían que las dos horas que transcurrían desde que el Sol huía en el horizonte hasta que la oscuridad lo envolvía todo era un tiempo terrible en el que brotaba la melancolía, y con la melancolía la cólera, y con la cólera el odio. En ese período todos guardaban silencio, como temiéndose, y se recluían cada uno en su rincón para no provocar al otro. Habían tardado en aprender aquella dolorosa costumbre del particular destierro. En las primeras semanas había habido discusiones, riñas, peleas e incluso alguno de ellos había cargado el arma o tomado el puñal. Pero sobrevivieron a las primeras semanas de cárcel, y aprendieron por fin a soportar cada uno la tristeza que a cada uno sobrevenía.
Cuando cayó la tarde, el vendaval de arena cesó. La noche se prometía clara, una vez asentadas las nubes de polvo que flotaban cercanas al suelo, pues la tormenta había sido breve. Sakir, arriba, vio como la estrella de la tarde se encendía próxima al horizonte y cómo poco después la luna asomaba por el oriente. A medida que las estrellas aparecían, reconoció algunos de sus nombres, recordando lo que le había enseñado otras noches Mahdi, el pastor. El herrero pudo distinguir a través de la rejilla el olor de la carne enlatada y recalentada sobre el hornillo de petróleo, y recordó las fiestas de su pueblo, en la que asaban auténticos corderos sobre las brasas que preparaba, entre los alaridos de los hombres y los gritos de las mujeres, y supo que le tocaba bajar, pero no tuvo prisa por tomar la aburrida cena y esperó un poco más arriba, dis-frutando de la noche.
De nuevo tenía que subir Hilal. Poco antes, había cenado y había preparado su fusil. También había descendido al cubículo inferior, aislado del primer piso por una puerta batiente a ras de suelo, donde se almacenaban las municiones y el cajón de cal y estaba la oscura letrina, en cuyo fondo la profundidad del desierto recibía sus desperdicios. No tenía prisa, porque Sakir no le había urgido a que subiese y conocía que ese tiempo, cuando la noche comenzaba, podía resultar tan placentero que él, como los otros, a veces habían prolongado muchas horas su guardia obligada, para estar solos, o para recordar, o para llorar…
Pasado un rato se despidió de los de abajo, “Dios es grande”, y subió sintiendo el aire puro de la noche. Se saludaron utilizando la fórmula religiosa y se sentaron en el techo de la casamata, desde donde veían el borde del cráter de arena so-bre el fondo del cielo estrellado. El herrero preguntó:
–¿Qué crees que pasará?
–Sólo Dios lo sabe. En muchos lugares, los hombres, las mujeres y los niños estarán juntos. En otros sitios, saldrá el sol dentro de poco. En alguna aldea celebrarán fiestas. En un bosque habrá muerto una gacela. Pero nosotros estamos en guerra, aquí, esperando.
–¿Esperando qué, mu´allim?
–No lo sé. Sólo sé que tenemos que avisar cuando venga el enemigo.
–Si es que viene… –dijo, melancólico Sakir.
–Si es que viene –dijo Nayi–. Pero vendrá. No sabemos quién es, pero vendrá.
–No quiero morir aquí –prosiguió el herrero–. Quiero morir en mi aldea, luchando si es preciso, pero no aquí. Nadie sabe dónde estamos y nadie rezará sobre nuestros huesos.
–No moriremos. No sé qué hacemos aquí, pero no moriremos. Algún día los enemigos vendrán, aquí o a algún lugar de nuestro país, y entonces nosotros tomaremos el fusil. –Él abandonó el tono melancólico y dio una palmada en el hombro a su amigo:– ¿Conoces unos versos de un poeta libanés? Creo que dicen así:
Los árabes ¡si los ignorantes supieran!
son los más virtuosos de los hombres desde la Antigüedad:
bravos guerreros, protectores de las ciencias,
generosos en la desgracia, excelsos en nobleza.
Con el correr del tiempo, la desgracia se ha abatido sobre ellos
y la maldición del enemigo se ha instalado entre ellos.
El Iraq grita y los lugares sagrados se tambalean.
Querrían aniquilar a un pueblo noble,
de gran porvenir, de noble contextura.
Pero tu Señor no permitirá tu destrucción,
transformará este tiempo con generosidad
y le hará rico en dones, escaso de privaciones.
Los dos permanecieron quietos durante un tiempo, contemplando las estrellas. Cuando desataron el nudo que silenciaba sus gargantas, Nayi dio otro golpe en la espalda de su amigo, invitándole a descansar. Los dos bajaron a tierra, se miraron y se despidieron con un abrazo y besos en las mejillas.
–Dios es grande.
–Dios es grande y misericordioso.
Cuando Sakir echó el cerrojo, como estaba ordenado, Hilal Nayi se quedó solo, sintiendo su desamparo. Aunque creía en los versos, se preguntaba como los demás qué hacían allí, en una guerra santa contra un enemigo que no conocían. Allí nunca sucedía nada. Desde hacía un mes, la última vez que un camión les llevó suministros, no sabían nada del mundo exterior. Ni una vez la radio se había encendido, ni un solo mensajero había llevado la orden de abrir fuego en alguna dirección, ni un enemigo se había presentado. Ni siquiera el camión de provisiones les había llevado una carta consoladora, como si el mundo hubiera muerto más allá de los bordes de las dunas. Sólo alguna vez, arriba, las estelas venenosas de oleadas de aviones, seguramente de guerra, habían dejado huellas de que algo pasaba y justificaba la razón de su estancia en el desierto. A él le parecía inútil que ellos vigilaran allí abajo cuando la guerra, si es que aquello era la guerra, sucedía en los cielos. Pero pensaba que Dios era no sólo Misericordioso, sino lleno de Sabiduría, y que Él debía de conocer qué hacían en aquel lugar perdido en el desierto.
La noche era melancólica, negra y triste, pero no silenciosa. Como otras veces, sentía los sonidos graves y lejanos del mar de arena moviéndose como una serpiente, arrastrándose sobre el suelo. Le gustaba imaginar que un pájaro, si pudiera volar en el aire inclemente, distinguiría los lomos curvados de las montañas de arena, cambiantes cada mañana. El viento escribía en el desierto sus versos, los poemas de la arena. Miró hacia el cielo, vio las estrellas y recitó quedamente:
Yo soy quien ama las estrellas
que llenan el cielo de sonrisas,
que penetran el secreto de las tinieblas
y descorren un oscuro velo.
Pero en tus pupilas, más queridas son
que en el cielo;
aunque no me revelen secreto alguno,
yo hablo a escondidas.
Como siempre a esas horas, pensó en Atika Malaika, su mujer. Recordó también a su hijo y a su hija. En su memoria, las imágenes de los seres queridos eran como fotografías; la quietud de sus rostros o sus gestos le preservaba del dolor. Las veces en que les había conferido una sonrisa, un guiño o un pestañeo, los recuerdos eran tan angustiosos que prefería velar sus retratos o devolverles la expresión helada. Evocó las noches junto al fuego, las noches con lluvia, las noches de amor bajo las sábanas, las noches de juegos y de cantos, las noches de comida y fiesta tras el tiempo de ayuno, las noches de conversación con sus amigos, las noches más oscuras… Pero no encontró noches más solitarias que las recientemente vividas en la inmensidad del desierto. Buscó poemas que le rescataran de su soledad, pero no los halló. Se tumbó sobre el techo de hierro y cristal de la caseta, que aún conservaba parte del calor del día y trató de mirar las débiles luces que, con suerte, si la noche era clara, pronto serían tan innumerables como los granos del estéril océano que le rodeaba.
La noche era clara y las estrellas dibujaban sonrisas en el cielo. La más explícita risa de luna se recortaba a poca altura, en creciente. Sentía cómo el desierto depositaba un leve polvo sobre sus labios y oyó un ligero rumor, como si las serpientes de arena avanzaran desde lejos hacia él. Pensó que sería mala la noche si se levantaba el viento y quedaba solo en la negrura, sin poder contemplar la luna ni las estrellas. Así que levantó las manos, esperando detectar los primeros picotazos de la arena avanzando con el lejano ruido. Pero no sintió nada, ni la más ligera brisa.
Extrañado, se incorporó. El aire estaba quieto y, sin embargo, el rumor era cada vez más insistente, más cercano. Trató de imaginar durante unos segundos que aquella tormenta tenía lugar arriba, lejos del suelo, pero miró las estrellas y las vio brillar con la luz rutilante de siempre. Tomó el fusil, se alzó sobre el techo y se quedó helado cuando pudo ver dos faros que avanzaban, todavía lejos, directamente hacia donde él estaba, y otros dos a la derecha, más lejos aún y en otra dirección.
Saltó del techo y cayó frente a la puerta, que golpeó con la culata del fusil, avisando a sus compañeros:
–¡Tanques! ¡Tanques!
Abajo se produjo un estrépito. Seguramente los tres se habían incorporado en la oscuridad, sorprendidos porque al fin pasara algo, y buscaban sus armas. Hilal subió de nuevo al techo de la caseta y vio cómo las luces se acercaban hacia su posición, despacio pero cada vez más cerca. Ahora podía distinguir los enormes focos alumbrando la arena. Al tiempo, el rumor se hacía más consistente y espeso. A través de las losetas percibió la luz del candil de petróleo. Abajo, se oían los primeros pasos sobre las escaleras metálicas que ascendían a la superficie. Cuando se descorrió el cerrojo, él se asomó al agujero y gritó a sus compañeros:
–¡Cargadores, subid cargadores! ¡Sakir, avisa por radio de que están aquí los tanques! ¡Safi, sube el lanzagranadas! ¡Un cargador, por el Profeta, tiradme un cargador!
Mahdi salió cargado con su fusil y una pequeña mochila con varios cargadores para los kalashnikof. El estrépito de los hombres de abajo crecía a medida que el rumor que venía desde la arena comenzaba a ser un bramido. Hilal y Mahdi subieron al techo, después de encajar las balas en sus fusiles, procurando no ser vistos. Asomando las cabezas justo para otear por encima de la arena, vieron cómo efectivamente se aproximaba un tanque, gigantesco debía de ser, con dos potentes focos que iluminaban el suelo a su paso. Los dos hombres se miraron, extrañados por aquella máquina infernal y desconocida que parecía echárseles encima.
Hilal se dio cuenta de que tenían el candil encendido abajo, que la luz ascendía hacia el techo y probablemente hacia el desierto, y gritó:
–¡Apagad la luz! ¡Apagad! ¡Subid los lanzagranadas!
Mientras se oían pasos en la escalerilla, alguien apagó la lámpara. Los dos hombres, arriba, dudaban en si disparar o no hacia los proyectores. No sabían si los habían visto, y los disparos podrían delatar su presencia y probablemente entonces serían barridos de un solo disparo. El suboficial indicó silencio a los hombres que acababan de subir y les ordenó que se dirigieran hacia el borde del cráter. Pensó que no podían hacer nada mientras el lanzagranadas no tuviera munición, y Sakir debía de estar abriendo todavía los tubos de las granadas…
El tanque estaba a unos cincuenta metros y sus potentes focos violaban la oscuridad de la noche. Contraviniendo las tácticas guerreras, aquel vehículo avanzaba en la noche ostentosamente, con sus enormes luces, y parecía no tener cañón. El enemigo por fin se presentaba, pero lo hacía de una forma monstruosa y desconocida, con grandes ojos, para atemorizarlos. El bramido de sus motores y el vibrar de la arena se transmitía ya no solo a través de sus oídos, sino de su piel.
Los cuatro hombres estaban ya preparados para el combate. Safi y Sakir con el lanzagranadas y las granadas, en el borde del cráter. El suboficial agachado sobre el techo de la caseta, pendiente de dar no sabía qué órdenes. Mahdi, en cuclillas a su lado, armado con el fusil. Hilal desconocía qué hacer en aquella imprevista situación: el enemigo se había presentado sin avisar; no se veían hombres, y el tanque no parecía un tanque. Incluso él había supuesto que era el enemigo, pero, ¿y si fuese su propio ejército? En otras ocasiones, los suministros habían llegado por un lugar diferente pero, ¿quién le decía que sus camaradas no vinieran ahora desde la vanguardia, triunfantes, a buscarles a ellos?
El monstruo de acero se detuvo rugiente a diez metros del cráter. Las luces enfocaban hacia la arena e Hilal pudo comprobar que no se trataba de un tanque sino de una inmensa máquina excavadora, que movía hacia ellos su ancha pala. Dio orden de no disparar y de quedarse quietos, esperando acontecimientos; bien pudiera ser que se tratase de los ingenieros de su propio ejército. Dudó si disparar o no las granadas. Pero, de repente, sus esperanzas se cortaron. Bruscamente, se encendieron otros dos enormes focos que apuntaron hacia ellos, cegando sus ojos. La máquina comenzó a rugir insoportablemente. Arrancó hacia los cuatro hombres e Hilal pudo ver cómo la gigantesca pala enviaba sobre ellos una montaña de arena que primero ocultó las luces, luego enterró a los tres hombres y después le tiró al suelo a él. Y notó cómo la arena cubría su cuerpo y cómo una presión que creyó insoportable le empujaba las costillas y le dejaba sin respiración y parecía hacer estallar sus pulmones. Cuando los cuatro comprendieron sorprendidos que las luces eran el enemigo, que el monstruoso vehículo era la guerra y que la arena era la muerte, ya no tuvieron tiempo para apretar los gatillos de sus armas.
Mientras sentía el peso y el ruido insoportables, Hilal se preguntó quiénes serían aquellos extraños enemigos que atacaban en la noche, que no tenían piernas, ni brazos, ni ojos de hombres. Quiénes serían aquellos monstruos que mataban sin avisar, que mataban huyendo del combate, sin espada, sin fusil, sin rostro. Pensaba en el extraño destino de él y de sus amigos, en aquel lugar olvidado de un desierto desconocido en el que nadie recordaría sus cuerpos.Mientras sentía el peso y la muerte insoportables, recordó el poema que la tarde anterior había grabado, que quedaría para siempre enterrado entre la arena y que había evocado pensando en Atika:
Te quiero más de lo que cabe en cualquier corazón,
más de lo que un poeta imagina,
más de lo que un amante concibe.
Tú eres en el cielo nube de perfume
que, sobre mí, maravilloso rocío viertes.
Te siento en mí. Tus venas son mis venas
y la sangre que por ellas rastrea.