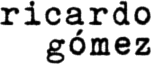1: AGEILA
1: AGEILA
Por lo que podía adivinar a través de la cortina de gasa, el Sol estaría atravesando la tensa línea del horizonte. Una hora más tarde, la temperatura sería agradable y comenzarían los amables ritmos de la noche. Él no participaría en ellos, pero hasta la habitación llegarían voces, músicas y sonidos que recordarían un mundo vivo.
Bachir sacudió la cabeza para espantar una mosca en la comisura de sus labios. Llevaba un rato soportando que sorbiera su humedad, pero el insecto revoloteó sobre su cabeza y se empeñó en posarse junto a uno de sus lagrimales. Levantó el brazo para amagar con un manotazo y la mosca se perdió en el aire. No había que preocuparse por ella, porque llegarían más.
Por el ventanuco entró el olor a queroseno de un land rover que aparcaba al lado. Era Ahmed con algún recado de su tío. A pesar de que la madre de Bachir le pedía siempre que parase en otro sitio o que apagara el motor del vehículo, Ahmed siempre se excusaba diciendo que era por poco tiempo.
Bachir se llevó el pañuelo húmedo a la boca. Esos gases eran lo que menos convenía a sus pulmones y el visillo no podía hacer nada por filtrar ese veneno. Oyó que se repetía la escena habitual: Ageila pedía a Ahmed que apartase el coche, éste se excusaba (“si es sólo un minuto”) y la mujer recibía un recado similar al de otras veces:
–Abd’salam no vendrá hasta media noche. Tiene mucho trabajo en el hospital. Te envía esto.
Ageila recibió de Ahmed un paquete y le agradeció la visita. Como tantas veces, le solicitó que la próxima vez detuviese el coche en otro lugar. Añadió lo de siempre:
–Ya sabes: los pobres pulmones de Bachir…
Cuando el motor tomó fuerza, otra vaharada de tufo atravesó la gasa y Bachir apretó los párpados, concentrándose en sofocar la tos. Esta vez, lo consiguió: otra sacudida de dolor que se había ahorrado. Ageila levantó el toldo y una luz mortecina pero brillante invadió la estancia, haciendo refulgir el rojo y el verde de alfombras y cojines. Saludó a su hijo con una amplia sonrisa:
–Hola, mi niño. ¿Has podido dormir?
–Sí, mamá. Aunque ha hecho mucho calor esta tarde.
–Ay, sí, hijo. Menos mal que no ha habido tormenta, pero ha hecho mucho calor. ¿Qué tal tu pecho? ¿Te duele?
–Ahora, no.
–Dentro de un rato, tu hermana te traerá la cena. Ya sabes que tienes que tomártela toda para ponerte bueno. Yo voy a ir un rato a casa de Sarah para llevarle las vendas que envió tu tío. Curamos a la niña y vuelvo enseguida, ¿eh?
–Sí, mamá.
–¿Necesitas algo? ¿Quieres agua?
–No, mamá, muchas gracias.
Ageila salió y ajustó la altura del toldo para reducir la entrada de luz. Bachir escuchó las pisadas de su madre sobre la arena y, luego, el pestillo del portón. La imaginó bajando hasta la casa de los Mosbah, y pudo escuchar el intercambio de saludos con las vecinas:
–Salam alikúm.
–Alikúm salam.
La segunda voz era de Fatimetsu, la madre de Dajba. Bachir estaba tan habituado a escuchar que sabía quién pasaba por del ritmo de sus pisadas. Reconocía a los dueños de las carretillas por el chirrido de sus ruedas y a los amos de los camellos por el mugido de sus animales. Los sonidos eran la parte del mundo que más conocía. Había tenido muchos meses para escucharlos, muchas ocasiones de estudiarlos y reconocerlos desde la oscuridad de su tienda.
El zumbido de las moscas también era un ruido familiar. Cuando estaban tranquilas, apenas molestaban. Se había hecho un experto en saber en qué parte del cuerpo se posaban y, cuando tenía ganas y el dolor no era fuerte, se entretenía espantándolas con un trozo de cordel. Lo malo era cuando estaban nerviosas, lo que sucedía si presentían una tormenta o el calor era asfixiante. Entonces, se colaban en la tienda por cualquier resquicio, bullían ruidosas y si se posaban sobre la piel parecían pesar como escarabajos. Las fosas nasales, los labios o los oídos no quedaban libres de su ataque furibundo.