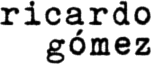Esa mañana se había demorado más de la cuenta en buscar una camisa limpia y ya iba retrasado, pero Patricio se juró que por la tarde, a su regreso de la facultad, retiraría de la pared el espejo del baño que desde hacía días se empeñaba en deformar tan grotescamente su rostro. Ni siquiera echó un vistazo a su imagen reflejada, que sabía distorsionada, y salió del baño sin secarse apenas, dejando que las gotas de agua resbalasen por su torso, su sexo, sus piernas y sus pies, hasta mojar el suelo. Ordenó su escaso cabello con la yema de los dedos y se frotó las sienes tratando de ahuyentar una persistente jaqueca, al tiempo que caminaba desnudo de vuelta al dormitorio. Mientras se vestía notando cómo la ropa se adhería a su piel húmeda pensó que no podría quitar impunemente la puerta del armario, pero se dijo que compraría un bote de pintura y ocultaría la bruñida superficie de azogue. Se asustó cuando se imaginó cubriendo de pintura los espejos del ascensor. No, no pintaría esos espejos. Bastaría sólo con repetir lo que hacía durante la última semana: entrar casi con los ojos cerrados y contemplar el piso de la estrecha caja, o el techo, libres de su reflejo. Estaba harto de la insidiosa conspiración de los espejos.
Esa mañana se había demorado más de la cuenta en buscar una camisa limpia y ya iba retrasado, pero Patricio se juró que por la tarde, a su regreso de la facultad, retiraría de la pared el espejo del baño que desde hacía días se empeñaba en deformar tan grotescamente su rostro. Ni siquiera echó un vistazo a su imagen reflejada, que sabía distorsionada, y salió del baño sin secarse apenas, dejando que las gotas de agua resbalasen por su torso, su sexo, sus piernas y sus pies, hasta mojar el suelo. Ordenó su escaso cabello con la yema de los dedos y se frotó las sienes tratando de ahuyentar una persistente jaqueca, al tiempo que caminaba desnudo de vuelta al dormitorio. Mientras se vestía notando cómo la ropa se adhería a su piel húmeda pensó que no podría quitar impunemente la puerta del armario, pero se dijo que compraría un bote de pintura y ocultaría la bruñida superficie de azogue. Se asustó cuando se imaginó cubriendo de pintura los espejos del ascensor. No, no pintaría esos espejos. Bastaría sólo con repetir lo que hacía durante la última semana: entrar casi con los ojos cerrados y contemplar el piso de la estrecha caja, o el techo, libres de su reflejo. Estaba harto de la insidiosa conspiración de los espejos.

Contempló con apatía el desorden del salón, tomó del escritorio su cartera y varios libros y entró en la cocina notando el hedor de los cacharros amontonados en el fregadero. Cogió un vaso, lo llenó de agua y depositó en su boca una cápsula de color anaranjado, que hizo nadar durante unos segundos en un par de buches de agua y que finalmente tragó, pensando con satisfacción en cómo minutos después su cuerpo vibraría con el plácido calor que proporcionaba la efedrina. Arrancó de la percha su gastada chaqueta, abrió la puerta de casa y salió al corredor. Cerró la puerta con cuidado, más por no delatar su presencia que por evitar el estruendo. Se confortó al encontrar una excusa para no esperar el ascensor, ya que estaba ocupado y la pantalla indicaba su posición en el piso seis, y subiendo. Bajó por las escaleras las cuatro plantas, notando cómo la droga hormigueaba por sus piernas y cómo ascendía por su estómago, por sus pulmones y al final, estallando, hasta su cabeza. Recorrió los ochenta y cuatro escalones, veintiuno por piso, y llegó al portal alegrándose de que Herminio no estuviera tras el mostrador. Sonrió al pensar en el saludo que había ahorrado, franqueó la puerta de hierro y encaminó sus pasos al encuentro con una mañana primaveral, rutilante, cálida, policromada y sin embargo absurda.
Desde hacía semanas, ya había perdido la cuenta, nada le consolaba del desgarro que sufría cada vez que bajaba a la calle. Ni la mañana multicolor, ni la certeza de que dentro de poco acabarían las clases y entraría en una etapa de trabajo menos rigurosa con los horarios, le ahorraban el dolor. Hacía meses que se había fijado un propósito, pero todos trataban de apartarle de él. Todos. Primero, en la vida real. Luego, y no sabía cómo habían podido hacerlo, desde más allá de los espejos. Todos confabulaban para apartarle de su empeño.
Hacía meses que no compraba el periódico y pasó por el quiosco sin mirar las portadas que antes escrutaba con atención. Las noticias cotidianas, los acontecimientos lejanos o concretos le resultaban ahora extraños y distantes de su mundo, tan carentes de significado como el rostro de los paseantes que se cruzaba por la calle, casuales intersecciones en un mundo, en una ciudad, en una avenida y en una acera llena de probabilidades vacías que no conducían a ningún sitio. Caminó mecánicamente, cruzó de acera y esperó al autobús. Aunque el metro resultaría más rápido, era también más angustioso, porque allí estaban los cristales oscuros en los túneles, inevitables, que le devolvían su imagen. Y allí se apretaban a esas horas los anónimos cuerpos que se pegaban a él cuando él no necesitaba más que soledad para que nada ni nadie le distrajese de sus pensamientos y sus propósitos, acariciados y acosados durante tanto tiempo.
Patricio sintió terror al notar que el autobús estaba lleno, pero subió a él porque debía llegar a tiempo a clase para no añadir más retrasos mensuales. Pese a la aglomeración del pasillo, se obstinó en pasar hasta la parte trasera del coche. Se sintió a salvo entre las últimas líneas de asientos. En circunstancias similares siempre consideraba que en caso de accidente los cuerpos de quienes le precedían le servirían de amortiguador. Poco antes de su parada, ocupó un asiento que quedó vacío y abrió sin interés sus libros percibiendo la mirada entre admirada y espantada de la adolescente que estaba a su lado y que fisgaba de reojo la maraña de símbolos ininteligibles para la mayoría de los humanos. Cerró los libros sin importarle demasiado. Después de todo, pensó, apenas tenía nada que preparar. Sólo tenía que consultar sus notas del día anterior antes de dar la clase. Se rascó la cara por debajo del mentón y no pudo evitar la sorpresa por encontrar una barba cerrada, la barba que había dejado de afeitarse hacía unos días, poco después de que los espejos empezasen a tramar contra él. Daba lo mismo. Podía permitirse el lujo de no ir afeitado al trabajo, como acudir con esa chaqueta de fuera de temporada, a juego con su cartera de cuero gastado y con los libros sobados y llenos de notas, en negligente armonía con sus zapatos sin calcetines y su cabellera poco ortodoxa. Una extravagancia más, pensarían. El descuido de personaje singular, a quien se perdonaban esas faltas veniales porque por encima de todo aquello estaba su cerebro, un cerebro privilegiado que le había permitido obtener la cátedra de análisis numérico en la Universidad con sólo veinticuatro años, una edad ofensivamente temprana, una edad que violaba las costumbres y que suscitaba envidia y respeto. Daba igual. No importaba lo que pensasen sus colegas, los estudiantes o el rector, porque todo era achacable a las extravagancias de un joven insoportable, dedicado por entero a su trabajo. Así que poco importaba que fuese sin afeitar, que su traje estuviera fuera de estación, que los zapatos resultaran antiguos. A él sólo le importaba que a su edad siguiera mordiéndose las uñas como un adolescente neurótico, pero no podía evitarlo. No fumaba, no bebía y era capaz de mantener bastante ordenadas las pasiones de su cuerpo pero no podía evitar morderse las uñas. Se las mordía mientras trabajaba, casi sin darse cuenta, comenzando primero por los bordes laterales, para seguir luego sin piedad por las partes centrales y terminar, mientras consideraba sus importantes teoremas, por las regiones dolorosas que conectaban con la pulpa que a veces sangraba. Por ello, en muchas ocasiones, como ahora en el autobús, aferraba sus libros o su cartera ocultando sus dedos a las miradas ajenas. Porque sabía que tarde o temprano sus interlocutores comenzaban por admirar sus manos alargadas, finas y elegantes pero terminaban al fin por sentir repulsión por los extremos de sus dedos, romos y carnosos, casi inhumanos.
.
Salvo la muchacha, que no se sorprendió por la chaqueta deslustrada, ni los dedos romos, ni los zapatos de invierno y que sin embargo admiró de su acompañante unos profundos ojos negros, nadie más reparó en Patricio. Ninguno de los viajeros de ese autobús, en el que podrían haber subido casi al azar otras sesenta y dos personas, se fijó en nadie. Nadie repara en el rostro de otro, a no ser que sepa. El anonimato convierte a los demás en una entidad informe. Otra cosa sería saber. Saber por ejemplo que la persona de enfrente tiene un microscópico núcleo canceroso en la cabeza del fémur. O que la mujer de al lado comparte una vida terrible con un hijo drogadicto. O que el muchacho que acaba de bajar practica juegos incestuosos con una hermana dos años más joven. Nadie mira, a no ser que sepa. Ninguno de los viajeros aparece de nuevo en este relato, ni hay coincidencias dignas de señalar. Saber que un pasajero de ese autobús será investigado por el mismo policía que en su momento se ocupará de la muerte de Patricio Virseda es sólo un dato irrelevante, que ni añade ni quita nada a lo que aquí se cuenta.
.
Al llegar a la parada, Patricio descendió del autobús y se fundió con la riada de estudiantes que se dirigían a las clases, las últimas del curso. Él había sido estudiante no mucho tiempo atrás Sin embargo ahora, contemplando sus rostros, le parecía no haber compartido con esos jóvenes, que él veía casi niños aunque apenas le separaban los años de una mano, la liviandad envidiable de la inconsciencia. A medida que se estiraban los grupos de estudiantes, la densa riada se iba dividiendo en riachuelos, y éstos en pequeñas salpicaduras entre las que él caminó solo, aunque no echó de menos la compañía.
Las glotonas puertas del edificio de la facultad engullían sin parar a los estudiantes. Patricio sorteó los grupos que, sentados en la entrada, disfrutaban de los tibios rayos de sol. Atravesó el vestíbulo, se dirigió a la zona de despachos, sacó el llavín y abrió la puerta de su refugio. El reloj marcaba las nueve y veinte. Una vez más llegaba con el tiempo justo para repasar sus notas, cambiar la chaqueta gris de cuadros por una bata de color blanco, localizar un puñado de tizas de las que no soltaban polvo y comer aprisa un bollo envuelto en papel de celofán, de los que guardaba para casos como éste, en los que el hambre apretaba y cuando no había tiempo o ganas de pasar por la cafetería. Su cerebro echó de menos un café, pero más por asociación que por necesidad. La efedrina le mantendría despierto y alerta al menos durante las dos horas, con diez minutos de pausa, que duraba su período de clase matinal.
Salió de su despacho cinco minutos más tarde, coincidiendo con la oleada de estudiantes que, escaleras arriba, buscaba las aulas. Reconoció rostros de chicas y chicos que se sentarían en los últimos bancos. Los madrugadores habrían ocupado los primeros puestos y los perezosos se conformarían con los escaños más altos, o incluso con los escalones de las terceras o cuartas filas. Así había sido siempre. En realidad, aunque era capaz de individualizar algunos rostros de sus alumnos, el grupo era una entidad orgánica, que no hacía sino cumplir con sus tareas de estudiante, que consistían en escuchar con la atención, tomar notas y después, pero cuando él ya no estaba, rumiar la papilla digerida que él les brindaba y de la cual, con suerte, se alimentaría algún rincón de su cerebro.
El aula estaba llena. Saludó en una voz tan baja que sólo los alumnos más atentos de los primeros bancos respondieron al saludo, en voz tan queda como la suya. Depositó unos libros y unas hojas sobre la mesa, echó un vistazo a la pizarra, tomó el borrador y eliminó las huellas de otra clase, mientras los ruidos se apagaban. Sus alumnos sabían que no comenzaría la sesión en tanto no hubiese un silencio absoluto y Patricio se mantuvo unos segundos ante la mesa, mientras se concentraba en la sesión de la víspera y movía nervioso su mano en el bolsillo de su guardapolvos, tanteando las tizas cilíndricas. Los últimos aleteos de las hojas de papel apagaron los penúltimos susurros y él se dirigió a la esquina superior izquierda de la pizarra, mientras su voz firme, decidida, seca y grave desgranaba los primeros pasos de su lección. Imaginó cómo los más concienzudos encabezaban la hoja con la fecha, cómo anteponían el título y cómo copiaban los complejos símbolos que él escribía en el tablero en un orden casi religioso. A los pocos minutos, como le solía ocurrir, se abstrajo de todo estímulo ajeno a su trabajo y desgranó definiciones, condiciones, propiedades, teorías y toda una sarta de intimidades relativas a la existencia, o no, de determinadas estructuras que resultaban tan indudables para él que no entendía cómo era posible que aquella multitud escuchara con tanta atención y esfuerzo una verdad tan clara como la luz de la mañana que entraba por los ventanales.
(...)