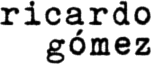El día que el admirado poeta Tsien Hu cumplió noventa y nueve años, se incorporó del jergón de paja en el que descansaba y pidió hablar con uno de sus alumnos. Como llevaba veinticinco meses sin pronunciar palabra, sus acompañantes, que todavía dormitaban en sus esteras pues el sol aún no había salido, escucharon con reverencia su voz:
El día que el admirado poeta Tsien Hu cumplió noventa y nueve años, se incorporó del jergón de paja en el que descansaba y pidió hablar con uno de sus alumnos. Como llevaba veinticinco meses sin pronunciar palabra, sus acompañantes, que todavía dormitaban en sus esteras pues el sol aún no había salido, escucharon con reverencia su voz:
–Que venga Lo Shzu.
Sus acompañantes, poetas menores que llevaban años estudiando la obra del maestro, discutiendo entre ellos el significado de tal o cual verso, supusieron que Tsien Hu pretendía dictar un nuevo poema, así que buscaron en la oscuridad papel, tinta y un pincel. Cada uno de ellos quería ser el primero en anotar unos versos sublimes, quizá los últimos de su admirado mentor, así que se pusieron en movimiento y tropezaron unos con otros en la negrura, pero cada uno encontró sus útiles de escritura y, alrededor de la débil llama que escupía un pequeño candil de aceite, todos se aprestaron a recoger el testamento de quien consideraban el mayor poeta de todos los tiempos.
Como las palabras tardaban en brotar de los labios de Tsien Hu, los poetas menores mojaron en varias ocasiones sus pinceles en los cuencos, listos para anotar cada palabra, cada inflexión y cada pausa. Y como durante un largo rato el silencio fue tal que podía oírse el crepitar del aceite en el candil, el maestro preguntó y volvió a repetir:
–¿Seguís ahí…? Quiero que venga Lo Shzu.
Los discípulos de Tsien Hu se miraron en la oscuridad, sin verse, y pensaron que su amado maestro debía de haberse vuelto loco, tras estar veinticinco meses sin pronunciar una palabra, después de quince años de quedarse ciego y luego de un cuarto de siglo de no haber vuelto a escribir un solo poema. Uno de ellos, de edad ya provecta, se incorporó despacio de su estera y dirigiéndose con una reverencia hacia Tsien Hu, le dijo:
–Maestro… Lo Shzu no podrá venir.
Una recia voz se escapó del consumido cuerpo de Tsien Hu, sonó como un latigazo en el interior de la cabaña y pareció esparcirse por el bosque que la envolvía:
–¿Y por qué no podrá venir si es mi discípulo predilecto…?
Cada uno de los cinco poetas menores echó mano de antiguas sabidurías orientales para espantar la picazón de la envidia, pues llevaban muchos años en aquel lugar perdido, apartados del mundo, rodeados de los manuscritos que un día dibujara Tsien Hu, antes de dejar de escribir, de quedarse ciego y de no volver a pronunciar una sola palabra. Esos años no solo habían venerado y anotado sus poemas, sino que habían cultivado y pescado para él; le habían alimentado, lavado y protegido del frío los largos inviernos en los que el lago Luan Hao se vestía con una costra de hielo. Todos creían haber hecho méritos suficientes para convertirse en discípulos predilectos.
Durante unos instantes se oyeron los suspiros del aceite consumiéndose en el candil, y el anciano que antes se había levantado explicó con paciente calma al maestro Hu:
–Maestro, Lo Shzu no podrá venir porque ha muerto, mas yo puedo recoger el poema que quiera dictarme. He estudiado tanto su obra que hace unos años conjeturé que la alondra que nombra en su poema sobre el castaño de la colina era completamente blanca. Quisiera hablar de ello con usted…
Tsien Hu pareció mirar al anciano desde el interior de sus párpados soldados, hizo un gesto de desprecio con la mano y preguntó al aire que le rodeaba:
–¿Y cuándo murió Lo Shzu?
Otro de los discípulos se levantó y, con el pincel húmedo en una mano y un pliego de papel en la otra, se inclinó ante su maestro y le dijo:
–Lo Shzu murió hace treinta años, maestro, y aunque mi sabiduría es menor que la suya, yo puedo recoger el poema que me dicte. He analizado toda su obra y he descubierto que siempre que describía un atardecer giraba la cabeza de modo que el sol iluminaba la parte derecha de su rostro.
De nuevo, Tsien Hu despidió con un gesto despectivo al segundo discípulo y su voz sonó como un suspiro triste en el interior de la cabaña:
–¿Y cómo murió Lo Shzu?
El tercero de los poetas menores, el más joven de los cinco, se incorporó y, dirigiéndose al anciano, explicó mediante elegantes gestos de sus manos:
–Maestro… Su querido discípulo quiso volar como las garzas desde el precipicio que se alza sobre el lago Luan Hao. Ascendió arriba, se arrojó al vacío y su cuerpo cayó sin ruido, como el plumón que se desprende de la cabeza de una oca. Como ve, maestro, soy el más capacitado de los cinco para captar con profundidad el poema que quiera dictarme.
Esta vez, Tsien Hu hizo un breve pero inequívoco gesto de desestimación y preguntó con una voz triste, dirigiéndose al suelo:
–¿Y por qué decidió suicidarse Lo Shzu?
Otro de los hombres que estaba sentado se levantó, se arrodilló a los pies de su maestro y sollozó:
–Maestro venerado… Todos conocemos el afecto que profesaba a Lo Shzu, que era el mejor de todos nosotros… Yo no puedo presumir de ser sabio, aunque conozco de memoria todos sus poemas y, si tengo que recitar, solo repito lo que usted escribió. Si quisiera dictarme sus últimos versos, no sería más que un depositario de sus palabras, para darlas a conocer al mundo.
Tsien Hu simplemente negó con la cabeza y murmuró como si hablara con su mentón:
–¿Pero por qué se suicidó mi amado Lo Shzu?
El último poeta menor se levantó y, dirigiéndose airado hacia Tsien Hu, argumentó con fuerza:
–Maestro… Lo Shzu confundió la ficción con la realidad. En los versos que usted compuso sobre el lago de Luan Hao se habla de las alas que les crecen a las garzas cuando emprenden vuelo. Pero el propósito del poeta no es hablar de la realidad, sino crear metáforas sobre la realidad. Quizá Lo Shzu, en su locura, pensó que mientras caía le crecerían las alas.
Un silencio denso inundó la estancia. La llama del candil se redujo despacio, a medida que los primeros rayos del sol entraban por las junturas entre las maderas de la cabaña. Tsien Hu pareció asentir, moviendo la cabeza arriba y abajo. Los poetas menores permanecieron silenciosos, pincel en mano, ansiando recoger las últimas palabras, seguramente excelsas, del mayor poeta de todos los tiempos. Cuando uno de ellos, después de un largo rato, preguntó “¿Maestro…?”, la sedosa luz del amanecer ya entraba por la puerta entreabierta.
Tsien Hu balbuceó y todos se acercaron para escuchar lo que decía, pero sus palabras no salieron de la frontera de sus labios:
–Ah, recuerdo… Por eso… Por eso Lo Szhu era mi único discípulo… Fue el único que supo leerme…
Mientras los poetas menores se afanaban por escuchar la voz de su maestro, Tsien Hu fue recostándose despacio, muy despacio, sobre su jergón de paja.
Y decidió morir.