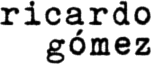Et estando a cabo de algunos días el rey hablando con aquel su privado, entre otras razones muchas que fablaron, començól’ un poco a dar a entender que se despagava mucho de la vida deste mundo et quel’ paresçía que todo era vanidat.
Et estando a cabo de algunos días el rey hablando con aquel su privado, entre otras razones muchas que fablaron, començól’ un poco a dar a entender que se despagava mucho de la vida deste mundo et quel’ paresçía que todo era vanidat.
.
El conde Lucanor tenía gran confianza con su consejero Patronio, y ambos solían hablar de asuntos mundanos. El joven conde a veces le exponía alguna pregunta y el anciano Patronio solía responderle con algún cuento del que pudiera extraer alguna moraleja.
Un día, paseaban los dos por los jardines de la casa cuando el conde confió a su consejero:
–Patronio, un hombre rico, que además es amigo mío, me ha dicho en secreto que quería cederme su patrimonio. Por la confianza que tiene conmigo ofrece venderme parte de sus tierras y dejar las otras a mi cuidado. A mí me parece que el negocio me conviene, pero me gustaría saber antes vuestra opinión. ¿Qué pensáis de este asunto?
El consejero se quedó pensativo y respondió al joven:
–Señor conde, yo creo que mi consejo no os hace falta, pero ya que deseáis que os dé mi opinión, os diré que creo que vuestro amigo os ha hecho esa oferta para probar vuestra amistad, y eso me recuerda algo que le sucedió a un rey con un ministro. ¿Queréis oír esta historia, por si os sirve para tomar alguna decisión?
–Os lo rogaría, Patronio. Contadme esa historia.
–Pues señor –dijo Patronio– había una vez un rey que tenía un ministro en quien confiaba mucho. Los demás ministros sentían envidia y no paraban de indisponerle con el monarca, pero no lograban perjudicarle ni que el rey desconfiara de su lealtad. Un día se reunieron y tramaron una gran calumnia, y uno de ellos dijo al rey que ese ministro conspiraba contra él; que su intención era matarle para que su hijo heredara el trono y luego envenenar al príncipe para que el ministro se quedase con el reino. Aunque hasta entonces el rey no había sospechado de su ministro, a partir de ese momento le entró una gran desconfianza.

»Y como el hombre prudente no debe esperar, sino prevenir los acontecimientos, un día el rey se encontró con su ministro y le dio a entender que estaba cansado del mundo y que le parecía que todo era una vanidad. Ese día no dijo más, pero a los pocos días, y hablando de nuevo con él, le dijo que cada vez le gustaba menos la vida que llevaba y lo que había a su alrededor. Esto lo dijo varias veces más, y en tantos tonos que el ministro se convenció de que el rey estaba desengañado de glorias, riquezas y placeres.
»Pasaron las semanas y un día el rey dijo al ministro:
»–Amigo, te tengo por un hombre de confianza, así que te confesaré que he previsto buscar un lugar solitario y apartado en el que nadie me conozca. Como estoy satisfecho de tus servicios y de tu lealtad ordenaré que mi mujer y mi hijo queden en tus manos, lo mismo que las fortalezas y ciudades del reino, para que nadie pueda hacer daño a mi hijo y cuando tenga edad pueda gobernar como rey.
»–Pero señor –dijo el ministro– tu reino disfruta de paz y de justicia. Si dejas el trono, el país se verá envuelto en desórdenes y en guerras civiles. Piensa en la reina, en tu hijo y en el daño que tu decisión puede hacer a todos tus súbditos.
»–Lo tengo decidido –dijo el rey–. Estoy seguro de que si algún día deseo volver, mi reino estará seguro en tus manos. Y, si muero en ese tiempo, tú mantendrás el país en paz y mi hijo crecerá hasta llegar el día en que pueda gobernarlo.
»Cuando el ministro oyó decir que el reino quedaría en sus manos, se puso muy contento, aunque no lo dejó traslucir, pensando que de esta forma podría mandar y disponer a su antojo.
»El ministro tenía invitado en su casa a un filósofo, al cual solía pedir consejo. Al salir de palacio le confesó que el rey había decidido poner en sus manos el gobierno del país y la crianza del príncipe. El sabio, al oír estas palabras, pensó que el ministro había caído en una trampa y comenzó a reprenderle con aspereza, porque aquello parecía un engaño tramado por sus enemigos para probarle y desprestigiarle. Y, oyéndole, el ministro vio que quizá era como el filósofo le decía. Y el sabio le aconsejó el modo de esquivar el peligro en que se había metido.

»Esa misma noche, el ministro se hizo rapar la cabeza y las barbas, se puso un vestido andrajoso y unos zapatos rotos. Metió en su traje una gran cantidad de monedas de oro y antes del amanecer fue a palacio y dijo a los soldados de guardia que quería hablar con el rey, porque un asunto muy urgente le llevaba allí a esas horas. Los soldados se sorprendieron al verle tan mal vestido pero, como sabían de la confianza que su señor tenía con el ministro, le hicieron pasar y avisaron al rey.
»El rey, muy asombrado por el aviso de que su ministro quería hablar a esas horas con él, vestido como un pordiosero, le hizo pasar y el hombre le dijo:
»–Señor, ya que tenéis intención de abandonar el reino y durante años he compartido con vos su grandeza y prosperidad, quiero participar ahora de vuestro destino y de vuestro destierro. Tengo en mis ropas suficiente dinero como para vivir ambos sin privaciones pero con humildad. Y puesto que hemos de irnos, lo mejor es que lo hagamos ahora mismo, antes de que salga el sol y que lo adviertan los sirvientes de la corte.
»El rey, al oír estas palabras, imaginó que aquel ministro obraba movido por la lealtad, y se lo agradeció mucho. Y le confesó que los otros ministros le habían calumniado y que aquello se lo había dicho para probarle. Así, el ministro estuvo a punto de ser engañado por su ambición, pero Dios le quiso proteger a través de los consejos del sabio criado.
Cuando acabó de contar este cuento, el conde Lucanor se quedó pensativo. Patronio trató de que el joven extrajese conclusiones de la historia que había escuchado. El consejero siguió argumentando:
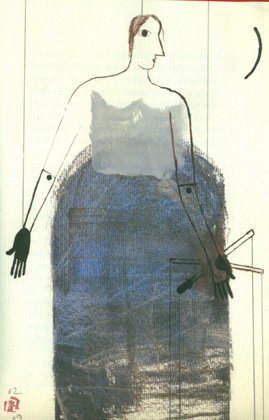
–A vos, señor, también os conviene no ser engañado por el que dice ser vuestro amigo; yo también creo que lo que os dijo no tiene otro fin que probaros, así que persuadidle que solo queréis su bien y provecho y que no codiciáis sus bienes. Tened en cuenta que la amistad entre dos personas no puede durar si uno desconfía del otro.El conde tuvo la certeza de que Patronio le aconsejaba bien y obró conforme le indicaba, con buen resultado. Pasados unos días, escribió unos versos en los que sintetizaba bien la moraleja:
Con ayuda de Dios y con un buen consejo
salva el hombre su vida y puede llegar a viejo.